23:00 en el reloj. Café en mano, apuntes abiertos y la sensación de estar estancado. Repasamos la misma página por cuarta vez… pero ¿realmente estamos aprendiendo? Probablemente no. Más que las horas de estudio, importa la calidad del aprendizaje y su consolidación a largo plazo.
Muchas personas aún asocian el estudio eficaz con sesiones ininterrumpidas, pero la ciencia lo desaconseja. El cerebro no está diseñado para absorber grandes cantidades de información de golpe. Necesita pausas, sueño, repeticiones y recuperación activa. ¿Por qué? Porque así funciona la memoria.
Durante el sueño, el cerebro fija lo que se ha aprendido. El hipocampo, clave en la formación de recuerdos, repite internamente la información del día y refuerza las conexiones entre neuronas. El sueño profundo ayuda a recordar conceptos y reduce la interferencia, permitiendo una recuperación más precisa de lo aprendido.
Plasticidad a nuestro favor
Cada vez que se aprende algo nuevo, el cerebro crea nuevas conexiones neuronales: es lo que se conoce como neuroplasticidad. Pero esas conexiones no se mantienen por sí solas. Requieren repetición significativa y recuperación activa para consolidarse. De ahí surgen algunas de las técnicas de estudio más efectivas:
- Práctica espaciada: distribuir el estudio en el tiempo mejora la retención. En lugar de estudiar cinco horas seguidas, repasar 15 minutos al día durante una semana. Así se combate la curva del olvido, que muestra lo rápido que se olvida lo que no se repasa.
- Evocación activa: consiste en recordar lo aprendido sin consultar los apuntes. Hacerse preguntas, usar flashcards o explicar en voz alta obliga al cerebro a recuperar la información y fortalecer la memoria.
- Técnica de Feynman: explicar un concepto como si se contara a un niño. Si no se logra hacerlo sin tecnicismos, probablemente no se ha comprendido del todo. Esta técnica favorece la reorganización mental y la comprensión profunda.
La motivación, el motor que no falla
El rendimiento cognitivo no depende solo del tiempo ni de la técnica utilizada. Factores como las emociones y la motivación influyen profundamente en cuánto y cómo se aprende. Cuando algo interesa o se percibe como relevante, el cerebro libera dopamina, un neurotransmisor vinculado al placer y la recompensa. Esta activación mejora la consolidación de la memoria, sobre todo en el hipocampo y en el sistema límbico –estructuras cerebrales implicadas en la integración de los procesos emocionales y motivacionales con la conducta–.
Esto explica por qué una anécdota divertida se recuerda mejor que una definición abstracta: la emoción actúa como una señal que dice «esto es importante, guárdalo».
Además, la motivación intrínseca, ese deseo de aprender por interés propio, se asocia con mayor actividad en la corteza prefrontal, zona clave en el pensamiento complejo. Las personas motivadas de forma autónoma tienden a concentrarse más y emplear mejores estrategias. En cambio, cuando la motivación es solo externa (por ejemplo, una calificación), el esfuerzo puede sostenerse a corto plazo, pero es menos probable que lo aprendido se consolide a largo plazo.
Cuándo y cómo
Las diferencias individuales también afectan al aprendizaje. Por ejemplo, el cronotipo –ser más productivo por la mañana o por la noche– influye en el rendimiento. Estudiar durante las horas de mayor energía mental, dormir lo suficiente y tomar descansos adecuados son hábitos que favorecen la consolidación de la memoria.
Las diferencias individuales también afectan al aprendizaje
Además del cuándo, importa el cómo. La dificultad de una asignatura no depende solo de la cantidad de contenido, sino de cómo se procesa esa información. No es igual memorizar una biografía que resolver álgebra vectorial, cada tarea exige distintos recursos mentales.
La carga cognitiva
Aquí entra en juego la teoría de la carga cognitiva, que explica cómo la complejidad de una tarea afecta al aprendizaje. La memoria de trabajo, aquella que procesa la información en tiempo real, tiene una capacidad limitada. Cuando se sobrecarga, cuesta más consolidar lo aprendido.
Esta carga puede ser intrínseca, es decir, la complejidad inherente al contenido. Temas abstractos o técnicos, como las matemáticas, requieren más esfuerzo mental. O puede ser extrínseca: cómo se presenta la información (claridad, estructura). También existe la carga relevante, que es el esfuerzo mental necesario para conectar conocimientos nuevos con lo ya aprendido.
Cuando un tema es especialmente complejo, conviene ajustar las estrategias: dividir la información en partes más pequeñas, usar ejemplos concretos o espaciar el estudio. Esto no solo mejora la comprensión, sino que reduce la sobrecarga mental y fortalece la memoria a largo plazo.
El cerebro necesita su tiempo
Estas estrategias no solo son útiles para los estudiantes. También los docentes pueden aplicarlas para diseñar materiales más claros, espaciar los repasos, fomentar la evocación activa y conectar los contenidos nuevos con los conocimientos previos. El uso de mapas mentales, debates o juegos es una forma efectiva de ayudar al cerebro a aprender mejor.
El cerebro es una herramienta poderosa, pero no aprende bien bajo presión constante ni con métodos ineficaces. Necesita tiempo, desafío, emoción y descanso. Comprender cómo funciona puede transformar la forma en que se enseña y se estudia. Porque no se trata de estudiar más, sino de estudiar mejor.
Marta Calderón García es investigadora en cognición, comportamiento y neurocriminología en la Universidad Miguel Hernández. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.


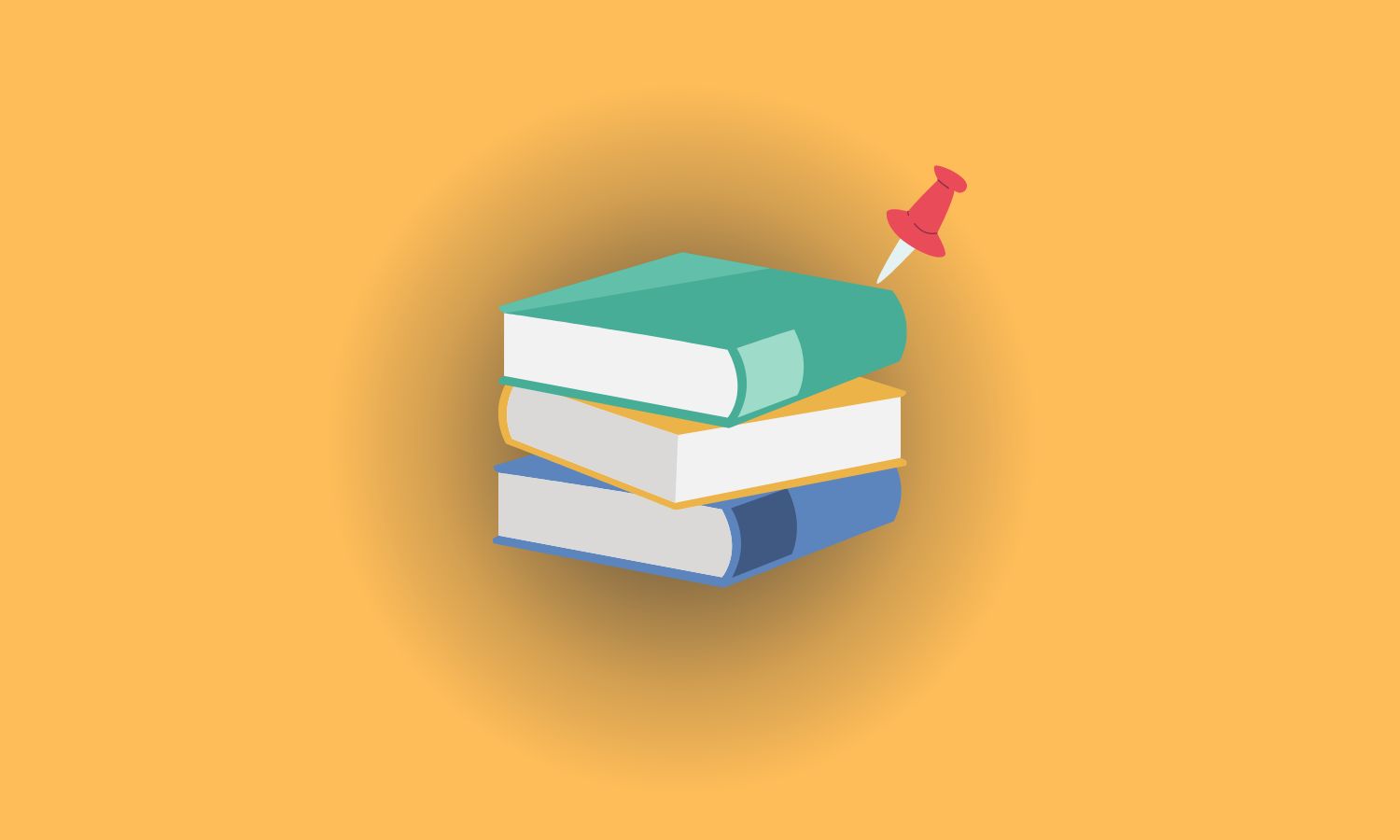



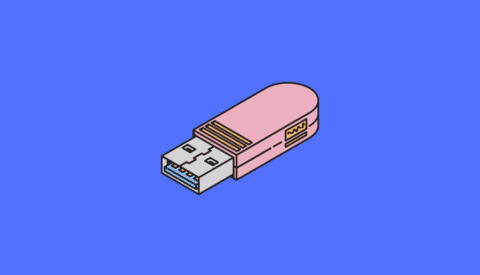
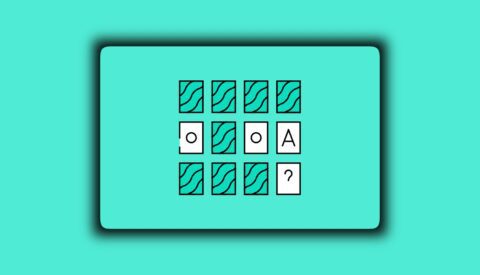


COMENTARIOS