La absurda nostalgia de hablar por teléfono
El teléfono fijo no permitía sutilezas, era una tecnología al servicio de lo práctico: ideal para dar recados o la lista de la compra, catastrófica para navegar por los océanos de lo inefable. Porque no hay nada más estimulante que un encuentro corporal, con mucho ruido e incluso contacto físico.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Una señora de Ohio escribe una carta al director del Washington Post que se medio viraliza (como tantas otras). Se duele la corresponsal de que sus niños ya no hablan por teléfono. Sólo usan videollamadas y textos, perdiendo lo que para ella es una habilidad fundamental: hablar con otros sin verles la cara.
Esta nostalgia telefónica no la vi venir. La ciencia-ficción nos enseñó desde chiquititos que el teléfono desaparecería y el futuro sería de las videollamadas, los hologramas o cualquier otra tecnología que nos permitiera emular la comunicación cara a cara, prescindiendo de ese artefacto troglodítico de sonido pobre y limitaciones frustrantes. Pues resulta que hay una señora en Ohio, suscriptora de The Washington Post, excelente vecina y amiga de sus amigos, a quien le angustia que sus hijos crezcan sin hablar por teléfono con sus abuelos. Les llaman por vídeo todas las semanas, dice, y se mandan mensajitos, pero no es lo mismo que pegarte a la oreja un cacharro para descifrar una voz lejana.
Explica esta buena mujer las ventajas que se pierden las nuevas generaciones: «En el teléfono hay una capa de interacción bajo las palabras. Escuchas la respiración de otro. Percibes una pausa e intentas averiguar qué significa ese silencio: pueden ser dudas, acogimiento, tensión, humor o incertidumbre».
Nadie es más partidario de lo ambiguo en la comunicación que yo. Sin esa ambigüedad, la literatura no tendría sentido: todo lo que escribo depende de los dobles y los triples sentidos y las frases enigmáticas o inconclusas. Pero esta buena lectora de periódicos añora una ambigüedad que nada tiene de sutil o sugerente.
En las teorías clásicas comunicativas, lo que la señora de Ohio echa de menos se llama ruido, y es uno de los dos ingredientes que componen la receta de toda comunicación. El otro es la señal, que sería el contenido, lo que se quiere comunicar. Para entender la señal hay que ignorar el ruido, pero eso sólo funciona en las comunicaciones simples y unidireccionales. Por ejemplo, una orden militar transmitida en código. Los espías envuelven la señal en ruido, que es un mecanismo de encriptado (para que los enemigos no lo entiendan) que los receptores desmontan para obtener un mensaje directo y unívoco: «Atacar Rusia», por ejemplo. En estas comunicaciones es imprescindible que el mensaje sea nítido y no admita interpretaciones, pues sería una catástrofe que el general encargado de lanzar los misiles no supiera si debía lanzarlos a Rusia o a China. Por eso se reduce el ruido a lo mínimo indispensable, y se simplifica la señal hasta la raspa.
Pero la mayoría de las comunicaciones humanas son muchísimo más complejas, con ruidos de muchas capas y modulaciones, y señales ambiguas que no todos entienden de la misma forma. Por eso el malentendido es connatural a las conversaciones y a cualquier comunicación que no sea una orden directa y simple. Ni siquiera hace falta que entren en juego la ironía o las figuras retóricas: un sencillo buenos días puede propiciar mil decodificaciones y ofensas según los contextos.
La voz es una herramienta expresiva poderosísima, y con su uso podemos transmitir capas y capas de significados
Añora la señora de Ohio una tecnología que a ella le permitió explorar la complejidad de las personas. Curtida en miles de horas de cháchara adolescente, disfrutó adivinando estados de ánimo, intenciones y disimulos a través de los usos de la voz y las interferencias. La voz es una herramienta expresiva poderosísima, y con su uso (modulando el ruido de la señal) podemos transmitir capas y capas de significados y encriptar mensajes. A veces, conscientemente. La mayoría de las veces, sin saberlo. Cree la señora de Ohio, experta en voces telefónicas, que sus hijos no van a desarrollar esa habilidad que tantos placeres y conocimientos sobre el misterio humano le ha proporcionado a ella, pero se equivoca al compadecer a los chiquillos, porque el teléfono es probablemente la peor tecnología comunicativa que ha existido nunca, y sus hijos están mucho mejor equipados para conocer al otro a distancia mediante textos e imágenes que ella.
Los micrófonos, altavoces y cables de la telefonía fija tradicional transformaban profundamente la voz, hasta el punto de hacer imperceptibles muchas de las sutilezas que la hacen expresiva y significativa. Por eso ningún cantante suena bien al teléfono. Las formas auditivas complejas, como la música, no viajaban bien por el cable y llegaban distorsionadas y con rangos melódicos comprimidos. Ese molesto «sonido telefónico» que estropeaba las emisiones radiofónicas se llevaba por delante casi todas las propiedades expresivas del lenguaje oral, que son las que permiten detectar las emociones y los juegos irónicos. El medio que ha elevado a arte el uso de la voz sin imagen, la radio, es enemigo del teléfono. Lo telefónico es para la radio de calidad sinónimo de cutre, y sólo se utiliza cuando no queda otra, cuando se quiere hacer una emisión muy populista o de manera expresiva y metalingüística, al combinarlo con otros recursos sonoros que atemperen la agresividad robótica de la voz telefónica.
El teléfono fijo no permitía sutilezas, era una tecnología al servicio de lo práctico: ideal para dar recados o la lista de la compra, catastrófica para navegar por los océanos de lo inefable. Ya lo decía Miguel Ríos en aquella canción: «El teléfono es muy frío, / tus llamadas son muy cortas». Los que hemos tenido novias en otras ciudades hemos sentido esa frustración: al final de una llamada amorosa larga, se siente uno más solo que antes de marcar el número. El teléfono ha agrandado la distancia, ha hecho evidente la imposibilidad de una comunicación profunda. Por eso los amantes purasangre separados por océanos se escriben cartas: es en la literatura donde el amor se la juega de veras.
Si algunos conversadores hábiles lograron trascender estas limitaciones, como sin duda hizo la señora de Ohio, fue porque no había alternativa. Hicieron de la necesidad virtud, y aprovecharon al máximo las posibilidades muy parcas y rudimentarias de una tecnología comunicativamente tosca. Paradójicamente, esto empeoró con el iPhone, el primer teléfono con microfonía de altísima calidad que permitía discriminar nítidamente la señal del ruido. La discriminaba tanto, que aplanaba la voz. Se escuchaba muy bien. Demasiado bien: ya he dicho que la claridad es una ventaja para el soldado que quiere desembarcar en Normandía y necesita saber la hora y el nombre de la playa, pero un desastre para quien quiere bromear o seducir o expresar las cosas a medias, dejando que el otro entienda lo que quiera.
No hay nada más estimulante que un encuentro corporal, con mucho ruido e incluso contacto físico
El texto o la imagen en movimiento ofrecen una comunicación muchísimo más rica. Si el teléfono fuera tan estimulante como lo pinta la señora de Ohio, no habría sido sustituido por otras tecnologías adyacentes. Es mejor ver la cara del otro, así como se aprecia mejor su sentido del humor mediante textos y recursos iconográficos. Aunque ninguno de estos cachivaches sustituye la conversación cara a cara. No hay nada más estimulante que un encuentro corporal, con mucho ruido (si puede ser de bar o de restaurante, mejor), gestos, muecas, risas e incluso contacto físico. Toda la tecnología inventada por la ciencia-ficción persigue romper la barrera de la distancia y simular un encuentro real entre dos personas. Dando por sentado que nunca se logrará que la simulación deje de ser percibida como un sucedáneo, es estúpido añorar tecnologías que no sólo no daban la sensación de cercanía, sino que acrecentaban la lejanía y añadían elementos abstractos al diálogo.
Los teléfonos antiguos son bonitos objetos de anticuario. Decoran bien un salón, le dan un aire distinguido. Funcionan mejor como bibelots, en silencio y desconectados. Dejemos la nostalgia para las cosas que de verdad duele perder, como la democracia que nos están carcomiendo.



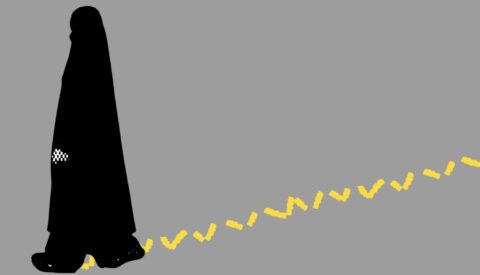







COMENTARIOS