La publicidad como ficción del futuro
La pregunta no es si la publicidad nos manipula, sino qué relatos estamos dispuestos a aceptar. ¿Queremos marcas que nos prometen felicidad instantánea, o narrativas que nos inviten a imaginar otro planeta posible?
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025
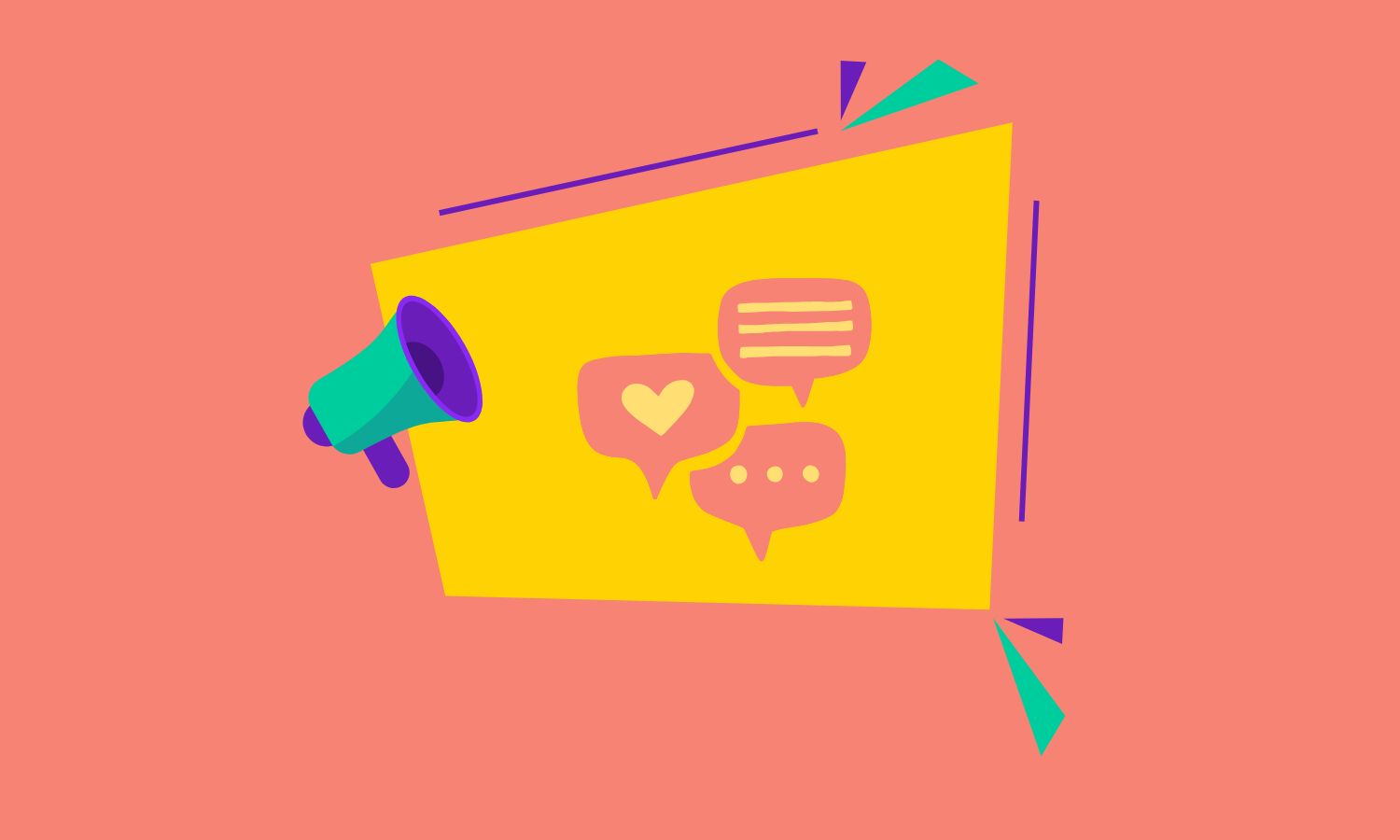
Artículo
Una catedral cabe en el bolsillo. No está hecha de piedra, sino de luz comprimida. El dedo invoca lo que antes anunciaba una campana. En esa pantalla mínima, las marcas han aprendido a escribir sus evangelios: Nike promete salvación por el esfuerzo, Apple ofrece la redención del genio creativo, Burger King convierte la ciudad en un tablero de guerra. El templo ya no se alza en las plazas, sino en la piel encendida de la mano. Cada anuncio no pide atención: exige devoción.
Walter Benjamin fue quizá el primero en intuir que la modernidad no solo transformaba la producción, sino también la sensibilidad. La multiplicación de imágenes borraba el aura, esa singularidad irrepetible que habitaba la obra de arte. Lo auténtico se deshacía en copias que ya no necesitaban un templo: bastaba un escaparate. El aura desaparecía, pero nacía otro poder: el de las imágenes convertidas en mercancías capaces de colonizar la vida común.
Benjamin describió también al flâneur, ese paseante que atravesaba los pasajes de París, cuyos escaparates convertían el deseo en espectáculo. El flâneur descubre que la ciudad ya no es solo piedra y tránsito, sino un teatro de promesas. Hoy, ese escenario se ha trasladado al feed infinito. No paseamos por avenidas, sino por pantallas. Cada desplazamiento del dedo es una vitrina que no muestra objetos, sino aspiraciones encapsuladas, un resplandor breve que se extingue en el ruido de la siguiente notificación. El consumidor contemporáneo es un flâneur digital: observa, desliza, colecciona imágenes. El aura perdida se sustituye por el fulgor instantáneo de lo compartido.
La repetición publicitaria no informa: consagra. Lo que se repite se convierte en verdad; lo que se anuncia adquiere el peso de un mito. Una zapatilla es un manifiesto portátil; un logotipo, una forma de pertenencia. La marca no nos vende: nos narra. Y en esa narración se esconde la paradoja contemporánea: cuanto más buscamos autenticidad, más nos sumergimos en el simulacro, en la repetición infinita de lo idéntico. El anuncio nos promete ser únicos para integrarnos en una multitud homogénea, un murmullo donde la diferencia se disuelve en repeticiones sin pausa.
El anuncio nos promete ser únicos para integrarnos en una multitud homogénea
Los gabinetes creativos lo saben. En los años noventa, Benetton eligió la provocación como estrategia: enfermos de sida, besos interraciales, curas y monjas abrazados. No era ropa lo que se mostraba, sino detonadores visuales capaces de instalarse en la conversación pública. Una década más tarde, Apple construyó el mito del genio creativo, la promesa de que Think Different equivalía a pertenecer a una comunidad redentora. Burger King transformó la geografía urbana en un ritual de transgresión: acercarse a un McDonald’s para desbloquear un Whopper a un euro, en una maniobra de geofencing, que convirtió la cartografía digital en campo de batalla publicitaria. IKEA, con el célebre anuncio Lamp dirigido por Spike Jonze, nos hizo sentir compasión por una lámpara vieja para después recordarnos, con brutal frialdad, que «estáis locos, no tiene sentimientos». La publicidad se permitió desarmar nuestra empatía y, al mismo tiempo, explotarla. Fearless Girl, la estatua colocada frente al toro de Wall Street en 2017, se convirtió en símbolo feminista global: arte convertido en campaña, un mito callejero patrocinado por una firma de inversión.
En todos estos casos, lo que se compra no es un objeto, sino un lugar dentro de una fábula colectiva. La hamburguesa se vuelve rebeldía, el teléfono pasaporte al futuro, la zapatilla épica personal, la lámpara desechada una lección moral, la niña de bronce una promesa de igualdad transformada en logotipo financiero. Cada marca compite por colonizar nuestra imaginación. Y nosotros caminamos dentro de esas ficciones como si fueran inevitables, apenas dejando espacio para el silencio o la duda. La publicidad es la dramaturgia invisible de nuestras ciudades, cuyo guion secreto moldea nuestros deseos.
Ya no se trata solo de vitrinas que exhiben mercancías. Somos nosotros quienes nos exhibimos, quienes transformamos cada gesto en autopromoción. Vivimos en un tiempo en el que la fatiga no proviene ya del trabajo impuesto, sino de la obligación de motivarnos sin descanso. El eslogan funciona como látigo invisible. «Sé tú mismo». «Atrévete». «Just do it». Mantras de autoexplotación disfrazados de libertad. Cada like funciona como una caricia digital y, a la vez, como un mandato de productividad emocional.
Cada like funciona como una caricia digital y, a la vez, como un mandato de productividad emocional
La ficción publicitaria, entonces, no es neutra. Puede reducir la vida a un eslogan anestésico o abrir espacios inesperados de imaginación. Nike lo mostró al respaldar a Colin Kaepernick, cuyo gesto de protesta se convirtió en campaña global. ¿Era marketing o compromiso político? La respuesta importa menos que la paradoja: la publicidad se apropia de la rebeldía y la devuelve convertida en mercancía. Esa es su fuerza —y su peligro—: absorber las contradicciones del mundo y devolverlas transformadas en relato digerible.
La pregunta, entonces, no es si la publicidad nos manipula, sino qué relatos estamos dispuestos a aceptar. ¿Queremos marcas que nos prometen felicidad instantánea, o narrativas que nos inviten a imaginar otro planeta posible? En un tiempo de crisis climática, deriva digital y precariedad social, ¿podría la publicidad abandonar la lógica de la acumulación y convertirse en un lenguaje de futuro compartido?
Tal vez la clave esté en aprender a mirar los anuncios como mitos contemporáneos: narraciones que ya no explican la tormenta o el amor, sino el mito del éxito, la pertenencia, el cuerpo. Frente a ellos, aún podemos elegir: descifrarlos, resistirlos, apropiarnos de ellos. No se trata de huir de las ficciones publicitarias, sino de disputarles el sentido.
Si el smartphone es la nueva catedral, la verdadera resistencia no consiste en apagarlo, sino en preguntarnos qué liturgias aceptamos y qué evangelios preferimos abandonar. La publicidad seguirá creando ficciones —esa es su naturaleza—, pero todavía estamos a tiempo de decidir cuáles de ellas merecen convertirse en futuro.
Quizá el desafío más urgente no sea silenciar las pantallas, sino aprender a escribir, juntos, otro tipo de anuncio, uno que no venda, sino que suspenda. Un lenguaje capaz de rozar la herida y no solo cubrirla de brillo; un relato que no prometa eternidad, sino que imagine pausas, resonancias, formas de vida todavía innombradas.
Tiago Alves Costa es escritor y docente universitario.
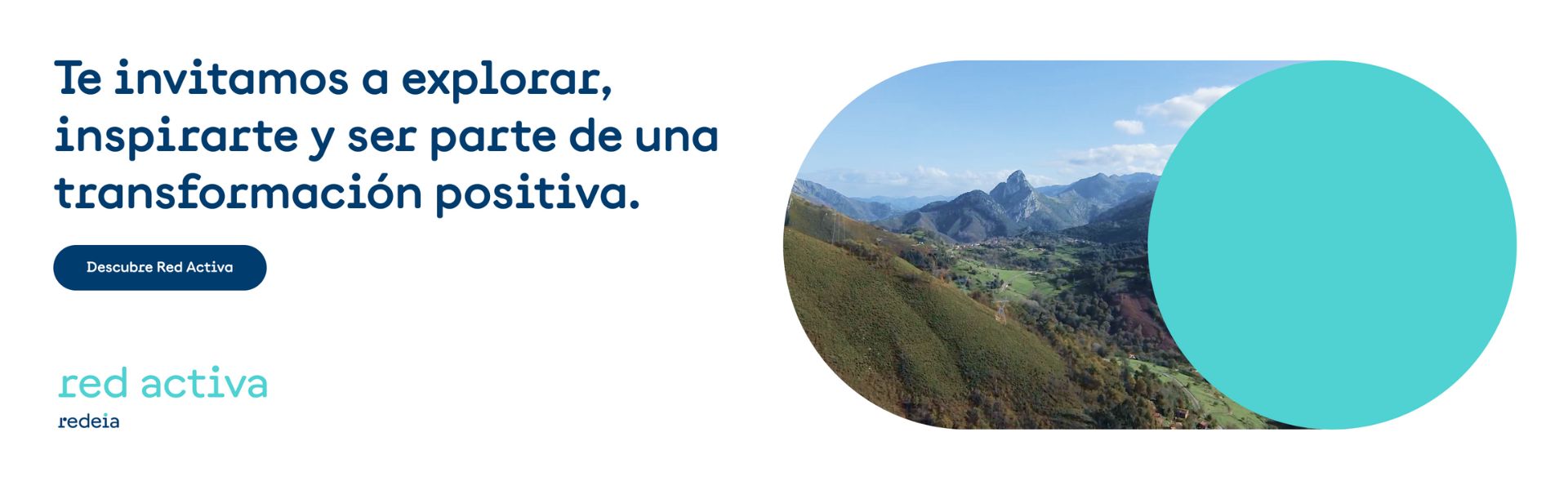


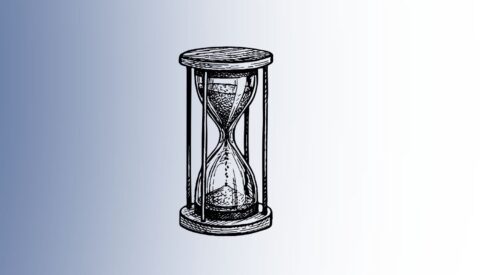






COMENTARIOS