La percepción secuestrada: neurociencia de la polarización
Vivimos inmersos en un clima de creciente polarización social y política, donde las emociones parecen más decisivas que los hechos y el diálogo razonado es sustituido por «zascas» y radicalismos de frase corta.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025
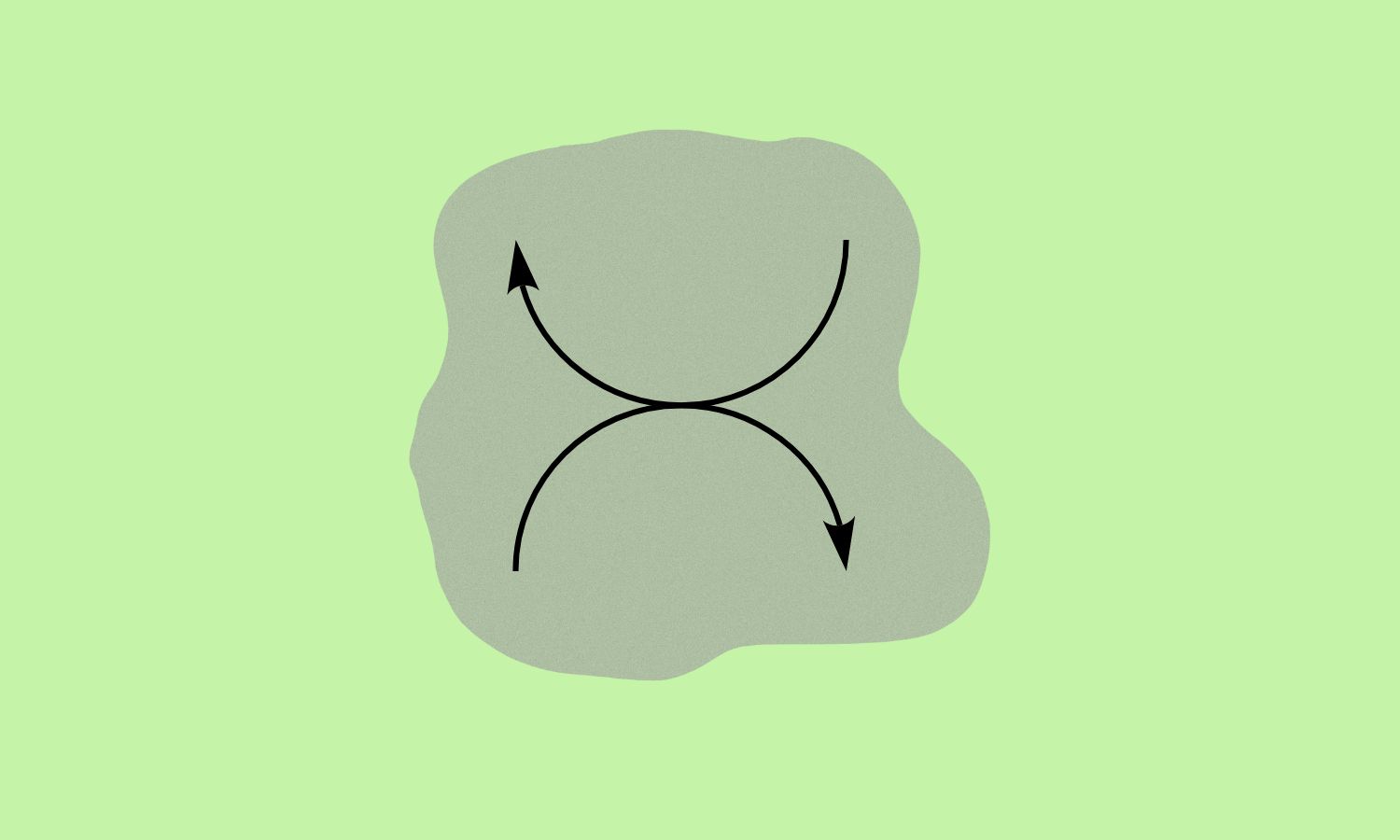
Artículo
Vivimos inmersos en un clima de creciente polarización social y política, donde las emociones parecen más decisivas que los hechos y el diálogo razonado es sustituido por «zascas» y radicalismos de frase corta. Esta tensión no es casual ni nueva, pero se ha intensificado con una fuerza insólita gracias a los mecanismos de manipulación de las nuevas tecnologías, que operan directamente sobre nuestro sistema nervioso. Comprender estos mecanismos desde la neurociencia puede ayudarnos a recuperar el control sobre nuestras percepciones y elecciones.
La percepción humana no es un espejo fiel de la realidad, es una construcción biológica adaptativa que selecciona, filtra y deforma la información del entorno para que resulte funcional a nuestras necesidades de supervivencia. Nuestros sentidos solo captan una fracción mínima del mundo exterior —del espectro visible, por ejemplo, percibimos apenas el 0,0035%— y de los aproximadamente once millones de bits de información que recibimos por segundo en nuestros sentidos, el cerebro consciente apenas procesa cincuenta. Lo que consideramos «realidad» es un relato, cuidadosamente ensamblado por procesos inconscientes que priorizan la eficacia sobre la precisión.
Nuestros sentidos solo captan una fracción mínima del mundo exterior
Esta arquitectura mental está sostenida por dos principios: el etiquetado funcional (que nos permite categorizar el mundo de forma útil, aunque simplificada) y el ahorro energético (que automatiza decisiones, incluso si eso implica deformar lo observado). El cerebro no está diseñado para conocer la verdad, sino para reaccionar rápido y con el menor gasto posible. Solo corrige sus atajos probabilísticos cuando fallan sistemáticamente en obtener la supervivencia o cuando encuentra una alternativa más beneficiosa, por lo que nuestra experiencia consciente del presente está totalmente sesgada por nuestras experiencias y conceptos previos.
En ese proceso de construcción perceptiva, el contraste juega un papel esencial. Para definir quién soy yo, necesito delimitar quiénes son los otros. Nuestro sentido de identidad se forja en oposición: entre el «nosotros» y el «ellos». Esta frontera identitaria no es solo cultural, sino profundamente biológica. Dos de los principales sistemas que la modelan son: el sistema de vinculación, guiado por la oxitocina, y el sistema de amenaza, regulado por la amígdala.
Cuanto más fuerte es el vínculo con el grupo, más crece la hostilidad hacia lo ajeno
La oxitocina nos hace sentir pertenencia, cercanía, afecto, un legado evolutivo diseñado para proteger a nuestras crías y linaje. Pero esta hormona también tiene una cara oscura: cuanto más fuerte es el vínculo con el grupo, más crece la hostilidad hacia lo ajeno. El segundo sistema, el de amenaza, es aún más primitivo. Ante el peligro, la amígdala activa respuestas automáticas de lucha, huida o parálisis, incluso antes de que seamos conscientes del estímulo. Es un sistema rápido, eficaz… y fácil de manipular. Un entorno saturado de mensajes amenazantes paraliza el juicio crítico, bloquea la reflexión y nos deja reaccionando impulsivamente a merced de quien controle el relato del miedo.
A lo largo de la historia, las estructuras sociales han aprendido a secuestrar estos mecanismos neurológicos para asegurarse cohesión interna y expansión externa (a fin de cuentas, los sistemas sociales funcionan como seres vivos que nacen, crecen, se reproducen, e intentan perpetuarse lo más posible, aunque eso conlleve grandes sacrificios de sus componentes). Desde las primeras religiones y estados, hasta los movimientos ideológicos modernos, se ha ido perfeccionado una secuencia de captura de nuestros sistemas biológicos que, si te fijas, puedes observar en miles de causas de hoy en día.
Primero se promete cubrir alguna necesidad básica del ser humano: protección, pertenencia, recursos… «Con nosotros vas a ser más fuerte, más listo, etcétera».
Luego se mimetizan vínculos familiares a través del lenguaje: los integrantes se llaman «hermanos», «madre patria», «nuestro dios padre»…. Esto no es nimio, ni casual, haciendo esto suplantan una identidad externa por un vínculo biológico y ponen a funcionar los sistemas instintivos del individuo. Finalmente, a esto se le introducen las ideas puras: causas nobles y bellas por las que merece la pena luchar y se construye una narrativa grandiosa que justifica acciones extremas.
Una vez ya tenemos el sistema de vinculación establecido, ya eres un «nosotros», se le añade el sistema de amenaza. Se crea un «ellos» y este enemigo siempre es retratado como una amenaza biológica contagiosa o degenerada: «son una plaga», «una enfermedad», «una subespecie». Ideas muy básicas de reducción y deshumanización sistemática, que permiten activar la amígdala, eliminar barreras éticas y justificar la violencia.
La trampa más eficaz de este sistema es el «por lo tanto» que se adhiere a las ideas puras. La paz, la justicia, la unidad son valores compartidos por casi todos los seres humanos. El problema aparece cuando se utilizan como vehículo para la exclusión o el castigo: «quiero paz, por lo tanto, debo eliminar a los que actúan distinto»; «quiero un pueblo unido, por lo tanto, hay que silenciar a los disidentes».
Con esto el sistema pone en marcha la exigencia de sacrificio de sus integrantes, de donde extrae energía para llevar a cabo su necesidad de supervivencia y obtención de recursos, enmascarada bajo la lucha de ideologías nobles.
Cuanto más elevada es la idea y más absoluta la amenaza, menos espacio queda para el pensamiento crítico y más atrocidades se pueden llevar a cabo sin cuestionamiento. En ese marco, los individuos se sienten superiores, emocionalmente reforzados, moralmente eximidos, al sentirse simplemente obedientes de un mandato superior y dispuestos al sacrificio.
Una vez que alguien ha invertido emocional e intelectualmente en una causa, resulta muy difícil abandonarla
Además, una vez que alguien ha invertido emocional e intelectualmente en una causa, resulta muy difícil abandonarla, incluso ante evidencias de contradicción. Se ha comprobado que el cerebro protege sus propias inversiones justificándolas: a más haya invertido en algo, más reacio será a pensar que no es cierto o válido. Así, las estructuras polarizadas se perpetúan y sus integrantes se vuelven más obedientes, incluso si eso implica abdicar de su responsabilidad personal.
En las últimas décadas, este proceso ha sido amplificado por un nuevo actor de alcance global: las plataformas digitales. Estas tecnologías funcionan como un subsistema más que busca perpetuarse, pero su arquitectura se alimenta a través de capturar atención, y en esa lógica el contenido extremo, emocional y conflictivo es el que más rédito genera, por lo que estas tecnologías ensalzan y potencian los discursos polarizados y entierran los moderados. Las redes sociales explotan nuestros sesgos cognitivos: premian la confirmación de nuestras creencias, nos aíslan en burbujas informativas donde todo refuerza nuestra visión previa, y fomentan la adicción a estímulos rápidos y fragmentados. El pensamiento reflexivo cede ante la reacción inmediata.
Además, las redes destruyen el espacio compartido: cada usuario puede habitar una «realidad digital» distinta, construida a medida de sus gustos, miedos y creencias. La comunidad se atomiza, y el vecino se vuelve incomprensible, incluso hostil. Vivimos en universos paralelos de información, sin puntos de encuentro ni terreno común.
Frente a este panorama, es urgente recuperar el control sobre nuestra percepción. Y no se trata de desconectarse del mundo, sino de reaprender a mirar. Existen prácticas sencillas pero poderosas: detenerse antes de reaccionar, respirar, cuestionar la fuente de la información y sus posibles beneficiarios. Siempre que te llegue una información piensa que a alguien le ha interesado lo suficiente como para gastar tiempo y dinero en que te llegue, por lo que cuestiónate siempre una simple pregunta: ¿para qué y a quién le ha interesado que yo vea esto? Exponerse a la experiencia real, no solo simbólica es fundamental; examinar los discursos que nos emocionan y preguntarnos qué acciones justificamos por culpa de ellos es urgente; observa tus lealtades: ¿qué te has permitido hacer o qué te hagan por una idea noble?
La clave está en la curiosidad: vivir, viajar, conversar, observar matices. El prejuicio no resiste la experiencia directa. Y también está en el cuestionamiento lúcido: no todo lo que parece justo lo es, y no toda emoción intensa es una brújula fiable. Preguntarse «¿qué contradicciones estoy pasando por alto?», o «¿cuántos «por lo tanto» estoy asumiendo?» puede marcar la diferencia entre ser sujeto o instrumento.
En un tiempo donde las percepciones son manipulables y las emociones son el blanco principal de guerras simbólicas, necesitamos, más que nunca, recuperar el timón de nuestra mente. Entender cómo funcionamos y que hay procesos automáticos en los que todos caemos no es debilidad: es el primer paso hacia la libertad. Porque solo quien comprende su arquitectura mental y biológica puede resistir el intento de ser manipulado.
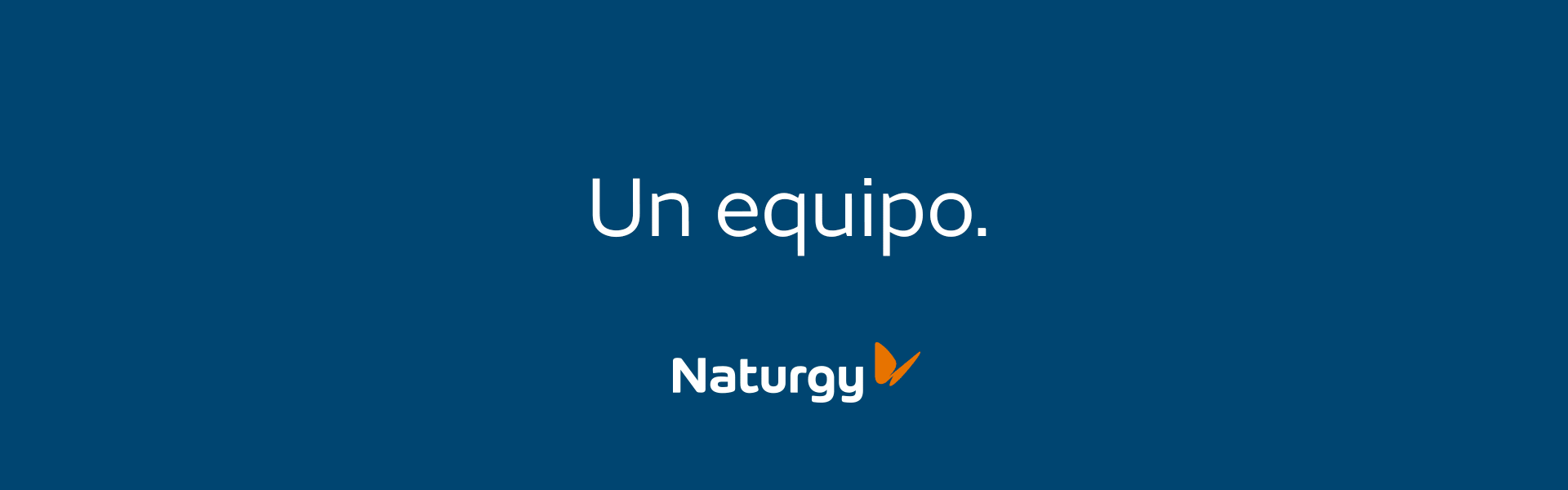


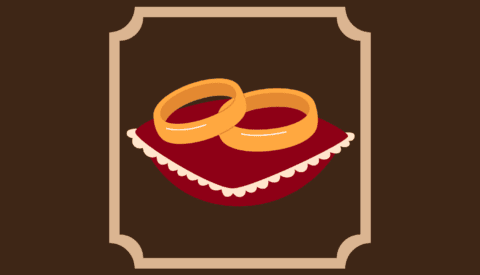






COMENTARIOS