El rastreador
Es posible leer la naturaleza de un modo radicalmente distinto, separándose de una versión antropocéntrica. Es lo que hace Baptiste Morizot siguiendo la pista de diferentes animales –como el oso grizzly– a lo largo del mundo.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2023

Artículo
Al noroeste del parque nacional de Yellowstone se encuentra el lago Grizzly. La zona quedó devastada por el gran incendio de 1988. Toda la meseta que lleva hasta el lago desde la carretera que conecta Norris con Mammoth Hot Springs es un auténtico caos lunar de troncos ennegrecidos de lodgepole pines.
Caminar por aquí es garantía de encontrarse con algo. Poco habituado a la anatomía de las patas de los animales del continente americano, escruto las huellas con perplejidad. En un claro, me topo con un charco de agua estancada en medio del sendero. Apenas distinguible, en el fondo, adivino la huella de un oso. Las zarpas son nítidas, la leve brisa que ondula la superficie la vuelve casi irreal. En la tierra húmeda ha quedado impresa una huella colosal. Es la primera vez que me cruzo con el rastro de esta especie. Ninguno de nosotros se queda indiferente. Pasamos largos minutos agachados sobre la huella, formando un círculo que desde fuera ha de parecer una extraña forma de recogimiento. La huella apunta hacia el lago, nuestro destino. Trepamos por la ladera de la colina para llegar a la parte más alta de la meseta. Tras varias horas de caminata y después de cruzar tres ríos, ascendemos por un denso bosque de coníferas. Los abetos de Douglas que en la subida eran escasos forman a partir de ahí una densa arboleda, entre la que serpentea un sendero de humus negro. Varios metros por delante de nosotros, un largo manto de nieve que aún no se ha derretido, a pesar de que la primavera toca a su fin. Aún no distinguimos nada, pero ciertas señales, ciertos destellos extraños, nos elevan de súbito a un estado de atención vibrátil, a una actitud de intensa disponibilidad que creíamos olvidada («vivos y alerta en los bosques desaparecidos del mundo»).
Es entonces cuando el rastro animal se revela, justo ahí, bajo nuestros ojos, en la nieve, a lo largo de varias decenas de metros: el paso caligrafiado de un oso por el sendero, sus enormes miembros delanteros de plantígrado, incomparables, la impresión de ociosidad y dominio de otro mamífero un poco bruto, que también podría ser una especie de dios animista. Es difícil hacer una identificación precisa. Hay un viejo truco que permite distinguir entre las huellas del oso grizzly y las del negro americano. Con una ramita, se dibuja una línea recta desde debajo del dedo gordo que pase por el borde superior de la palma. Si el dedo meñique queda por encima, es un grizzly. Si queda por debajo, es un oso negro americano. Aquí, además, las larguísimas zarpas apuntan al primero casi desde el principio: es un oso grizzly adulto. Vamos tras sus huellas.
En los bares del Oeste se cuenta otro método para distinguirlos: el oso negro americano se sube al árbol en el que te has refugiado para comerte, mientras que el grizzly arranca el árbol para devorarte.
Tras la pista del oso grizzly
La separación entre las patas indica un paso lento, porque la posterior se posa en la huella de la anterior. Cuanto más acelera el animal, más avanza la pata posterior hacia la anterior. La distancia entre las huellas indica que se trata de un individuo especialmente grande, quizá un macho, dado que está solo, cuando, en esta época del año, la mayoría de las hembras va acompañada.
El oso negro americano se sube al árbol en el que te has refugiado para comerte, mientras que el grizzly arranca el árbol para devorarte
El sendero no deja elección. Hay que avanzar, hay que seguirlo: allá vamos, en fila, tras el enorme oso, subiendo hacia la cresta que domina el lago. No consigo determinar la antigüedad de las huellas. Las principales causas de ataques de oso a humanos no son la depredación, sino su reacción ante lo inesperado. Un bosque muy espeso bordea ahora el sinuoso sendero. La densidad del matorral nos vuelve invisibles hasta el último momento, y avanzamos con el viento de frente. Nos arriesgamos a sorprender a alguien o algo en cada recodo. Hay que hablar. En las tiendas de Yellowstone, venden a los senderistas unas campanillas que tintinean a cada paso. Es una paradoja para quienes se dedican al rastreo, para quienes tratan de aprender a moverse en silencio. Me miro los pies, que, de forma inconsciente, se posan en el suelo con el fox walk furtivo de los amerindios, destinado a no hacer ruido, mientras canto la alborada a voz en grito.
Seguir así, a lo largo de varios centenares de metros, el lento avance del oso; averiguar, por sus características huellas en forma de C, los lugares en los que se ha detenido, los troncos sobre los que ha debido de pasar, los arbustos cuyo olor compartimos: todo ello lo convierte en guía y nos pone a nosotros en su lugar, caminando a su paso, viendo por sus ojos, desde su cráneo. No es la primera vez que experimento el fenómeno por el cual seguir el rastro de un mismo individuo durante un determinado tiempo desplaza de manera progresiva al rastreador hasta la cabeza del rastreado. Esta empatía concreta encuentra su origen, probablemente, en nuestra antiquísima aptitud para el rastreo, aguzada por la evolución: la vida de cazador y recolector del Homo ergaster y, más tarde, del Homo sapiens, hace, quizá, dos millones de años.
Mientras avanzamos hacia el lago, unas nubes de tormenta se arremolinan sobre nosotros. Poco a poco, encuentro el rastro del oso. Las huellas son cada vez más sutiles; el terreno, cada vez más difícil de leer. El trueno nos hace acelerar el paso y bajar la vigilancia. El naturalista John Holzworth, un especialista en osos grizzly que vivió a principios del siglo XX, sostenía que estos son conscientes de sus huellas. Cita ejemplos de osos que han dado media vuelta o regresado sobre sus propios pasos (para tender una emboscada en su propio rastro). Los hermanos Craighead, naturalistas de campo, aseguraban, por su parte, que es frecuente que los osos grizzly de Yellowstone se pasen varios días esperando, con el hocico apuntando al cielo, los primeros signos de una fuerte tempestad de nieve antes de meterse en su cubil para hibernar, con el fin de que el cosmos esconda sus huellas tras ellos.
De repente, desembocamos en una pradera rodeada por el manto verde esmeralda de los abetos de Douglas. Tras ella se extiende el lago espejo en el que se acumulan las nubes. Es el silencio reverente previo al chaparrón. Una grulla entona su canto hierático. Avanzamos. En la linde del bosque que tenemos enfrente, un coyote blanco inmaculado, de pie sobre un tocón, me mira fijamente antes de desaparecer con su extraña gracia, como un espíritu del lugar. Unas cuantas gotas crepitan ya sobre el lago y el ala del sombrero. Escruto con los prismáticos el lindero por el que ha desaparecido el coyote, delante de mí, y, con un movimiento circular, me doy la vuelta.
Solo las orejas, móviles y un poco inclinadas hacia nosotros, manifiestan que es consciente de nuestra presencia
Y detrás de nosotros, casi en el mismo sendero por el que hemos llegado a la pradera, ahí está. Un oso grizzly de color marrón, casi rojizo, inconfundible por la frente alta y la joroba muscular del lomo. Murmuro un «grizzly» que nos paraliza. No parece prestarnos atención. Quizá todavía no haya visto nada. De pronto, se activa. Veo cómo agarra un tocón enorme con sus poderosas patas delanteras. Lo zarandea, los músculos se le marcan bajo el pelaje. Lo despedaza con una facilidad pasmosa. Estamos acuclillados. El oso se encuentra a menos de cien metros. Desde aquí, parece estar cortándonos toda posibilidad de retirada. Desempeña despreocupado su papel de fuerza cósmica, entre las tormentas y los torrentes, dispersando trozos de madera grandes como personas. Y entonces gira la cabeza y nos mira. Le hablamos en voz baja y tranquila. Tiene tan buen oído que reconoce las voces humanas a esta distancia, igual que sabe leer el estado emocional que revelan. El tono debe ser grave, para que no lo confunda con el de un mamífero joven, a quien es más fácil ver como una presa. Grave, pero no agresivo, para que tampoco crea que se encuentra ante un posible rival.
En la vida, un humano es a veces menos digno de interés que un tocón.
Vuelve con alegría a su tarea anterior. Solo las orejas, móviles y un poco inclinadas hacia nosotros, manifiestan que es consciente de nuestra presencia. Regresamos sin aspavientos sobre nuestros pasos, manteniendo la mayor distancia posible con él. La tormenta estalla detrás de nosotros mientras descendemos por la ladera de la montaña, y en los cuerpos sentimos un estado químico extraño, vivificante, alegre y oscuro, una especie de latigazo de un miedo muy puro.
Darle sentido al miedo
El oso, y en concreto el grizzly, es un caso único entre los grandes mamíferos. Está en la categoría de los que despiertan un miedo instintivo, profundo y justificado. El oso grizzly puede atacar al ser humano si se ve sorprendido, si tiene hambre, si quiere proteger a sus crías, como ocurre en primavera, cuando más peligrosas son las hembras. O bien si está obnubilado por la necesidad de prepararse para la hibernación, en otoño, en las fases conductuales de hiperfagia. El oso grizzly, en efecto, solo es capaz de sobrevivir al invierno sin comer ni beber si ha acumulado, entre el verano y el otoño, suficientes reservas. La grasa es la clave del sueño invernal. Si no tiene bastante cuando se acerca el momento, su comportamiento alimentario se convierte en una bulimia frenética, que puede durar hasta veinte horas diarias, sin discernimiento. En los seres vivos, para quien quiera prestar atención a su sentido y a sus ritmos, incluso la ferocidad tiene reglas y significado.
Varias semanas después de mi regreso de Yellowstone, en un sendero que yo había recorrido solo, un viejo macho atacó, mató y devoró a un médico de urgencias del parque, senderista experimentado. En los relatos de frontera, los de Jedediah Smith o Hugh Glass, abundan anécdotas sobre encuentros violentos, a menudo mortales para los humanos.
El oso está en la categoría de los grandes mamíferos que despiertan un miedo instintivo, profundo y justificado
Y es que el miedo es una circunstancia emocional bruta que la psique debe metabolizar para que el mundo cobre sentido. En ciertas culturas, el pensamiento simbólico humano se adueña de esa asimetría de fuerzas para hacer del encuentro con un oso un motivo para probar la valentía masculina. Ese topos, omnipresente en la cultura occidental, es una forma de codificar y estructurar como rito las emociones etológicas de tal encuentro. En la civilización escandinava, por ejemplo, el duelo con el oso consistía en envolverse en cuero e irritar al animal hasta lograr que se levantara para deslizarse entre sus patas y, evitando sus colmillos y zarpas, apuñalarlo en el corazón, accesible gracias al propio abrazo. Un extraño dispositivo acompañaba a veces el ritual: un puñal fijado en perpendicular en una tabla sujeta al torso del hombre. La hoja apuntaba hacia delante, para que, en el abrazo, el oso se empalara a sí mismo. Algunas leyendas cuentan que los contrincantes rodaban juntos por el barranco y termina[1]ban curándose las heridas, a unos pasos uno del otro, a orillas del río.
Quizá esta idea romántica e ingenua de la prueba de valentía viril orientara mis pasos, sin que fuera consciente, en la semana que siguió a ese encuentro, cuando me sorprendí paseando sistemáticamente solo, furtivo y en silencio, por zonas en las que se habían visto osos, en busca de una arcaica prueba iniciática.
Esto es un fragmento de ‘El rastreador‘ (Errata Naturae), de Baptiste Morizot




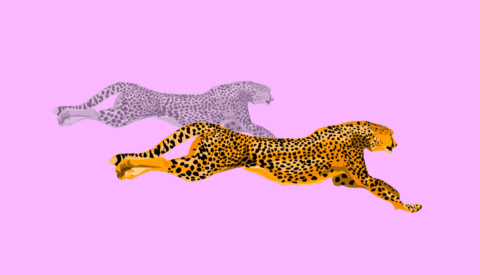





COMENTARIOS