Pensamiento
Lloran las cosas sobre nosotros
Cada objeto que poseemos termina contando parte de la historia de nuestra vida, de quiénes somos. No es casual: los seres humanos, como afirmaba el filósofo Cassirer, somos ‘animales simbólicos’.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
Desde que el ser humano se hizo sedentario en el Neolítico, hace unos 10.000 años, comenzó a construir casas, guardando en ellas las cosas que utilizaba y creando con las mismas un vínculo, en cierto modo, espiritual.
En castellano hay un término para denominar la casa en la que se desarrolla nuestra vida –aquella donde crecemos, amamos, somos amados, y nos sentimos protegidos–: la palabra hogar, cuya primera acepción es la del sitio donde se hace la lumbre en las cocinas. En la Asturias rural, y más tarde en los pueblos mineros, la cocina era el lugar más importante de la casa. Alrededor del llar se pasaban las horas y se contaban historias y cuentos. Recuerdo la casa de mis abuelos y aquella cocina de carbón alrededor de la cual nos reuníamos para conversar, jugar a las cartas y merendar mientras mi abuela nos cosía la bolsa de las canicas. Recuerdo vivamente el olor de aquella cocina y siento nostalgia de aquellas tardes en que la percepción del transcurrir del tiempo era tan lenta que se hacía eterna.
Tras la reciente venta de la casa de mis padres he tenido que volver a ella para vaciarla. Una tarea difícil que dilaté hasta que ya resultaba inaplazable. Y una tarea dolorosa, como presentía y confirmé en el momento en que abrí la puerta de acceso y aspiré el olor del que fuera el hogar de mi infancia y adolescencia y al que volví tras mi primera juventud; un olor que impregnaba todas las cosas y que era todavía perceptible a pesar que la casa llevaba cerrada casi dos años. Días duros, de abrir cajones y decidir qué quedarnos y qué destruir, y noches aún más duras, en las que me asaltaban recuerdos emboscados durante años en los vericuetos de la memoria. Días calurosos de un agosto que pasé abrumado por un sentimiento de derrumbe, días llenos de pesadumbre hasta el momento de cerrar por última vez esa puerta y despedirme del lugar donde crecí. Como escribe Lydia Flem en Cómo vacié la casa de mis padres (Alberdania), vaciar el hogar de nuestros padres también es, de alguna manera, «remover el pasado de nuestros muertos», «vaciarse a uno mismo».
«Como escribe Lydia Flem, vaciar el hogar de nuestros padres también es «vaciarse a uno mismo»»
Vivimos inmersos en la sociedad de consumo, en un sistema económico en el que se nos invita constantemente a consumir. Un verbo, este, que procede del latín consumere y cuya acepción etimológica –destruir, extinguir, agotar, malgastar– expresa muy bien el significado del término; un verbo que se puede conjugar de manera reflexiva y que identificamos con la acción peyorativa de sustituir de manera compulsiva y antes de tiempo unas cosas por otras. En contraposición con esa filosofía perentoria, las cosas del hogar de mis padres, tantas de ellas obsoletas, inservibles, pasadas de moda o superfluas, parecían llevar consigo la condición de eternas e intemporales, y es que habían sido preservadas durante años de la destrucción, tenían un preciso significado y evocaban recuerdos de lo que fuimos; estaban dotadas de sentido porque todas ellas, como expresa Flem en su libro, eran portadoras de huellas humanas. Cada una tenía una historia y un significado preciso que rememoraba a las personas que las habíamos utilizado y con las que habíamos compartido el espacio que ocupaban. Todas ellas formaban, como cuerpos estelares, parte de un universo que, para mí y mis hermanas, era reconocible e íntimo.
Esa relación especial con las cosas las convertía en símbolos. Utilizando las palabras de Cassirer, que definió al hombre como «animal simbólico», «las convertía en algo sensible y portador de una significación universal, espiritual»; las convertía en cosas «con poder de representar algo universalmente válido para la conciencia».
Esa capacidad de percibir las cosas de manera simbólica que también expresó Joubert –quien afirmaba que «todo lo que se ve y todo lo que se toca no es más que la piel, el cuero, la corteza; en resumidas cuentas, la superficie que oculta otra materia impalpable, invisible e interior»– es connatural a la especie humana, y así lo demuestra el hecho de que en la Antigüedad se extendiera la costumbre de enterrar a los muertos con sus objetos más preciados. Hoy, perdida ya esa costumbre, las cosas de los muertos quedan un tiempo entre nosotros para darnos testimonio de su paso por este mundo y recoger su ADN, su olor y su recuerdo.
«Percibir las cosas de manera simbólica es connatural a los humanos: así lo demuestra que en la Antigüedad se enterrara a los muertos con sus objetos más preciados»
Cuando murió mi padre, me quedé con una de sus pipas, la cual guardo en mi mesilla de noche; cuando quiero recordarlo, aspiro su olor, cierro los ojos y siento a mi padre muy cercano. Como defiende Fernando Broncano en Espacios de intimidad y cultura material (Cátedra), «los objetos construyen los habitáculos humanos, cubren y ornamentan los cuerpos, comunican y definen identidades y actúan activando el amplio espectro de las emociones». Los juegos de café, las porcelanas danesas o de Lladró, las sabanas bordadas, los –entonces– carísimos cascos de Sony que compró mi padre, los relojes, las corbatas, el chal preferido de mi madre, las fotografías de una vida compartida con mis abuelos, tíos y primos. Bastaba abrir el armario del ajuar: un simple mantel de hilo utilizado en los días de fiesta evocaba recuerdos de la vida de aquellos que ya se habían ido, si bien también de la nuestra. Todo un universo de sensaciones que me transportaban a un lejano pasado que, a la vez, se me presentaba muy cercano. El mundo de esas cosas que configuraron mi hogar y que en palabras de Hannah Arendt «trascendía el puro funcionalismo de las cosas».
Lo expresa muy bien Fernando Broncano: «Los espacios de aquel hogar no son meros lugares donde uno está, sino derivaciones de múltiples encuentros, del trabajo diario, del movimiento en el espacio-tiempo que ahorman nuestra vida y adquieren con el roce de nuestros cuerpos una fuerza simbólica […]. En las paredes, muebles, pasillos, puertas ventanas, escaleras y descansillos se depositan los signos rituales del saludo o el abrazo y también la memoria de la vida dañada, las esperanzas que fueron y se fueron, el movimiento cambiante de las vidas y acciones de aquellos que lo habitamos».
¿Qué decir de los discos de vinilo, de la colección de casetes –más de un millar– perfectamente ordenadas y clasificadas? Por supuesto, ¿qué decir de los libros? Imposible llevarlos a casa si ya ninguno teníamos sitio. ¿Y cómo enfrentarse a la tarea de tirar no pocos de ellos –la mayor parte encuadernados por mi padre– cuando, como escribe Stefan Zweig, «los libros se escriben para unir por encima del propio aliento a los seres humanos y así defendernos del inexorable reverso de toda existencia: la fugacidad y el olvido». Entrar en el salón es recordar la primera vez en que con 13 años comencé a elegir los discos de música clásica que configuraron posteriormente mis gustos musicales, desde Bach (del que, como decía mi padre, nunca te cansarás de escucharle), hasta Brahms y Beethoven; las tres B, una santísima trinidad que siempre me acompaña.
Quizás en el mundo posmoderno el ser humano haya olvidado esa relación simbólica con las cosas, cuya apresurada sustitución le impide crear vínculos permanentes con ellas. Frente a esta realidad, y como reacción frente al consumismo y los daños que genera al medio ambiente, se va abriendo camino, cada vez con mayor fuerza, la necesidad de cambiar nuestros hábitos y volver a establecer una relación más duradera con las cosas. Confiemos en que triunfe ese cambio de hábitos y en «humanizar» de nuevo nuestra relación con las cosas; más nos vale: si no, será el planeta que habitamos quien acabe llorando sobre nuestros hijos.
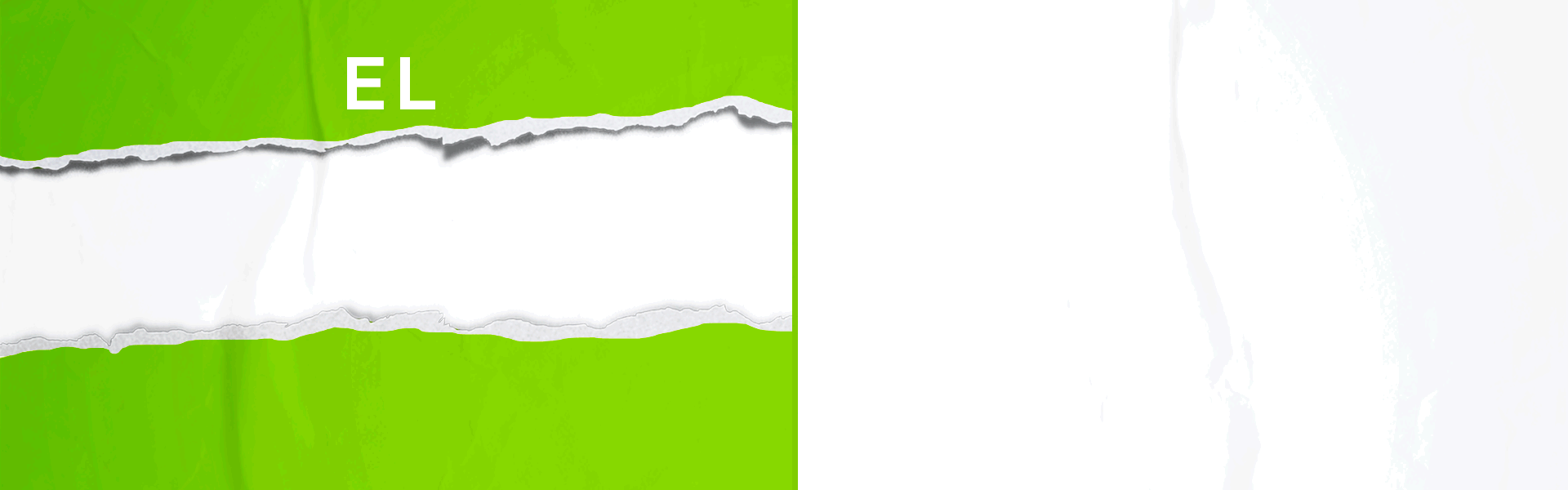




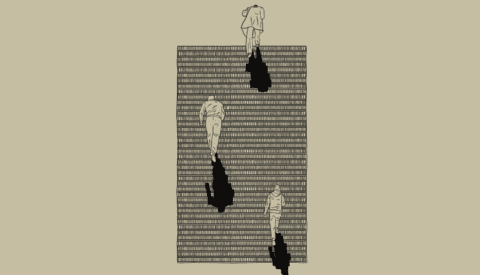





COMENTARIOS