Si necesitas ayuda puedes llamar al Teléfono de la Esperanza: 914 590 055.
Morir antes del suicidio
En la actualidad, los impulsos para acabar con la vida de uno mismo constituyen uno de los problemas de salud pública más acuciantes de nuestro país. En ‘Morir antes del suicidio’ (Herder), Francisco Villar analiza la profundidad de las causas y las posibles acciones de prevención.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
El suicidio puede ser una decisión individual, pero surge, evoluciona y se ejecuta en un marco comunitario. No en un marco únicamente familiar. Todos somos «responsables» de que uno de nuestros jóvenes acabe con su propia vida, somos su tribu, su comunidad. Ninguna madre o ningún padre pueden evitarlo solos, ni aun en el marco de una familia, que a su vez tampoco puede evitarlo sola, ni siquiera en el marco de un colegio, que a su vez tampoco puede evitarlo solo, ni aun en el marco del despacho de un profesional de salud mental, que tampoco es capaz de evitarlo solo. La prevención del suicidio en la infancia y la adolescencia es una responsabilidad de la comunidad, y no prevenirlo es su fracaso.
Hay al menos dos formas de afrontar la lectura de esta parte del libro, la primera cumpliría con el objetivo de visibilizar la problemática y ofrecer una oportunidad para visualizar algunas respuestas a esa pregunta inicial: «¿Cómo un chico de 15 años llega a la conclusión de que la mejor opción que tiene es morir?». Pero las experiencias reales que aquí se presentan pueden servir como una oportunidad para reflexionar sobre lo ocurrido a partir de los conceptos teóricos. Una vez identificados esos conceptos, se invita al lector a que reflexione sobre qué podría aportar, desde su propia posición, a situaciones como las planteadas, y cómo podría actuar a fin de que no se repitan.
El papel de la familia en el suicidio
El hecho de tener una familia sería el factor necesario, pero no suficiente, para contar con los beneficios y la protección que ella procura. La familia está reconocida como el principal factor protector en la conducta suicida, especialmente en la adolescencia, pero también en la edad adulta. No nos referimos a la familia como concepto, sino a las relaciones familiares satisfactorias y a la participación en la vida familiar.
Son muchas las reflexiones que está generando la pandemia de la covid-19. Una de las que se ha hecho más evidente durante las primeras fases del confinamiento fue el cambio en el perfil del adolescente que presentó una conducta suicida. En condiciones normales, la mayoría de los adolescentes atendidos por conducta suicida tienen un perfil de problemas de largo recorrido y mal funcionamiento en diferentes áreas del desarrollo. Han sido muy llamativos los efectos del confinamiento, la obligación de compartir con la familia, de forma involuntaria e inesperada. El principal efecto que observamos fue una importante disminución de intentos de suicidio en chicos y chicas agobiados por las exigencias de la vida. Observamos cómo chicos sometidos a presión académica, o con muchos problemas de socialización, de relación con iguales, incluso en riesgo de acoso, tuvieron una calma repentina. Retiradas todas estas exigencias, experimentaron una clara mejoría. Daba la sensación de que todos los adolescentes que se sienten sobreexigidos descansaron con el obligado parón en casa.
«La familia está reconocida como el principal factor protector en la conducta suicida, especialmente en la adolescencia, pero también en la edad adulta»
El contrapunto no se hizo esperar, y en pocas semanas empezaron a llegar adolescentes cuyo foco de malestar se situaba precisamente en el seno de la familia, con situaciones de violencia intrafamiliar o problemas de aceptación por parte de los padres que estaban en la base de los problemas de relación paterno-filiales.
Veamos un caso. Pablo tenía 15 años, era un chico que en el pasado había estado sometido a la burla continuada por parte de los compañeros de clase. Siempre había preferido juegos más tranquilos y había evitado el fútbol todo lo posible. Se sentía más cómodo con las niñas de su clase que con los niños. No había podido ocultar ni disimular sus gestos amanerados. Cuando los niños le empezaron a llamar «maricón», no sabía ni lo que significaba. La situación en casa, lamentablemente, no había sido muy diferente. Los hermanos se habían sumado a ese tipo de comentarios. Los padres, por su parte, hacían lo que podían para defenderlo y protegerlo. Estaban profundamente atemorizados. El padre, durante su infancia y adolescencia, había sido testigo de la crueldad con la que se trataba a chicos como su hijo, y del sufrimiento que padecían. El paso del tiempo no mitigaba este sufrimiento: lo pasaban mal en la infancia, peor en la adolescencia y muy mal en la edad adulta, siempre rechazados y maltratados. De nada le servía pensar que eran otros tiempos, ni un entorno sociocultural más favorable. Le parecían hipocresías, él no creía que se pudiera vivir igual siendo homosexual. Escuchaba ahora lo mismo que había escuchado desde niño: «Esos maricones de mierda, ese es un maricón», todos comentarios despectivos, que hacen referencia a la cobardía y a otras actitudes similares. Al padre le aterraba la idea del sufrimiento de su hijo y aprovechaba cualquier ocasión para hacer saber su desaprobación, creyendo que sus comentarios cambiarían algo las cosas.
El inicio de la secundaria no ayudó en absoluto a mejorar la situación, pero, inesperadamente para Pablo, a partir de segundo de la ESO las cosas sí que cambiaron. Compartió con los compañeros su identidad sexual, les comunicó que era «bisexual» y esa confesión tuvo una acogida inesperada por parte de estos. Empezó a encontrar comprensión, complicidad y apoyo en el grupo de iguales, y el rechazo evolucionó a aceptación. Ciertamente era un chico respetuoso, sensible, con un comportamiento muy guiado por su deseo de ser aceptado y encontrar un grupo de pertenencia. El último año de su vida había sido muy satisfactorio, aquella satisfacción que percibe el adolescente al conseguir el hito de tener un grupo de pertenencia fuera de la familia. En su caso, intensificado, porque a su corta edad había asumido la idea de que nunca lo conseguiría, llegando a creer íntimamente que nunca sería aceptado. Actitudinalmente, su comportamiento en el colegio no sufrió ningún cambio. Ya antes de sentirse aceptado mantenía un comportamiento respetuoso y responsable, tanto con los compañeros como con los profesores. El rendimiento académico se vio afectado positivamente. De la mano de la mejoría del estado de ánimo, su capacidad de concentración y aprendizaje dejaron de verse trabados y alcanzaron su verdadero nivel. Los resultados académicos no pararon de mejorar. El proceso en casa fue exactamente el opuesto, el despliegue de la adolescencia no hizo más que confirmar los peores temores de los padres: la confirmación de las sospechas de que su hijo era diferente. Esta confirmación no fue acompañada de una aceptación, sino de la exacerbación de sus miedos y su angustia. Un miedo tan intenso que se acabó canalizando en acciones correctivas de esa «desviación», con el único objetivo de evitarle sufrimiento a su hijo.
Entre el colegio, las actividades, quedar un rato con los amigos y, lo más importante, las largas jornadas laborales de los padres, la situación no había llegado a desbordarse. Pablo tenía en su entorno de pares toda la aceptación y apoyo que necesitaba y que tanto había anhelado. El temor y la preocupación de la familia no llegaba a él como un mensaje de cuidado y protección, sino como un mensaje de intolerancia y no aceptación, de rechazo. Si le hubiera llegado la genuina preocupación de los padres, él los podría haber calmado. Les podría haber dicho que estaba bien, que le iba bien, que se sentía aceptado e integrado, que no tenían de qué preocuparse. Es probable que los padres no le hubieran creído, y en parte con razón porque tiempo antes, en su afán de no preocuparlos, Pablo les había ocultado los momentos más duros de acoso durante la primaria y se los había acabado alertando el tutor. Pero lo cierto era que su aparente bienestar, en este momento, solo transmitía la realidad. A los padres, sin embargo, les parecía la misma actitud de siempre, no les tranquilizaba en absoluto. Prevalecía en ellos lo que sabían del mundo: «Un niño como él es el objetivo del ensañamiento y de toda la crueldad que es capaz de generar un adolescente». Y tal vez en parte tuvieran razón, incluso en los tiempos actuales, pero Pablo ahora contaba con la mejor defensa ante las agresiones externas: un amplio grupo de pertenencia, que le ofrecía protección y consuelo a partes iguales.
«Cuando alguien entra en el infierno de la soledad, el rechazo y el acoso, no sabe dónde entra, ni si tiene salida»
La triste paradoja es que los padres solo querían evitar su sufrimiento, ayudarle a solucionar unos problemas que, a esas alturas, ya había solucionado él solo. Algo sí consiguieron con esa estrategia tan bienintencionada como equivocada: la actitud intolerante que percibía Pablo no conseguía sino unirlo más a sus amigos, también incomprendidos y rechazados por sus familias y por una parte de la sociedad. El confinamiento lo cambió todo, cortó los lazos con los amigos y el colegio, que quedaron restringidos a unas videollamadas que, por frecuentes que fueran, parecían esporádicas y se antojaron insuficientes. Lo peor fue el incremento de las horas de convivencia con «la intolerancia». Toda la familia en casa, los hermanos sin colegio, como él, el padre en un ERTE. Veinticuatro horas de oportunidad para unos padres que quieren «curar a su hijo de la desviación», veinticuatro horas de crítica continuada, de mensajes de rechazo. ¿Cómo se cambia algo que no se puede cambiar?
Pablo pronto volvió a sentirse invadido por la sensación de ser señalado, de ser un fracaso y una vergüenza. Cuando alguien entra en el infierno de la soledad, el rechazo, el acoso, no sabe dónde entra, ni si tiene salida; lo que no se quita de ningún modo es la convicción de no querer volver a entrar. Superar el rechazo y el acoso de los compañeros lo había llenado de esperanza y de alivio. Tras tres semanas de revivir las pesadillas del pasado –con el agravante de que el rechazo provenía de los que te quieren, pero rechazan una parte de ti, una parte que creen que te hará sufrir, porque «es mejor ser normal que homosexual…»–, Pablo tomó la decisión más equivocada. Los médicos llegaron a tiempo de salvar su vida, la relación familiar corrió diferente suerte, la relación con sus padres necesitó un tratamiento mucho más prolongado e intensivo; al buscar protegerlo, profundizaron más el problema. Sabían que no podían acompañarlo continuamente para protegerlo de los potenciales agresores, de los otros; así, quisieron eliminar lo que ellos entendían que sería el objeto de ensañamiento. Sabían perfectamente que los agresores serían los intolerantes, que odiarían a Pablo por su condición diferente. Ellos, por el contrario, no lo odiaban, lo amaban. Esa diferencia entre ellos y los otros fue lo que les impidió ser conscientes del momento en el que se convirtieron en los otros.
Este tipo de experiencias fueron muy patentes durante el primer confinamiento. Todo lo que ocurrió luego supuso una vuelta al pasado, pero duplicada, triplicada y en ocasiones cuadruplicada. Retirado el primer confinamiento, con un regreso limitado a las actividades, a las relaciones y a la participación, con unas familias exhaustas, agotadas, preocupadas por la situación económica y de salud, con fallecimientos de familiares sin despedidas y con los servicios de atención comunitaria de salud desbordados o a medio rendimiento… el contexto no era nada halagüeño. Hoy se hace más patente que nunca lo mucho que contiene y estructura la experiencia del adolescente el contar con una familia y una comunidad en buenas condiciones.
Este es un fragmento de ‘Morir antes del suicidio’ (Herder), por Francisco Villar.



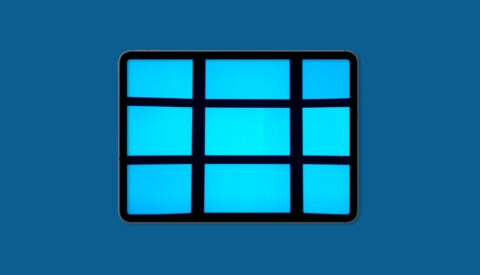





COMENTARIOS