Transparencia y opacidad: en las entrañas de nuestras cajas negras
Mientras nos saturamos con imágenes y nos ahogamos con información, somos incapaces de dar con las herramientas que nos permitan comprender parcelas cada vez más sustanciales de la realidad, como el sistema informático que deniega una subvención o el que elige lo que aparece en nuestras pantallas. El de los algoritmos es el mejor ejemplo pero, a cada momento, aparecen nuevos territorios en la vida pública cuya cartografía parece estar oculta en una caja negra.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
Lo cuentan nuestros padres: hace años, con un par de destornilladores, una llave inglesa y algunas nociones de mecánica uno mismo podía arreglar prácticamente cualquier avería de su coche. Aparece en la publicidad de algunos alimentos –«del huerto a la mesa»– dando a entender que ese proceso, para los productos de la competencia, ha sido mucho más complejo. Se repite en conferencias y ensayos sobre cultura contemporánea: vivimos saturados de imágenes. Y, sin embargo, ya nunca vemos el interior de un motor –queda oculto por una carcasa de plástico; inaccesible salvo para técnicos especializados–. Y, aunque todavía somos capaces de imaginar un naranjo, nos resultaría imposible, sin investigarlo, representar esquemáticamente el recorrido de una naranja hasta el exprimidor.
Puede que cada día nos alcancen miles de imágenes, pero muy pocas consiguen que recordemos algo conocido (el olor del azahar o cómo se cambia una bujía) o que concibamos (como Rilke logró con su unicornio: «He aquí el animal que no existe») algo nuevo; es decir, en muy pocas encontramos sentido. El resto de imágenes se acumulan junto a datos que no podemos interpretar o junto a una infinidad de relatos que, de nuevo, son inútiles representaciones de lo mismo: el dinero, la mercancía.
Así que estamos saturados de imágenes y nos ahoga tanta información, pero carecemos de herramientas para representar o comprender parcelas cada vez más sustanciales de la realidad, como el sistema informático que deniega una subvención, el que eleva el precio de un billete de tren o el que elige lo que aparece en nuestras pantallas. El de los algoritmos es el mejor ejemplo, pero, a cada momento, aparecen nuevos territorios relevantes para la vida pública cuya cartografía es privada; en otros casos, se oculta.
Como explica Fernando Broncano en su reciente Conocimiento expropiado (Akal), el siglo XVII fue el del Barroco y el secreto: rotas las promesas del Renacimiento, el autoritarismo se apoderó de Europa y entonces, como ahora, transparencia y opacidad se confundieron. Muchos se retiraron con ánimo melancólico, aunque enseguida encontraron un motivo para seguir trabajando: «conocer las fuerzas y acciones de los cuerpos (…) para hacernos dueños y poseedores de la naturaleza» (Descartes) y «curar el entendimiento» (Spinoza).
«Una nueva forma de desigualdad surge entre quienes conocen lo que sucede dentro de las cajas negras y quienes quedan sujetos a su funcionamiento»
Siglos más tarde, durante la segunda mitad del traumático siglo XX, se debatió sobre la naturaleza y la validez del conocimiento, se dudó de su potencial emancipador y se renegó de la rigidez cartesiana: a esta discusión la llamamos ‘posmodernidad’. Pero mientras tanto, en la entrada de la sede de la CIA, allí donde se concentra ese poder duro capaz de coaccionar más allá de la diplomacia, alguien ordenó grabar en piedra aquel versículo ambiguo: «la verdad os hará libres». Vienen más años malos –incluso los escenarios climáticos más benévolos supondrán muchos traumas–, pero no podemos permitir que nos hagan más ciegos.
Simone Weil se introdujo en una fábrica para experimentar cómo «la taylorización reduce al trabajador a una serie de gestos sin conexión con la realidad» y advirtió en sus textos de las consecuencias psicológicas, sociales e incluso antropológicas de cierta organización de la producción dominante entonces, y ahora. Esas mismas lógicas se han apoderado del consumo de productos, de información y de afectos (por ejemplo), cuyos gestos –no encontramos ninguna relación entre la interfaz de una aplicación de comida a domicilio, el repartidor, lo que nos entrega y el vapor que se condensa en una cocina– también se realizan en y para el vacío.
Cada señal que emitimos como consumidores o ciudadanos recibe una respuesta casi siempre satisfactoria (aunque no podemos distinguir si acertada) desde una caja negra; cada orden nos llega desde otra. Incluso si procede de una institución pública, habrá decenas de cajas negras implicadas en sus procesos deliberativos. Así, una nueva forma de desigualdad surge entre quienes conocen lo que sucede dentro de las cajas y quienes quedan sujetos a su funcionamiento. A menudo, las grandes corporaciones que poseen ese valioso capital epistémico acumulan también el capital económico.
«El cambio climático es un problema de recursos y urge encontrar una fórmula para sustituirlos sin depender de las mismas dinámicas que lo han generado»
Desde el exterior de su disciplina cabría pensar que el primer gran problema de nuestro tiempo, la emergencia climática y sus amenazas, supone para los economistas un engorro sobrevenido, mientras que el segundo, el crecimiento de la desigualdad, remite al núcleo de su vocación (gestionar la escasez). Sin embargo, un análisis menos superficial revela que ambas cuestiones estarían más que ligadas. El cambio climático es también un problema de recursos, los que se agotan y los que son necesarios para ralentizarlo, y urge encontrar una fórmula para sustituirlos y obtenerlos, respectivamente, sin depender de las mismas dinámicas que lo han generado. Si, por desgracia, la llamada transición ecológica tuviera que ser dolorosa (y todo apunta a que lo será), habría que acordar la manera de repartir ese posible sufrimiento de la manera más justa para que no dibujara el mapa en negativo de la distribución de renta. Comienza a ocurrir: recordemos cuando durante el pasado verano se midieron diferencias de varios grados de temperatura entre los barrios de Madrid.
Se trata, otra vez, de cuestiones muy complejas. Cualquier decisión sobre ellas, para resultar legítima, tendría que partir de una deliberación democrática y de un difícil consenso. Algo así solo es imaginable una vez los conocimientos sobre la magnitud y la naturaleza del problema hayan sido distribuidos de manera eficaz entre toda la población. Parece complicado cuando, incluso para problemas de una escala menor, tanto las consecuencias como la genealogía de prácticamente cualquier acción o fenómeno (¿dónde se desguazará el buque que me trajo aquella naranja? ¿quién pilota el dron que se acerca?) son escamoteadas y sustituidas por contenido irrelevante.
De entre todos los futuros posibles, el único deseable es aquel en el que conseguimos dejar la máquina a la vista para arreglar colectivamente el desaguisado. No hay que confundirlo con la fantasía prometeica de saberlo todo; se trata, más bien, de iluminar las zonas de sombra porque precisamente en ellas se encuentra lo que necesitamos –destornilladores y conocimientos básicos, pero también razones para abandonar la despreocupación– para que la toma de decisiones importantes como las que reclama la irrupción de Gaia no se convierta en un salto al vacío o en cosa de unos pocos «expertos». De paso, puede que al contacto con la realidad, nuestras experiencias de producción y consumo mejoren.







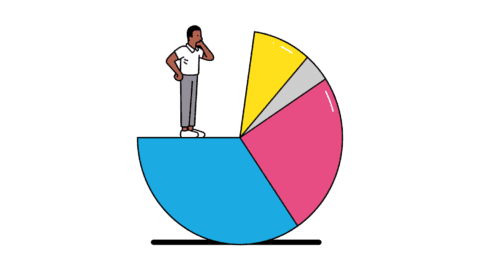



COMENTARIOS