Opinión
Contra la España vacía
¿Cómo construir el futuro de un territorio? El escritor Sergio del Molino continúa el diálogo que inició en su anterior obra sobre estas otras dos Españas –la urbana y la rural, la superpoblada y la despoblada– a la vez que reflexiona sobre «la fragilidad de la comunidad política» en la que convivimos.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
Los relatos nacionales sirven para crear esas comunidades y cohesionarlas. La España vacía era para mí un relato posible, una herramienta narrativa para que el señor de Barcelona no sintiese que los de Badajoz le robaban el dinero. Tal vez bastaba con hacer evidentes los lazos íntimos que le ligaban con aquella comarca. Al narrar el país como una red de afectos de ida y vuelta entre los campos despoblados y las ciudades hiperpobladas, se entendía mejor la dependencia de unos y otros y se revelaba la existencia innegable de una comunidad política empastada en cada árbol genealógico. No proponía volver la mirada a los efectos de los éxodos rurales como un ejercicio de nostalgia, sino como una palanca para entendernos y suturar los desgarrones que amenazaban con romper la comunidad política.
Solo una parte de los activistas contra la despoblación entendió la propuesta y la aceptó en esos términos. Es la que ha inspirado a los organismos del Gobierno encargados de abordar lo que técnicamente se llama «el reto demográfico». Al entender que la despoblación es un problema de Estado que requiere del compromiso del cuerpo de la nación y no atañe solo a los vecinos de las provincias afectadas, se dio el primer paso para levantar esa mitología o ese relato (por decirlo en términos posmodernos) que todos los países necesitan para existir.
Una comunidad política no se sostiene en la nada o por conveniencia racional. Si no hay un cuento común a todos sus miembros (un cuento que se puede discutir y matizar y reescribir), no hay forma de que un país funcione. Pero, cuidado, porque si el cuento es demasiado rígido y unívoco, como ocurre cuando cae en manos de nacionalistas y se impone por decreto hasta en la sopa, la comunidad política acaba también disgregándose por asfixia. Un país obsesionado con su mitología es una dictadura inhabitable. Un país sin mitología, en cambio, no existe. Encontrar el equilibrio es el reto de este patriotismo constitucional reformulado que no desprecia los sentimientos, aunque sí el sentimentalismo.
«Una comunidad política no se sostiene por conveniencia racional; necesita un cuento común a todos sus miembros»
Una parte no desdeñable de los movimientos contra la despoblación aprovechó la circunstancia para plantear políticas de cortísimo recorrido. Entendiendo, como habían entendido siempre, que la despoblación no solo era una cuestión local, sino un historial de agravios y ninguneos por parte de los poderes nacionales a su provincia o comarca, convirtieron en programas electorales las reivindicaciones que reclamaban desde hacía décadas mediante organizaciones ciudadanas. Teruel Existe, que llevaba más de veinte años funcionando como un movimiento civil y apolítico, se instituyó en coalición electoral y presentó una candidatura a las Cortes.
La mayoría de las querellas que llevaban al Congreso eran justísimas, elementales y lacerantes: se trataba de exigir servicios e inversiones básicas en transportes, sanidad, educación y comunicaciones, sin las cuales las regiones despobladas están condenadas al subdesarrollo económico, pero, al formularlas como programas políticos en unas elecciones generales, reventaron la imagen de la despoblación como problema nacional para regresar al juego de suma cero llamado qué hay de lo mío. Usaron el parlamento, que es el ágora donde se debaten los problemas de todos, como un buzón de reclamaciones localista, imitando los usos y costumbres de los nacionalismos vasco y catalán, que solo intervienen en la política española para chantajear y obtener beneficios directos en sus territorios.
De hecho, uno de los lugares donde más interés y simpatía despertó la candidatura de Teruel Existe (que, en términos generales, fue analizada con paternalismo y chanza folclórica por los comentaristas políticos) fue en Cataluña, donde parte del independentismo interpretó su emergencia como una nueva pica en Hispania. Los pueblos oprimidos empezaban a alzarse contra el Estado español. Al fin se quitaban la venda de los ojos. Lo que sucedió fue que transformaron un debate sobre derechos y libertades en un juego clásico de poder e influencia territorial. La España vacía ya no era el germen de una forma de comprenderse unos a otros, sino de extrañarse y despreciarse.
Así estaba el debate cuando llegó la peste. En marzo de 2020 todas es- tas cuestiones se esfumaron ante el horror del virus, que hacía banal cualquier preocupación anterior. Yo acababa de escribir un prólogo para una nueva edición de La España vacía que se quedó sin salir. Por suerte, porque hablaba de matices obsoletos. Desde mi salón vi cómo se apagaba el mundo, y en las noches de insomnio contaba las ventanas iluminadas de los bloques de la acera de enfrente. Había mucha gente despierta. Demasiados insomnes, demasiadas mentes en vela cavilando tristuras.
«En manos de un gobierno débil e ideologizado, España aparecía al fin frágil e incierta a los ojos de la mayoría»
«El país que había imaginado como una ‘psicogeografía’» de afectos a partir de las ruinas que dejaron los éxodos campesinos se convirtió en una constelación de lamparitas de lectura. Ciudadanos que, como yo, pasaban páginas de un libro sin enterarse de lo que leían o veían series tontas, noqueados por el presente. Fragilidad e incertidumbre fueron dos sustantivos abstractos que se pusieron de moda aquella primavera. Aunque compartía el insomnio con mis vecinos, me costaba comulgar con su pasmo y su descubrimiento de la fragilidad y de la incertidumbre. Yo siempre me había sentido frágil e incierto, no eran sensaciones nuevas. Sí lo eran, en cambio, en el discurso público.
En manos de un gobierno débil e ideologizado y en medio de la mayor crisis política desde 1981, España aparecía al fin frágil e incierta a los ojos de la mayoría. No lo era tanto: la comida llegó a los mercados, nunca se fue la luz, del grifo siguió saliendo agua y, tras un tiempo sin mascarillas, las farmacias volvieron a vender de todo para todos. Los hospitales respondieron sin romperse y se activaron los mecanismos de protección social. Solo fallaba lo que dependía directamente de la política.
No obstante, se percibían grietas enormes. Gente que moría sola entre la indiferencia general, actitudes autoritarias a las que nadie se oponía y un espacio enorme en el ágora que se aprovechó para colocar reclamos propagandísticos de un gobierno que trataba a los ciudadanos como a niños pequeños. Se constató, por un lado, que España no era el Estado fallido que los populistas denunciaban. No era un lugar podrido por la corrupción y la mediocridad, sino una nación con instituciones capaces de aguantar embates fortísimos. Por el otro, se puso a las claras que la comunidad política estaba tocada, atomizada en puntos de luz, indefensa ante las veleidades paternalistas de cualquier caudillo e incapaz de superar su pánico.
Los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial resolvieron un viejo debate de arquitectos e historiadores del arte sobre las bóvedas de crucería góticas. No estaba claro si las sostenían los dos arcos ojivales cruzados, los sillares que las cubrían o ambos elementos. Las bombas dieron la solución. Cuando cayeron sobre los sillares, sin tocar los arcos cruzados, la bóveda se mantuvo en pie; cuando cayeron sobre los arcos, la bóveda se derrumbó. Quedó claro que el elemento sustentante eran los arcos y que el resto de las piedras funcionaban como relleno. A veces es preciso un bombardeo para dejar a la vista lo que sostiene una sociedad y discriminar las partes blandas de las duras.
Meses después del comienzo de la peste, la fragilidad de la comunidad política ha quedado en evidencia para cualquiera. La fragilidad individual no es preocupante: todos somos frágiles y si llegamos a adultos sin haberlo comprendido corremos el riesgo de ser unos tipos insoportables y vanos. La fragilidad social, en cambio, sí es un problema, porque un país necesita creerse tres o cuatro mentiras sobre sí mismo para existir y aspirar a un futuro.
Este es un fragmento de ‘Contra la España vacía’ (Alfaguara), por Sergio del Molino.



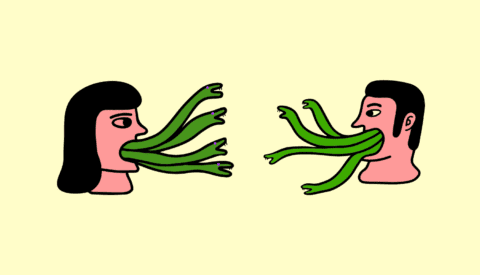
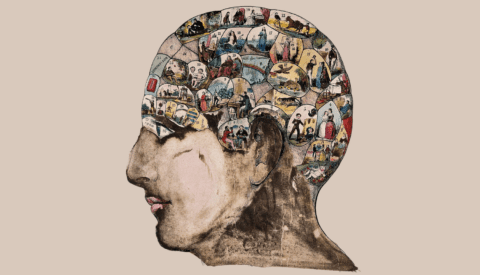







COMENTARIOS