Habituación negativa
Por un deber de decencia inexcusable, los dirigentes tendrán que explicar las razones de este enorme desatino y nosotros deberemos llorar por nuestra ingratitud al haberlo permitido.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2020

Artículo
«Hombre occidental, tu miedo al Oriente, ¿es miedo a dormir o a despertar?», leemos en un precioso cantar de Antonio Machado, profético en estos días. Seguramente nunca podremos contestar a esa pregunta, ni siquiera en tiempos de pandemia cuando la incertidumbre –que no se agota y que ya formaba parte de nuestras vidas– ahora se agarra a nuestras entrañas sin soltarse. Estamos rotos, sin saber qué hacer ni lo que nos pueda suceder. «Todo me cansa, incluso aquello que no me cansa. Mi alegría es tan dolorosa como mi dolor», como escribía Pessoa en su Libro del desasosiego.
El papa Francisco había escrito en 2013 que «para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante los dramas de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuese una responsabilidad ajena que no nos incumbe…». Egoísmo, indiferencia y, además, habituación negativa, un modo de aprendizaje muy antiguo –tanto como la propia existencia humana– que se ha definido como «el decremento de la respuesta de un organismo a un estímulo». Es un proceso muy frecuente por el que dejamos de responder a todo aquello que no es ni queremos que sea relevante, a lo que ni nos importa ni nos estorba. Una fórmula para no tomar parte o no enterarse que puede insensibilizarnos y un mecanismo de defensa natural para que podamos desenvolvernos en nuestra vida diaria sin tener que analizar y dar respuesta constantemente a cualquier sensación, como el ruido del tráfico al que nos acabamos acostumbrando cuando lo oímos cada día desde nuestra casa.
«El tiempo líquido nos ha hecho olvidar el valor de nuestra existencia»
Así nos ha ido. En los últimos tiempos no nos han importado nada los niños que mueren cada día en el mundo por causas evitables y menos aún el problema de los millones de refugiados que huyen de las guerras y del hambre, que sueñan con un mundo mejor cerca de unas fronteras que tratan de cruzar jugándose la vida o en un mar donde mueren intentándolo. Nos hemos olvidado de las guerras que provocan miles de muertes cada día y que están sostenidas por oscuras diplomacias que nadie entiende. La pandemia enfermará a millones de personas en este planeta llamado Tierra y se cobrará centenares de miles de víctimas que están siendo enterrados cuando toca, sin duelo ni despedidas, y con el inmenso dolor de los familiares que ni siquiera pueden darse un abrazo de consuelo. A eso nos hemos acostumbrado, dando por hecho –como si fuese lo mas natural del mundo– que más de la mitad de las personas que fallecen por el coronavirus son personas mayores, muchos de ellos aparcados en residencias que se han convertido en campos de exterminio.
Sin excusa ni pretexto, por la propia salud de nuestra democracia, por nuestra dignidad como seres humanos y por un deber de decencia inexcusable, los dirigentes tendrán que explicar las razones de este enorme desatino y asumir sus responsabilidades. Nosotros deberemos llorar sin descanso por nuestra ingratitud al haberlo permitido, por haber consentido que quienes contribuyeron a crear el estado del bienestar y más ayudaron a los suyos en la crisis de 2008 desaparezcan para siempre de nuestras vidas. Están muriendo mayoritariamente nuestros abuelos y abuelas, y no podremos seguir avanzando sin recordarlos, porque ningún proyecto de futuro se podrá construir desde el olvido y el desdén. Para suavizar nuestra ruina moral hay que rendirles el homenaje que merecen para que su recuerdo permanezca entre nosotros y, al integrarse en la memoria colectiva, se conviertan en inmortales. Se lo debemos.
«Ningún proyecto de futuro se podrá construir desde el olvido y el desdén»
Cuando hace más de setenta años, Orwell escribió eso de que «decir la verdad es un acto revolucionario», probablemente estaba pensando, visionariamente, en esta nueva época, llena de paradojas, de contradicciones y de dolor que nos ha tocado vivir. Un tiempo líquido en el que los humanos, confundiendo progreso con velocidad, buscamos atajos desesperadamente y nos aferramos a un egoísta estilo de vida que nos ha hecho olvidar el supremo valor de nuestra propia existencia, y hasta la vida y muerte de nuestros mayores, nuestros referentes.
Cada día, cuando salimos a las ocho de la tarde a nuestros balcones y ventanas para aplaudir a nuestros héroes sanitarios y a todos los que nos ayudan a sobrevivir confinados, podríamos reflexionar con los versos de Javier Vicedo: «¿Qué miras más allá de la ventana:/ el mundo o el mundo que quisieras?/ Tal vez no estés mirando nada/ Y nada es todo lo que de ser, serías/ Mirando nadas se construye un hombre».








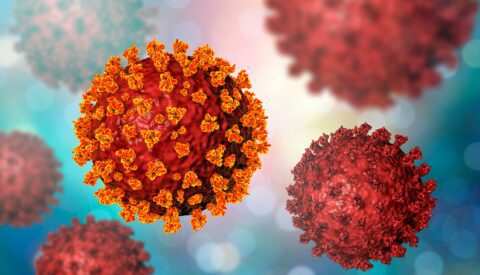



COMENTARIOS