Opinión
La guerra de la libertad: de Orwell a nuestros días
En nuestro mundo, el lenguaje está siendo despojado poco a poco de su propia riqueza: si erradicamos las palabras, erradicamos también las ideas y perdemos la capacidad de expresar sentimientos.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2020

Artículo
Vivimos tiempos convulsos. Quizá dábamos por cierto –y conquistado– el respeto a las libertades y, en nuestra inocencia, creíamos que su proclamación en los textos internacionales lo convertían en una premisa irrefutable, en algo irreversible. Pensábamos que, por fin, tras haber aprendido las lecciones de la historia europea, habíamos sido capaces de construir un espacio seguro de convivencia y de respeto a las libertades y a los derechos humanos.
Nuestros abuelos nos habían explicado las guerras que asolaron el continente durante la primera mitad del siglo, habíamos escuchado sus historias y leído con atención sus libros. Nos parecía que ese espacio construido tras la Segunda Guerra Mundial se consolidaba, que éramos capaces de vivir alejados de las doctrinas extremistas y demagógicas que fueron primero, la causa de la destrucción de Europa y, más tarde, de la construcción de un sólido muro que separó durante cuarenta años Europa. A un lado, el oeste, próspero y respetuoso con las libertades y los derechos humanos. En el otro, aquella Europa del este oscura y oprimida económica y socialmente bajo otro régimen dictatorial feroz.
Tras la caída de ese muro reinó durante años la ilusión del reencuentro con nuestros hermanos europeos del este y renació el deseo de ampliar el espacio de respeto a las libertades a esos países que habían estado separados bajo los dictados de un régimen político absolutista y encorsetador. Sin embargo, más tarde llegaría, como una bofetada, el recordatorio de que los instintos más bajos y ocultos podían salir a la luz, a poco que se les incentivara. La guerra de los Balcanes no estuvo exenta de crueldad e insensatez ni de racismo exacerbado. Renacieron viejos rencores que parecían olvidados y que convirtieron a la antigua Yugoslavia, tras años de convivencia pacífica entre las diversas razas y religiones que conforman la región, en un infierno dantesco.
«’1984′ nos hace reflexionar todavía hoy sobre los límites de la naturaleza humana»
Tras la resolución de ese conflicto –como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, también gracias a la intervención de Estados Unidos, que durante esa época siguió manteniéndose como referente de la libertad individual–, volvió a reinar la paz. Sin embargo, hoy deberíamos mirar al futuro con cierto temor. El espacio que ocupa en el mundo la Unión Europea, un espacio caracterizado por el respeto a las libertades y derechos humanos como eje vertebrador del sistema, constituye un lugar privilegiado que deberíamos cuidar y mimar como una conquista, ahora de nuevo amenazada, por nuevos riesgos, quizás no tan evidentes a simple vista, pero no por ello menos peligrosos. Ni el respeto a las libertades, ni la paz que emana del mismo son, en modo alguno, un estado de cosas permanente sino, más bien, un estado ciertamente frágil.
De adolescente leí 1984, la novela de George Orwell que, todavía hoy sigue planteándonos problemas existenciales al margen de un tiempo concreto. Nos hace reflexionar sobre los límites de la naturaleza humana, sobre cómo el egoísmo –manifestación final del instinto de supervivencia– acaba venciendo a los ideales de fraternidad y solidaridad cuando el hombre es sometido a un nivel de sufrimiento físico o mental que lo lleva más allá de sus límites. Es un planteamiento que años después se confirmó con ‘El experimento de la cárcel de Stanford’, orquestado por Philip Zimbardo quien, en su posterior libro, El efecto Lucifer: el porqué de la maldad (Paidós), analizó algunos crímenes masivos ocurridos más recientemente. Porque al final, lo que Zimbardo ponía al descubierto no eran más que las contradicciones propias de nuestra naturaleza.
Cuando leí por primera vez la novela de Orwell me identifiqué con su protagonista, Winston Smith, un joven que se percata del control físico y mental al que están sometidos todos los habitantes de Oceanía, una de las superpotencias en que está dividido el mundo bajo el mando del Hermano Mayor. Al releerlo disfruté recordando cómo surge el amor clandestino y rebelde entre Winston y Julia: ambos tratan de crear un ámbito de intimidad y de libertad interior ajeno a la observación continua de las «telepantallas» del partido y toman parte activa en la «resistencia», para luego ser descubiertos, apresados y reeducados.
Recordé muy vivamente un pasaje de la novela que había permanecido arrinconado en mi memoria, en el que Smith, que sentía una gran aversión a las ratas, es sometido a la tortura de meter su cabeza en una jaula llena de esos animales. Finalmente, el personaje acaba gritando desesperado: «hacédselo a Julia, hacédselo a Julia». Luego, se derrumba físicamente y moralmente para siempre. Ahí rememoré la sensación de desazón que me produjo el encuentro entre Smith y Julia tras haber sido sometidos a la tortura: ambos eran incapaces de sentir nada más que incomodidad al verse, como dos extraños, sabedores de su propia traición.
«Cada día suministramos a nuestro propio Gran Hermano información sobre nuestros gustos y necesidades»
Isaac Asimov, en un artículo sobre la novela de Orwelll publicado en 1980 para el Field Newspaper Syndicate, llegó a escribir que en un principio muchos americanos habían visto en la novela una crítica al sistema estalinista y al macartismo, pero que, cada vez más, sus compatriotas estaban dándose cuenta de que 1984 reflejaba otras realidades como el exceso regulatorio de los Gobiernos -cada vez más interesados en controlar hasta las facetas más sencillas de la vida corriente- o la obsesión de los sistemas privados interesados por recabar información sobre cada faceta de nuestra vida privada.
A día de hoy, no podemos negarle a Asimov su gran capacidad para predecir el futuro. En la actualidad no existen «telepantallas» controladas por el partido en el poder, pero cada uno de nosotros llevamos un smartphone que les da el poder a las compañías dueñas de los software y sus aplicaciones saben nuestra ubicación, conocen nuestras opiniones, escuchan nuestras conversaciones, incluso las más íntimas y personales. Cada día suministramos a nuestro propio «Gran Hermano» información sobre nuestros gustos, nuestras necesidades, fobias, dependencias etc. Y él lo utiliza en su beneficio.
También, como en la novela de Orwell, existe un Ministerio de la Verdad que crea y difunde información para configurar nuestro pensamiento y predeterminar nuestras preferencias políticas. Además, con tal de conseguir sus objetivos no le importa haya de valerse de la difusión masiva de noticias falsas, o de la tergiversación de la historia y del presente, utilizando, si es preciso, identidades también falsas para expandir por la red sus bulos.
En su mundo, Orwell nos presenta a una sociedad subyugante en la que la gente cuenta cada vez con menos y menos palabras. En nuestro mundo, el lenguaje también está siendo despojado, poco a poco, de su propia riqueza y se está perdiendo la concepción aristotélica del hombre como logos. Es decir, no como mera racionalidad sin más, sino como discurso o palabra. Sin embargo, si erradicamos las palabras, erradicamos las ideas y perdemos la capacidad de expresar sentimientos. Es más, corremos el riesgo de perder nuestra propia identidad. También las empresas o los políticos, en pos de su propio interés, intentan dirigir nuestro pensamiento. Y lo hacen a través de mensajes, cuyo contenido no importa si es verdad o no, hacen crecer en nosotros el miedo para que voluntariamente les entreguemos el escaso margen de libertad que nos queda.
«Si erradicamos las palabras, erradicamos las ideas y perdemos la capacidad de expresar sentimientos»
Basta fijarse en los grandes poderes tecnológicos que están lejos de Europa. Concretamente en la férrea dictadura de China y en Estados Unidos, que ha caído en manos de una administración que miente descaradamente. Según el metódico recuento que llevó a cabo un equipo de The Washington Post liderado por el periodista político Glenn Kessler y que publicó El País el pasado 12 de junio, Trump ha faltado a la verdad en público unas 12 veces al día. Y la tendencia va al alza: de noviembre de 2018 a finales del pasado abril, la media fue de 23 bulos diarios. Esto no es más que un aviso para los europeos: cuando el poder tecnológico está en poder de multinacionales norteamericanas o chinas debemos estar alerta y más activos en nuestra defensa de las libertades individuales. No debemos dejarnos arrastrar por los cantos de sirena que nos ofrece el consumismo o por los miedos y fobias que pretenden inocularnos mediante la utilización de la propaganda y las fake news con el fin de que les entreguemos, a cambio de una supuesta seguridad, nuestra libertad.



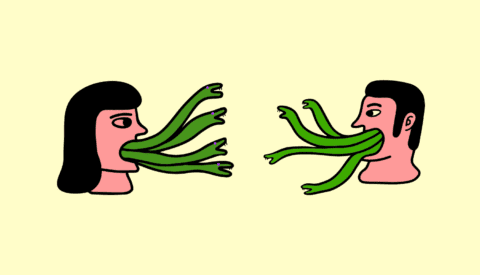
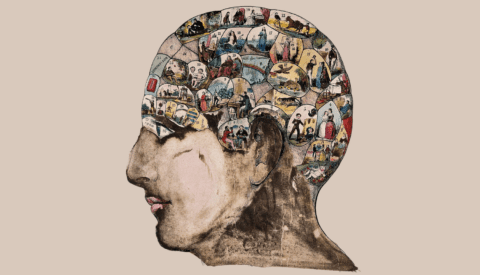






COMENTARIOS