Vincent Bevins
«Los movimientos que emergieron para desafiar el autoritarismo o la desigualdad acabaron fortaleciéndolos»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Vincent Bevins (California, 1984) fue corresponsal de The Washington Post en Brasil y destapó las entrañas de la violencia política en ‘El método Yakarta’ (Capitán Swing, 2020). Ahora regresa con ‘Si ardemos’ (también publicada en español por Capitán Swing), una investigación demoledora sobre cómo las mayores protestas de la última década (2010-2020) acabaron fortaleciendo lo que querían destruir. El autor analiza por qué movimientos como la Primavera Árabe, Occupy Wall Street o las revueltas en Brasil y Chile, pese a su energía democratizadora, terminaron en regímenes más autoritarios o en decepción.
«La paradoja es atroz», explica por videollamada desde Londres, donde reside, «en 2013, jóvenes brasileños salieron a la calle contra la corrupción y terminaron ayudando a elegir a Bolsonaro. En Egipto, activistas que derrocaron a Mubarak hoy viven bajo una dictadura peor». Su libro, basado en 200 entrevistas en 12 países, expone dos claves: la ferocidad del contraataque geopolítico y la ingenuidad ante las redes sociales. «La calle ya no basta. Sin estrategia, el fuego que enciendes puede consumirte a ti mismo», sostiene.
¿Qué le llevó a investigar esta contradicción entre los ideales de las protestas y sus resultados finales?
Fue un proceso que comenzó con una profunda perplejidad personal. Estaba en Brasil en junio de 2013, cubriendo aquellas protestas que iniciaron pequeños colectivos anarquistas contra el aumento del transporte. En cuestión de días, se transformaron en un estallido masivo donde convivían demandas progresistas con consignas de derecha. Lo que más me impactó fue ver cómo, cinco años después, aquel momento ayudó a llevar al poder a Bolsonaro. Era una inversión grotesca de los ideales originales y daba que pensar: si la gente con buenas intenciones salía a las calles, ¿cómo terminamos con lo opuesto a lo que pedían?
¿Y unió ese caso con lo que estaba sucediendo o acababa de ocurrir en otros países?
Claro, porque esto no era solo un caso aislado. Entre 2010 y 2020, vivimos la década con más protestas masivas de la historia, superando incluso los años 60. Pero los resultados fueron sistemáticamente ambiguos: primaveras árabes convertidas en guerras civiles, Occupy Wall Street sin consecuencias políticas claras, el 15-M español que desgastó el bipartidismo pero no lo reemplazó con algo sólido. Sentí que había un puzle generacional que necesitaba resolver: ¿por qué tanta energía colectiva terminaba canalizada hacia lo opuesto a sus intenciones?
El libro nació de esa urgencia. Quería entender cómo movimientos que emergieron para desafiar el autoritarismo, la desigualdad o el neoliberalismo acabaron, en muchos casos, fortaleciendo esos mismos males. Pasé años entrevistando a participantes desde Estambul hasta Santiago, revisando teorías políticas y encontrando patrones ocultos.
«Si la gente con buenas intenciones salía a las calles, ¿cómo terminamos con lo opuesto a lo que pedían?»
¿Cómo decidió abordar metodológicamente el tema? Habla de mezclar testimonios con teoría, como hacía el sociólogo David Graeber o como sigue haciendo Naomi Klein…
Era fundamental evitar simplificaciones. Este no podía ser solo un ensayo teórico ni una crónica periodística al uso. Necesitaba múltiples capas. Por un lado, la voz de los protagonistas: activistas que estuvieron en Tahrir o en Gezi Park, pero también académicos como Asef Bayat (que estudió Irán y Egipto) o Rodrigo Núñez (analista de las protestas brasileñas). Sus testimonios muestran la textura humana de estos eventos: cómo se tomaban decisiones en caliente, qué se sentía al ver que una marcha pacífica derivaba en caos, o la desesperanza al comprobar que las demandas eran cooptadas.
Por otro, incluí marcos teóricos para entender el contexto sistémico. Aquí fue clave el trabajo de David Graeber, el antropólogo anarquista. Su idea de que los movimientos deben prefigurar en sus formas organizativas el mundo que quieren crear (horizontalidad, consenso) fue central en muchas protestas de la década. Pero el libro también critica ese enfoque: cuando enfrentas estados represivos o fuerzas reaccionarias bien organizadas, la pureza táctica puede ser un lujo suicida.
Naomi Klein también influyó, especialmente su análisis de cómo el capitalismo aprovecha las crisis. En Chile, por ejemplo, las protestas por desigualdad derivaron en una nueva constitución, pero la derecha supo reorganizarse para bloquear cambios profundos. Era importante mostrar esa dialéctica entre el entusiasmo callejero y las estructuras de poder que se adaptan para sobrevivir.
De todo lo investigado, ¿qué le sorprendió más?
Dos fenómenos que nadie anticipó en 2011. El primero fue la violencia del contraataque geopolítico. En Libia, las protestas legítimas contra Gadafi fueron instrumentalizadas por potencias extranjeras para justificar una intervención que destruyó el país. En Baréin, Arabia Saudí invadió con tanques para reprimir a la mayoría chií, con el visto bueno de Obama. Esto creó un manual para regímenes autoritarios: si permitías que las protestas crecieran, arriesgabas una intervención extranjera o un baño de sangre. Muchos gobiernos aprendieron la lección y hoy reprimen preventivamente. El segundo fue cómo las redes sociales pasaron de ser herramientas de liberación a instrumentos de control.
En el libro comenta lo útiles que fueron las redes para propagar las protestas.
En 2011, Twitter y Facebook ayudaron a coordinar protestas en tiempo real. Para 2020, estaban monopolizadas por algoritmos que amplifican el odio y dueños como Musk, que usan sus plataformas para manipular elecciones. El caso de Brasil es paradigmático: WhatsApp fue clave para difundir desinformación pro-Bolsonaro, mientras las izquierdas seguían debatiendo en asambleas interminables.
Esto refleja una paradoja mayor: la misma tecnología que facilitó la organización horizontal también permitió a las derechas movilizar de manera más eficiente. Ellos entendieron que las redes no son para el debate, sino para la propaganda. Las calles quemaron gobiernos, pero no supieron construir nada. La derecha sí tenía un plan para el día después.
«Las redes sociales pasaron a ser herramientas de liberación a instrumentos de control»
¿Tiene que ver con esa sensación de que movimientos espontáneos, que debaten todo democráticamente, se desvanecen y otros con líderes más claros y un discurso cerrado prosperan?
Los grupos aparentemente espontáneos tienen menos probabilidad de éxito. Tratan de transformar la sociedad, pero si son tan puros o reactivos terminan con lo opuesto. Lo que se ha visto y han defendido varios pensadores del siglo XX en que si insistes en no tener líder o hacer todo horizontal, aparecerá una estructura que no has elegido, lo que se llama el «hiperliderismo». Y este cambio se ve en las protestas de 2010: son capaces de unirse contra algo, pero no de crear una alternativa. No tienen éxito en cambiar las cosas. En resumen, la izquierda discute en asambleas interminables; la derecha gana elecciones. ¿Quién entiende mejor el poder?
«La izquierda discute en asambleas interminables; la derecha gana elecciones. ¿Quién entiende mejor el poder?»
¿Y qué éxitos ha podido observar?
Uno de los éxitos ha sido Chile con el estallido social en Santiago. También en Corea del Sur, a finales del año pasado. Pero la pregunta es por qué lo hacen y es como forma de exponer lo que ocurre. Y empieza en algún punto del país, pero se extiende. En Ocuppy Wall Street se consiguió llegar a otros puntos de Estados Unidos más rurales y lejanos. Comunican ideas a los líderes y a la población. Es decir, juntan a la gente. Y eso es positivo. Lo más parecido es lo que pasa en Serbia, pero también en Kenia, Bangladés o Sri Lanka. Todo viene de un movimiento antipolítico, y eso al menos enseña que los que están no lo hacen bien.
«Los años entre 2010 y 2020 nos mostraron el poder de la gente para alterar el curso de la historia, pero también los límites de la improvisación»
¿Qué lecciones deja esta década para futuros movimientos?
La más dura es que la espontaneidad y la pureza moral no bastan. Durante años, muchos activistas despreciaron la «política tradicional»: los partidos, las negociaciones, ganar elecciones. Creían que las calles y las asambleas horizontales serían suficientes. Pero la derecha no juega con esas reglas. Ellos sí construyen partidos, controlan instituciones, diseñan narrativas simples.
Esto no significa abandonar la democracia interna o los valores progresistas. Significa ser estratégicos: tener un plan para después de la protesta. En Chile, por ejemplo, el estallido social logró una convención constitucional, pero sin una fuerza política organizada que defendiera el proceso, la derecha lo saboteó.
Otra lección es que internet ya no es un espacio neutral. Hay que usarlo, pero sin depender de él. Los movimientos necesitan estructuras físicas, medios de comunicación propios y capacidad para actuar cuando las plataformas les censuren.
Los años entre 2010 y 2020 nos mostraron el poder de la gente para alterar el curso de la historia, pero también los límites de la improvisación. El desafío ahora es canalizar esa energía hacia proyectos duraderos, sin caer ni en el autoritarismo ni en la ingenuidad. Esta década nos dejó una lección: la geopolítica nunca se fue. Solo esperaba su momento para volver con tanques y algoritmos.


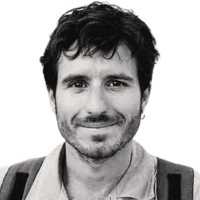

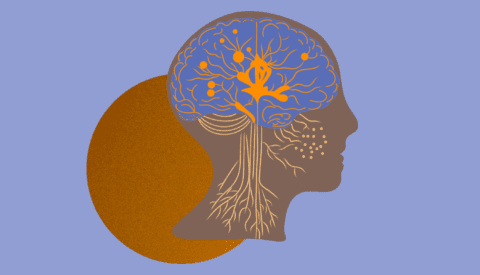






COMENTARIOS