¿Humanismo versus dogmatismo?
Castellio contra Calvino
En ‘Castellio contra Calvino’, el escritor austríaco Stefan Zweig (1881-1942) reconstruye uno de los episodios más significativos –y, a su vez, olvidados– del conflicto entre la conciencia y la autoridad.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
En Castellio contra Calvino, el escritor austríaco Stefan Zweig (1881-1942) reconstruye uno de los episodios más significativos –y, a su vez, olvidados– del conflicto entre la conciencia y la autoridad. El relato se sitúa en la Ginebra del siglo XVI, momento en el que el reformador Juan Calvino ordena ejecutar a Miguel Servet por herejía. Frente a esa escena, que hoy nos pudiera parecer grotesca, se alza la figura serena y casi invisible de Sebastián Castellio, un humanista que se atreve a elevar la voz en nombre de la libertad de pensamiento. En juego están tanto la vida de un hombre como la idea que este representa, que no es otra que el derecho del individuo a disentir.
Zweig, con su estilo comedido aunque incisivo, no escribe una hagiografía ni un tratado teológico. Plantea una batalla más profunda que implica la lucha entre el espíritu humanista y el impulso dogmático que atraviesa los siglos, eso sí, disfrazado con distintos ropajes. En esa tensión, que no ha perdido vigencia, se juega una parte esencial de la experiencia moderna.
El background es relevante. Tras años de persecución católica, Calvino establece en Ginebra su versión de la ciudad de Dios agustiniana. Esto es, un lugar donde la fe reformada debía regir todos los aspectos de la vida. Lo que pudo ser un experimento de libertad religiosa tornó con presteza en una teocracia de hierro. Las autoridades eclesiásticas no solo dictaban normas sobre la liturgia, sino sobre la ropa, el ocio o la vida íntima. La duda, es patente, se pena con el fuego.
Servet, médico y teólogo heterodoxo, había osado cuestionar la Trinidad. Perseguido por la Inquisición española, acabó cayendo en manos de unos reformadores ginebrinos que no vacilaron en alimentar la hoguera con él. El gesto fue un acto de intolerancia a la par que una declaración de principios. Calvino no podía permitir que alguien pusiera en duda su autoridad teológica sin arriesgarse a perder el control.
Castellio recordaba algo que el poder detesta: que ningún sistema tiene derecho a imponer el silencio absoluto
Aquí es donde aparece Castellio, no tanto como un revolucionario, sino como un hombre decente que recuerda algo que el poder detesta: que ningún sistema, por justo que se estime, tiene derecho a imponer el silencio absoluto, la falta de disenso.
Lo que Castellio representa –y que Zweig recupera con nitidez– es el humanismo en su sentido más fuerte, como defensa radical de la individualidad y del pensamiento crítico. Es un humanismo que no se contenta con dar empaque retórico a una causa, sino que se juega en la vida concreta, en la soledad, en la renuncia a ese confort de la obediencia del que habla Kant en su ¿Qué es la Ilustración? Por supuesto, Castellio sabe que se está enfrentando al hombre más poderoso de su tiempo.
Zweig admira esa actitud, si bien la describe sin idealizaciones. Castellio no es un héroe de manual. No tiene carisma ni influencia. Con todo, tiene algo que admira por encima de todo, que es la coherencia moral. No es casual que Zweig haya escrito este libro en los años treinta, momento en que Europa empieza a deslizarse de nuevo hacia un abismo de dogmas y persecuciones adornadas con un supuesto orden. El mensaje puede resultar evidente: el dogmatismo no es patrimonio de una época ni de una ideología. Su campo de cultivo se abona con el ataque a la duda.
Zweig escribió la historia de Castellio en un momento en que Europa empezaba a deslizarse hacia un abismo de dogmas y persecuciones
Hay un deje moral en todo el relato, cierto, pero no uno sermoneador, sino, más bien, uno que apela al brillo del pensamiento libre. Frente al aparato teológico de Calvino –gargantuesco en su ambición de regular cada alma–, la voz de Castellio es modesta pero sólida. Nótese que, en las antípodas de la imposición, se contenta con proponer. No busca seducir con el afilado filo de la espada. Emplea, en su lugar, la finura del argumento.
Alguien podría creer que este conflicto pertenece a tiempos pretéritos. Sin embargo, el libro de Zweig nos fuerza a observar con otros ojos nuestra propia época, como un espejo a través del tiempo. El dogmatismo no ha desaparecido, ha mutado. No quema necesariamente cuerpos en la plaza pública, pero sí que termina con reputaciones y etiqueta gratuitamente sin ton ni son. Hay debates en los que disentir se convierte en una clase de herejía simbólica.
En este contexto, el gesto de Castellio cobra una actualidad incómoda. Esto no conlleva que toda crítica al poder esté del lado de la verdad –piénsese en los negacionistas–, pero sí que toda verdad necesita espacio para respirar. La libertad de conciencia, aunque incómoda, es el núcleo de cualquier civilización abierta.
Lo que hace fuerte al fondo de Castellio contra Calvino es la recuperación de un episodio olvidado, sí, muy cierto, pero también la claridad con que se plantea un dilema perenne. Siempre habrá quienes quieran imponer un orden absoluto en nombre del bien, de un Dios, de la justicia, de la belleza, del pueblo o de la verdad. Y siempre habrá –es de esperar– quien disienta pacíficamente.
Ese «no» o ese «déjame pensar», dichos sin odio, sin aspavientos ni cinismo, son más valiosos que mil arengas reiteradas hasta la saciedad. Lo demás, aunque vestido de virtud, puede ser apenas una forma refinada de violencia o, más sutil, de control. Y eso, por desgracia, no es un vestigio del pasado.




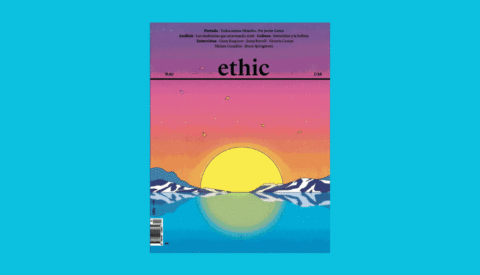
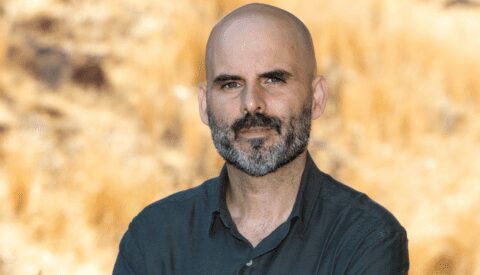


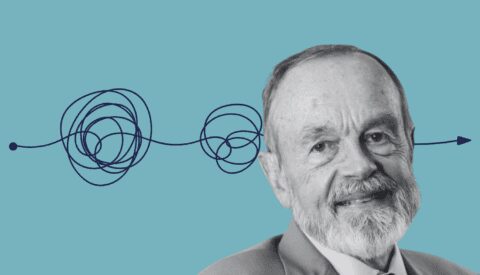
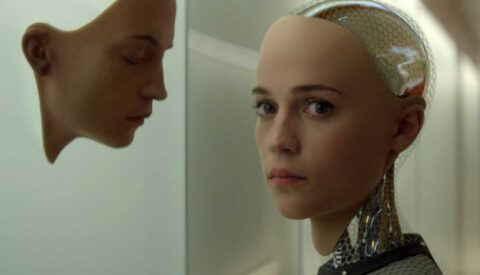

COMENTARIOS