Elena Postigo
«Nos planteamos con demasiada ligereza alterar la especie humana»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Iba Elena Postigo para médico, pero en último momento optó por la filosofía. Luego, acabando la carrera, su interés por la bioética la puso de nuevo en contacto con la ciencia médica y con las intervenciones que afectan a la vida como un área de reflexión apasionante. En una jornada reciente en Madrid sobre «Mejoramiento Humano: mitos y realidades», organizado por la Fundación Lilly, Postigo, directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria, incidió en que todo desarrollo científico y tecnológico debería llevar implícita una reflexión de carácter ético que contemple el impacto sobre los que están por llegar. Es algo que le preocupa tanto que ya trabaja en un libro que llevará por título ‘Bioética para las generaciones futuras’.
¿De qué hablamos cuando hablamos de mejoramiento humano y a qué disciplinas compete este objetivo?
Cuando hablamos de mejoramiento, hablamos de algo muy amplio. Están la mejora genética y el alargamiento de la vida, pero hay otras formas de mejoramiento que plantean los transhumanistas: el mejoramiento farmacológico, el afectivo, el de hábitos morales, el mental mediante nanochips… Es algo que compete, claro, a médicos, genetistas, pero también a expertos en bioética que valoren riesgos, que tengan en cuenta lo que algunos autores llamamos la responsabilidad intergeneracional. Estamos hablando de hacer cambios que afectarán a las generaciones futuras y lo hacemos sin consultarles. Se habla de efectos desconocidos que pueden tener ciertas alteraciones genéticas. Como dicen los expertos, no basta con quitar un gen y automáticamente se quita la enfermedad; es que ese gen puede influir en muchos otros. Un llamamiento a la prudencia. Por eso la bioética no puede ir a la zaga, tiene que ir a la par que la ciencia. Son imprescindibles los grupos interdisciplinares.
«La bioética no puede ir a la zaga, tiene que ir a la par que la ciencia»
Sobre el alargamiento de la vida, ¿tenemos la obligación moral de mejorar al ser humano y expandir sus capacidades, o solo de proporcionarle la mejor vida posible?
No creo que tengamos la obligación moral de expandir las capacidades del ser humano. Tenemos la obligación de darle los medios necesarios a nivel científico y médico, pero también educativo, social y cultural para mejorar su existencia. Se puede vivir una vida de 30 años que sea muy plena y alcanzar una de 90 años que esté muy vacía. No es tanto los años de vida, sino cómo son vividos. Alargar la vida está bien, pero hay que pensar en dos variables. Una, que no sea solo a nivel individual, que sea un esfuerzo a nivel social, de bien común. Y segundo, cómo vamos a dotar de sentido ese mayor tiempo de vida. Es algo que tendemos a perder de vista: perseguir la ampliación de la vida, sin pensar en qué condiciones y para qué queremos lograrlo.
¿Quién establece los límites de las mejoras biotecnológicas?
Es una cuestión que me preocupa mucho. A día de hoy, los establece la ciencia o, como mucho, el derecho o los gobiernos. Y pensemos en un gobierno autoritario –no mencionaré ninguno concreto– que diga: los estándares son estos y queda fuera quien no los cumpla. Eso puede generar un tipo de sociedad eugenésica, discriminatoria, donde la persona con discapacidad o con poca esperanza de vida quede automáticamente descartada. Hay una cuestión de fondo y es que puede haber una persona genéticamente imperfecta que sea muy feliz, y lo contrario, genéticamente perfecta pero muy infeliz y que acabe suicidándose. Nuestra felicidad no estriba en la perfección. El mejoramiento humano es que lo que se pueda hacer en términos genéticos se complete con una visión integral de la persona a nivel social, familiar, cultural, humano, incluso espiritual, si me apuras. Focalizarse solo en lo genético supone una miopía intelectual y científica. Desde la edad escolar los alumnos deben crecer sabiendo que la felicidad se adquiere de muchas formas: con el cariño en casa, con el respeto al discapacitado, con la ayuda a países del Tercer Mundo…
«Focalizarse solo en lo genético supone una miopía intelectual y científica»
¿Hablaremos algún día de una brecha biotecnológica entre países o entre particulares, igual que llevamos tiempo hablando de la brecha digital entre jóvenes y mayores?
Sí, sí. A mí no me cabe ninguna duda. No sé si lo veremos nosotros, si tardará pocas o muchas décadas, pero llegará y habrá países donde ese desarrollo tecnológico irá mucho más rápido.
Lo que en la brecha digital era, sobre todo, un problema de diferencia de edad, aquí parece más una cuestión de ricos y pobres, ¿no?
Sí. En un principio, estas son técnicas muy costosas, por lo tanto, quienes se las van a poder aplicar van a ser las élites, personas con gran poder adquisitivo. Hasta que esto se implemente a nivel estatal va a pasar bastante tiempo. Habrá un lapso en el que se puede generar una brecha biotecnológica. Y no bastará con la legislación y el Estado. Va a depender de todos los actores sociales, de todos nosotros. Creo sinceramente que Europa va por el buen camino si contempla determinados límites. Yo no quiero que a mi hijo le pongan un casquete para controlar la atención en clase como se hace en China.
Cuando se habla del mejoramiento humano tiende a hablarse a la vez de cosas muy diversas, de líneas de investigación que avanzan a velocidades distintas: técnicas como la herramienta CRISPR para editar genes a voluntad, el alargamiento de telómeros como fuente de la eterna juventud o la criopreservación de cadáveres que inevitablemente nos lleva a pensar en científicos chiflados.
En bioética decimos que cada problema hay que analizarlo en sí mismo desde la perspectiva científica, ética y jurídica. En la edición genética es donde más urge una reflexión ética porque su aplicación ya ha empezado. En la criopreservación estamos todavía en pañales. No hay ningún artículo en literatura científica ni evidencia alguna que nos diga que podemos resucitar a un humano. Un libro que hable de la muerte de la muerte en 2045 es ciencia ficción, una tomadura de pelo, un fraude tecnológico. Esa persona que se ha criogenizado por 200.000 dólares no tiene ninguna esperanza de que, de aquí a cien años, la puedan resucitar. Y cuando digo un organismo humano, digo un cerebro, inclusos tejidos con los que no se ha logrado ese objetivo todavía. Puede ser que al cabo de un siglo lo consigamos, no hay bola mágica que nos dé una fecha, pero tendríamos que ser rigurosos. Los científicos lo son. Y los que afirman poder conseguirlo no son científicos. Cosa distinta es el alargamiento de telómeros, que es la parte final de los cromosomas que se van acortando a medida que envejecemos. Hay parte de verdad, porque ese objetivo se ha cumplido en ratones incrementando su tiempo de vida entre un 13% y un 25%, pero a costa de provocar la aparición de tumores. De ahí que no sea por ahora una opción aplicable en humanos. Por otro lado, ¿podremos crear embriones que vivan un 25 por ciento más? Puede ser, pero siempre que hayamos controlado que es una intervención libre de riesgos. Esto plantea, además, dilemas de orden socioeconómico. Cabe preguntarse si podemos dedicarnos a ampliar la esperanza de vida de un millón de embriones sin generar problemas demográficos. Debemos pensarlo de forma compleja e integral y con el concurso de todas las disciplinas.
«Cabe preguntarse si podemos dedicarnos a ampliar la esperanza de vida de un millón de embriones sin generar problemas demográficos»
Está también el mejoramiento humano a través de la implantación de chips cerebrales. Y eso nos lleva al omnipresente Elon Musk, cuya compañía Neuralink investiga este asunto.
Musk lo planteó hace años y se está haciendo. Yo entonces fui muy crítica porque me parece que no se hizo con las salvaguardas éticas de la experimentación con animales, que murieron por derrames cerebrales y con alteraciones de la conducta. Consiguió la aprobación para dar el salto a las pruebas en humanos, concretamente en tetrapléjicos. Promete resolver problemas como la ceguera o la pérdida auditiva. No hay que confundir lo que puede hacer un nanochip –cuyo uso en muchos casos se está aplicando de forma correcta con fines terapéuticos– con otras opciones que dan falsas esperanzas a enfermos. Musk ha pecado de ir demasiado rápido sin, insisto, las debidas garantías éticas y legales. Están los llamados neuroderechos, es decir, cómo tutelar la libertad de esa persona ante un hackeo cerebral; controlar que Neuralink pueda mandar una orden al cerebro y que, por tanto, la persona que lo reciba no actúe libremente. O cómo tutelar la identidad de esa persona, que puede verse alterada. O que el acceso a esa tecnología no sea solo de quien tenga dinero para poder ponérselo, que sea equitativo y que nos proteja frente a sesgos. Cada vez que Neuralink anuncia algo, les pregunto: ¿ustedes han estudiado o han publicado las cuestiones éticas y legales? Nunca nadie contesta nada. Tampoco publican nada científico. En Chile, por ejemplo, han introducido el tema de los neuroderechos en su Constitución. Europa va más lentamente y es una reflexión necesaria. No se debería poner Neuralink a ningún ciudadano europeo, sobre todo, con patologías como una tetraplejia.







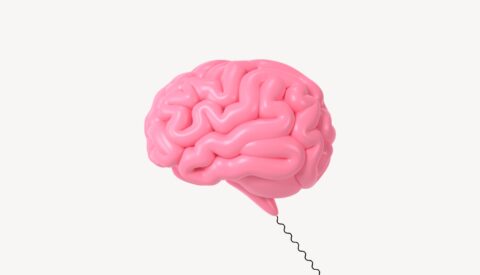

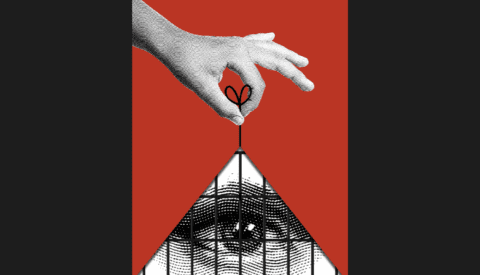


COMENTARIOS