Caso Paco Salazar
No, el feminismo no es una causa ni una cosa de mujeres
El caso Salazar expone tanto el encubrimiento con que sigue operando el machismo desde el poder como exterioriza la segregación y la discriminación femenina en el momento de la defensa.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
El caso Paco Salazar no es solo un episodio más en la serie de decepciones éticas del poder: es la radiografía de un automatismo político que revela hasta qué punto la retórica feminista ha terminado convertida en un mero protocolo defensivo. La primera reacción de Moncloa no fue investigar, ni pedir explicaciones, ni activar mecanismos de transparencia: fue encubrir, parapetar, minimizar. Encapsular el problema. Y, cuando ya no quedaba margen para la anestesia informativa, llegó el segundo movimiento reflejo: convertir el asunto en «una cosa de mujeres». Una desviación semántica que resulta tan vieja como eficaz: desplazar el conflicto desde la ética pública hacia el activismo sectorial, como si la denuncia de un abuso incumpliera el derecho a ser universal.
He aquí una tentación constante del poder: cuando la responsabilidad resulta incómoda, se diseña un marco identitario para reducir la carga. No es corrupción: es un fallo administrativo. No es una irregularidad: es una disfunción del procedimiento. Y ahora no es una cuestión política: es una cuestión de género.
El relato se ajusta para convertir un problema colectivo en una causa particular. Así, lo que debería interpelar a toda la sociedad se relega a un rincón simbólico, reservado para las ministras indignadas –tarde, además, cuando el asunto ya no podía seguir escondiéndose– mientras los varones del partido y del Gobierno se desentendían con un silencio que no es neutralidad, sino comodidad estratégica.
La imagen ha sido tan elocuente como deprimente: mujeres al frente de la reprobación pública, hombres diluidos en la penumbra institucional. Como si la responsabilidad moral fuese optativa según cromosomas. Como si la igualdad, que se invoca en los discursos, se evaporara en la práctica hasta reducirse a una distribución tácita de papeles: ellas protestan, ellos esperan que pase la tormenta. No se rompe el techo de cristal; se consolida el reparto de tareas simbólicas. Una segregación suave, modernizada, perfectamente compatible con el lenguaje de los derechos.
España se ha llenado de pedagogía retórica sobre igualdad mientras normaliza una escenografía profundamente diferencial
Ahí radica la paradoja. España se ha llenado de pedagogía retórica sobre igualdad mientras normaliza una escenografía profundamente diferencial. Ocurre en la política. Y ocurre también en otros ámbitos que funcionan como espejo social. El fútbol femenino es un ejemplo tan gráfico como incómodo: las comentaristas son mujeres, las periodistas a pie de campo también. No por imposición legal, sino por una deriva inconsciente que acaba estableciendo una división implícita. Ellas hablan de mujeres para mujeres. Se fomenta la visibilidad pero se resella la frontera. La igualdad se predica en abstracto, pero se traduce en especialización por sexo. Como si la empatía tuviera género y la autoridad narrativa necesitara legitimación biológica.
Se pretende inculcar la igualdad –y es justo hacerlo– pero se acaba consolidando la diferencia como forma de gestión cultural. La política de la paridad degenera en una política del reparto: tú denuncias esto, yo me desmarco de aquello. El linaje moral se convierte en atributo identitario. En virtud de él, algunos quedan dispensados del deber de pronunciarse porque el problema «no les corresponde». Y sin embargo, esta renuncia es la negación misma de la igualdad: si la defensa de la dignidad depende de pertenecer a un colectivo específico, la sociedad deja de tener un eje moral común.
El caso Salazar expone este vicio de origen con crudeza. El abuso no interpela a «las mujeres»; interpela a la conciencia pública. La tolerancia o el encubrimiento no afectan al feminismo, sino a la integridad del Gobierno, de la administración y de la democracia. No se trata de quién se indigna, sino de quién asume la responsabilidad. Pero la operación política fue sencillamente reordenar el tablero emotivo: ellas protestan; nosotros aguardamos. Un comodín narrativo que evita la complicación mayor: reconocer que el combate contra el abuso no es una bandera sectorial, sino una obligación cívica transversal.
El discurso dominante ha confundido la necesaria visibilización de la desigualdad con la adjudicación exclusiva de su combate a las víctimas. Es una trampa sutil: cuanto más se subraya el carácter identitario de la lucha, más se libera al resto de implicarse. La causa se transforma en causa ajena. En algo que merece apoyo retórico, pero no compromiso activo. La solidaridad se decreta desde la distancia; la acción se delega.
La comodidad masculina en el caso Salazar no es una anomalía, sino la consecuencia lógica de este marco mental. Si el problema pertenece a las mujeres, los hombres se sitúan como aliados contemplativos (cuando no como meros espectadores), nunca como protagonistas de la exigencia ética. Y eso establece una frontera moral devastadora: la virtud deja de ser universal; pasa a ser patrimonio de un grupo. La sanción pública pierde peso porque no nace de una conciencia colectiva, sino de una militancia sectorial a la que se le reconoce legitimidad, pero no autoridad universal.
Se ha dejado de educar en responsabilidad común y se ha preferido estimular la pedagogía de los compartimentos
El error profundo no es de género, sino de ciudadanía. Se ha dejado de educar en responsabilidad común y se ha preferido estimular la pedagogía de los compartimentos. Cada colectivo lucha por sus causas, y el resto observa con condescendencia solidaria. Pero una democracia no se sostiene con tribus morales, sino con convicciones compartidas. El abuso de poder no es una cuestión femenina ni masculina: es una quiebra del pacto social. No daña a un sexo, daña a la comunidad. Deslegitima las instituciones, erosiona la confianza pública y convierte el ejercicio de la política en una comedia de roles donde la ética se representa, pero no se practica.
El feminismo, en su sentido más noble, aspiraba precisamente a desmontar estas fronteras: a introducir en la sociedad una conciencia de igualdad que trascendiera la identidad y se integrara en la moral común. Pero la instrumentalización partidista ha convertido esa aspiración en una cuota de indignación asignada. Las ministras alzan la voz, los ministros agachan la cabeza y esperan que pase el trámite. Nadie se siente realmente interpelado porque el conflicto no ha sido planteado como una exigencia colectiva, sino como una escena para el consumo simbólico.
El resultado es una política que sobrevive al compás de compartimentar la culpa y segmentar la protesta. Y una sociedad que aprende que la igualdad no significa compartir deberes, sino repartir consignas. Se visibiliza la diferencia en nombre de la igualdad. Se institucionaliza la segregación bajo la retórica de la inclusión.
Mientras se convierta cada conflicto ético en una identidad militante, seguiremos cultivando una igualdad de fachada
El caso Paco Salazar no exige una comisión de género ni un desfile de declaraciones categóricas. Exige algo mucho más incómodo: una asunción transversal de responsabilidad. Que los hombres del Gobierno hablen, condenen, se impliquen sin parapetarse en el argumento de la ajenidad biográfica. Que entiendan que combatir el abuso no es un acto de solidaridad con las mujeres, sino un deber hacia la sociedad. Y que las instituciones reaccionen no como en un teatro moral, sino como un sistema que protege, investiga y sanciona sin repartir culpas por sexos.
Mientras no se rompa esta dinámica (convertir cada conflicto ético en una identidad militante) seguiremos cultivando una igualdad de fachada: muy visible, muy pedagógica, pero profundamente ineficaz. Una igualdad que proclama la unidad mientras organiza la diferencia. Y una política que, ante cada escándalo, opta por la coartada rosa en lugar del compromiso civicista. La indignación sectorial puede ser legítima, pero jamás suficiente. Porque una injusticia solo empieza a resolverse cuando deja de ser «cosa de mujeres», de hombres o de colectivos, y pasa a ser, simplemente, una cuestión de conciencia común, la causa integral de una sociedad entera.




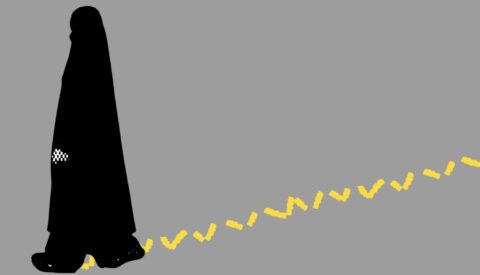
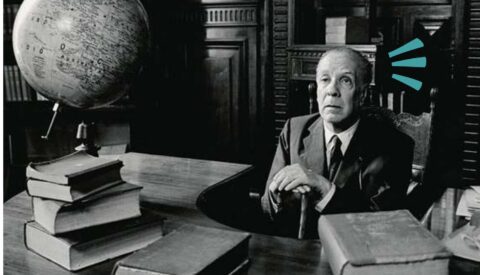






COMENTARIOS