Contra el autocuidado: elogio de la caricia
Cuando acariciamos a alguien deseamos su bienestar, le procuramos cuidado: lo atendemos. La caricia entendida como el respeto por la libertad del cuerpo de otro nos desliga de la deriva comercial y mercantilista de la vida afectiva.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2024

Artículo
En una de las entradas del prodigioso diario de Alejandra Pizarnik (17 de noviembre de 1957), la escritora argentina se dictaba a sí misma el siguiente credo: «El cielo es la carne; el infierno, el alma». Mientras yo reflexionaba sobre esta original inversión del clásico esquema platónico, al que tan acostumbrados estamos en Occidente –el alma es lo más excelso mientras que el cuerpo es su asfixiante prisión–, y casi por imantación intelectual, acabé sumergido en algunos fragmentos de otra de mis maestras, la filósofa y poeta Chantal Maillard, quien en muchos de sus textos se refiere al cuerpo como un «campo de resonancia». Y leemos en el «Prefacio» de sus Diarios reunidos (Pre-Textos, 2020): «Volar: solo se puede volar con el cuerpo. El cuerpo no es el lastre, sino la condición del vuelo. Sin cuerpo no se puede volar. Es necesario el esfuerzo para levantarlo del suelo. El vuelo supone el esfuerzo, el aprendizaje». Palabras que recuerdan a unos sugerentes versos de Hannah Arendt, compuestos tras doctorarse, recogidos en sus Diarios filosóficos: «El fondo se desvela solo a aquel que logra rehacerse en plena caída transformándola en vuelo».
El cuerpo, nuestro cuerpo, como un lugar impregnado de acontecimientos, huellas y recuerdos que responde páticamente (del griego πάθος, es decir, verse afectado) a las múltiples, constantes y variadas llamadas del mundo. La corporalidad como un espacio de receptividad y emisión de ecos y reverberaciones. No por casualidad apuntó Aristóteles en Acerca del alma (414b15) que «aquellos vivientes que poseen tacto poseen también deseo». Tampoco por azaroso criterio, el intrincado ascenso de Dante desde los Ínferos hasta el Paraíso en la Divina Comedia se produce en y mediante su cuerpo; un cuerpo que, cuenta Dante, se duele, se agota, goza y sufre, también sueña e incluso en ocasiones delira; como Sancho con don Quijote, no tiene claro si cuanto ve su señor es imaginado o real, justamente porque lo que ve lo padece desde un cuerpo que acaso desvaríe o sea víctima de alucinaciones. Igualmente, la religión cristiana se cuida mucho de mencionar el cuerpo resucitado de Cristo (y el de quienes, como él, acaben resucitando) como «cuerpo glorioso». O en el islam: «¿Acaso el hombre piensa que no juntaremos sus huesos? ¡Claro que sí! Somos capaces de recomponer sus dedos y todos sus miembros tal cual estaban”», leemos en el Corán («La Resurrección», 75: 3-4). En el budismo y el hinduismo, el cuerpo es vehículo de almas reencarnadas (no redimidas), pero sin cuerpo, es decir, sin viático carnal, no cabe alcanzar la iluminación o nirvana.
Eremitas, sabios, filósofos, santos y místicos han intentado salir del cuerpo, o condenarlo mediante la fustigación o la autotortura, precisamente porque somos cuerpo de una manera ineludible y trágicamente hermosa. En tanto que tocamos y podemos tocar y ser tocados, somos, a la vez, manifestación patente del deseo (ὀρέξις). Ese deseo se expresa, entre otras formas, a través de aquello que anhelamos tocar y, por ello, el tacto nos remite a una trascendencia, a una otredad: a un no-ser-meramente-nosotros y a no-querer-ni-poder-ser-solamente-nosotros. A un tener que –y suspirar por– estar en relación con la piel del otro. En su fenomenología de la caricia, escribió Emmanuel Levinas (Totalidad e infinito, Sección IV, B) que «la caricia, como el contacto, es sensibilidad. Pero la caricia trasciende lo sensible. No que sienta más allá de lo sentido, más lejos que los sentidos; no que se apodere de un alimento sublime». Lo bello de la caricia reside en que no quiere coger nada, no desea apresar lo tocado, pues –en expresión de Levinas– solo «busca, explora», es un «ir a lo invisible».
En tanto que tocamos y podemos tocar y ser tocados, somos, a la vez, manifestación patente del deseo
Una caracterización del contacto en su forma de caricia que está muy en consonancia con el concepto de amar en Simone Weil, quien, en La gravedad y la gracia, indicó que las pasiones más impetuosas nos empujan con violencia hacia la posesión de lo deseado, pero sin respetar la distancia con ello, y por lo tanto aquello que se ama queda ahogado, asfixiado: sin vida propia. Amar es, más bien, descubrir y respetar la distancia: amar (y acariciar el cuerpo amado) es profesar un profundo respeto por la no-posesión y, por tanto, por el cuerpo de otro. Para poder amar algo hay que permitir que respire ese algo que se ama. En el escenario que hoy vivimos, tan mercantilizado y tan lleno de todo, es por lo que quizá resulta más difícil amar en este sentido weiliano, porque se da una llenazón que impide abrir el espacio para dejar vivir lo que se ama en libertad. Porque la concepción neoliberal de la realidad nos insta a tener, a poseer, a adueñarnos de cuanto nos rodea. Pero lo lleno, lo saturado, no admite la posibilidad. Lo lleno no admite la caricia porque esta se da en el hueco, en la distancia insaturable.
Somos fronteras infranqueables pero porosas, somos la grieta entre nuestro cuerpo y un cuerpo otro. Somos, así, un límite permeable que, en el contacto con un cuerpo distinto del nuestro, y sin dejar de ser ni sentirse uno mismo, permite no estar en soledad, no sentirse aislado. Como dictan las célebres palabras de John Donne en su meditación XVII: «Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo».
El tacto, pues, como el silente decir de nuestro deseo. Un deseo informe y siempre compañero que caracterizó portentosamente Josefina de la Torre –poeta, novelista, guionista y actriz– en estos poco conocidos versos de Poemas de la isla (1930): «Qué repetido deseo, / todo igual y siempre el mismo, / distinto y otro, inconsciente, / confundido y tan preciso, / se me va quedando dentro / escondido y dueño solo, / perdido y presente siempre». Deseo y cuerpo son compañeros indiscernibles. Volvamos a Maillard (op. cit., p. 169): «No es posible escribir sino desde, dentro de, a partir de un estado. Toda escritura es sentimental. ¿La neutralidad del concepto? Una falacia».
Amar (y acariciar el cuerpo amado) es profesar un profundo respeto por la no-posesión
Pero, y aquí la pregunta, ¿es que acaso hemos enfermado de platonismo? ¿De tanto preocuparnos por el espíritu, como señaló Leopardi en uno de sus textos más bellos («Diálogo entre Tristán y un amigo», 1832), hemos olvidado que vivimos desde un cuerpo y con y entre otros cuerpos? Contagiados por la disciplinante ideología del self-care (o autocuidado) personal, que selló definitivamente su perversa marca sobre nuestra vida en el desarrollo de la pandemia por coronavirus (cuando los políticos aludían a la urgente necesidad de cuidar de nosotros mismos), nos han hecho olvidar la importancia de los cuidados mutuos. Con ello, al decir de Piotr Kropotkin, se desatiende el apoyo que nos debemos recíprocamente, nuestra interdependencia.
Se nos invita a olvidar individual y socialmente, de manera implícita y bajo la seductora rúbrica del autocrecimiento personal y el imperativo de la autonomía, el hecho de que los cuidados no son asunto individual, sino que necesitamos de una comunidad que nos atienda: educación, sanidad, servicios de transporte, subsidio de desempleo, ayudas para la dependencia. Quedamos desvinculados y aislados en nombre del autocuidado: nos sentimos solos y arrojados a un escenario hostil.
La caricia viene, etimológicamente, del latín carus (cariño) y, a su vez, de la raíz indoeuropea ka-, que significa, en su literalidad, desear. Cuando a-cariciamos a alguien deseamos su bienestar, le procuramos cuidado: lo atendemos. Es decir, la prestamos una atención especial a través del tacto. Y como advirtió Simone Weil, «la atención es amor». Para terminar pueden ser útiles algunas de las reflexiones de Georges Bataille en El erotismo (TusQuets, 2023, p. 17), cuando sugirió que «entre un ser y otro hay un abismo, hay una discontinuidad», para continuar: «Ese abismo es profundo; no veo qué medio existiría para suprimirlo. Lo único que podemos hacer es sentir en común el vértigo del abismo». Por eso, subraya más adelante, «se trata de introducir, en el interior de un mundo fundado sobre la discontinuidad, toda la continuidad de la que este mundo es capaz».
Los cuidados no son asunto individual, sino que necesitamos de una comunidad que nos atienda
La caricia, como gesto que no quiere adueñarse de lo acariciado, sino solo explorarlo y dejarlo tan libre como lo encontró, así como el cuidado mutuo, se nutre –en expresión de Bataille– de «la búsqueda de un imposible». ¿A qué alude ese «imposible»? A un acompañar que no aconseja ni alecciona, que no asesora ni impone: lo bello imposible consiste en acompañar en un gerundio –en palabras de María Zambrano– en el que se abrazan dos «soledades en convivencia». También puede aquí servirnos un precioso texto de Emil Cioran en su Breviario pasional: «Cada individuo es un compañero de desconsuelo. Cuando a alguien damos la mano, dejamos en ella parte del peso de nuestra gravedad. Y no es de alegría, por pura alegría, por lo que la estrechamos, sino por complicidad entre dos soledades».
En contraste con la perversa industria del autocuidado, proclama narcisista que instancias empresariales y mercadotécnicas emplean para aislar a los individuos y hacerlos sentir más frágiles y solos (de manera que solo quepan, como salida, el consumo desaforado –de experiencias, de objetos, de productos– y el atiborramiento de nuestro deseo), la caricia entendida como aquí ha sido expuesta, es decir, como el respeto por la libertad del cuerpo de otro, nos desliga de la deriva comercial y mercantilista de la vida afectiva.
La caricia es símbolo del cuidado por los otros y por nosotros mismos, en tanto que da pábulo a que exista un modo diferente de existir que, en vez de poseer, se conforme con lo mejor que podemos llegar a hacer: acercarnos al otro para, sin querer someterlo, acompañarlo. Porque, anotó Zambrano (Los intelectuales en el drama de España, Alianza Editorial, 2021), el deseo puede agotarse (en tanto que se agota de poseer y de anhelar la posesión de lo Otro), pero el amor, sin embargo, se dirige a «lo que jamás podrá ser destruido»: el respeto a la distancia que nos hace tan libres como codependientes.



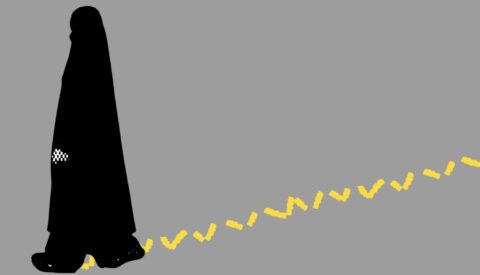

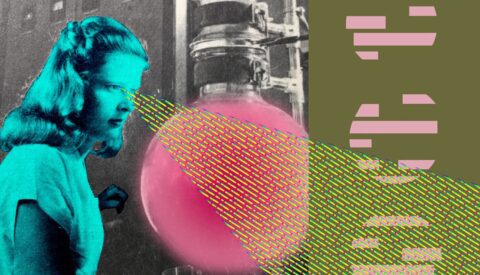






COMENTARIOS