Opinión
Sobre la cancelación: salir a escena sin miedo al tomatazo
Hace tiempo que me barrunto que la discusión sobre la cancelación, además de repetitiva y estéril, está muy mal planteada, porque se presenta en términos binarios de fe: o crees en la cultura de la cancelación o no crees en ella.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2024
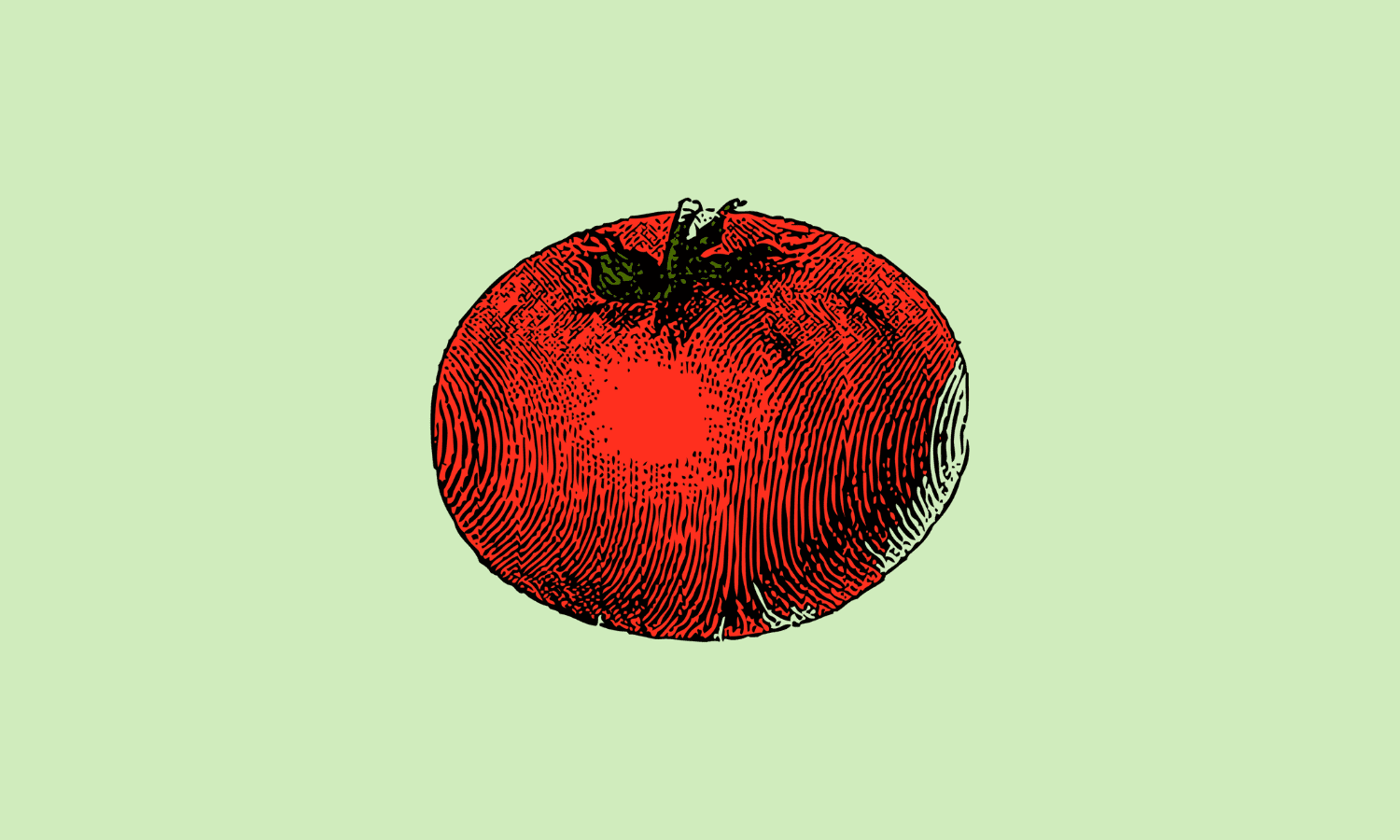
Artículo
La cancelación está cancelada, ¿quién la descancelará? El descancelador que la descancele, buen descancelador será. La tortilla ha dado tantas veces la vuelta, y hay tantos doctores drogados con su propia medicina, que estamos a un paso de que los enemigos de la cultura de la cancelación se pongan ellos mismos a cancelar como locos.
A Joaquín Reyes podrían cancelarlo por decir que la cancelación no existe. Lo enunció en el Foro de la Cultura de Valladolid (donde yo también estuve, por cierto, debatiendo en el escenario y tomando vinos luego con Reyes, tan ricamente ambas cosas, como si viviéramos en una democracia), alguien ha hecho viral ese minuto de vídeo y el tiovivo ha vuelto a andar con el escándalo de quienes defienden el escándalo y el aplauso de los aficionados a los autos de fe. Los segundos se han visto legitimados con el argumento de autoridad de Reyes (¿lo veis?, no somos una turba linchadora, sino amables y civilizados comentaristas); los primeros han caído en su propia paradoja: sus críticas –al menos las que he leído, a mí me gusta citar, no argumento en el vacío sobre habladurías imprecisas: me refiero a los textos de Lucía Etxebarría en The Objective, Rebeca Argudo en Abc y Juan Soto Ivars en El Confidencial; a la primera no la conozco, pero a Argudo le profeso afecto, y a Soto le tengo por amigo– empiezan con una declaración de amor al Joaquín Reyes chanante, para seguir con una refutación del Joaquín Reyes opinador. En resumen: nos gustas, Joaquín, cuando haces el ganso, pero no cuando opinas. Fascinante forma de mandar callar de parte de los críticos del mandar callar.
Hace tiempo que me barrunto que la discusión sobre este tema, además de repetitiva y estéril, está muy mal planteada, porque se presenta en términos binarios de fe: o crees en la cultura de la cancelación o no crees en ella. Esto convierte el debate en un diálogo de besugos y un intercambio de escupitajos entre creyentes y descreídos. Así no hay manera de salir del bucle ni de aclararse un poco. Además, al adoptar ese binarismo, acabamos en las trincheras del lenguaje bélico, y quien se siente soldado renuncia de entrada a comprender: primero dispara y derrota al enemigo, y luego, si surge la oportunidad, piensa. Si queremos entender un poco el mundo, habría que empezar por arrumbar las dialécticas de amigos-enemigos de las llamadas guerras culturales.
«Si queremos entender un poco el mundo, habría que empezar por arrumbar las dialécticas de amigos-enemigos de las llamadas guerras culturales»
El pecado original de toda esta historia está en la aceptación misma del concepto cultura de la cancelación, que es un barbarismo importado de los campus americanos. Al extenderlo como paraguas explicativo para cualquier conflicto relacionado con la libertad de expresión, es normal que nos armemos un lío y no seamos capaces de elevar la discusión por encima de la gresca de taberna. Bajo la rúbrica de la cancelación se mete de todo, desde censuras gubernamentales a despidos procedentes, persecuciones judiciales, campañas de difamación, insultos, réplicas e incluso críticas. A esto se añade la subjetividad y la fortaleza de hombros de quien sufre lo que, genéricamente, podríamos llamar ataques a la reputación. Hay quien tiene la piel muy fina y cualquier reacción se la rompe, y hay quien la tiene de rinoceronte y es capaz de aguantar sin inmutarse hasta las llamas de Torquemada.
El desquicie judicial no ayuda. Nos hemos acostumbrado a sentencias delirantes que condenan la sátira (el caso de Anónimo García, relatado por Juan Soto Ivars en Nadie se va a reír, debería ocupar un lugar destacado en la historia de la infamia y de lo que Umberto Eco llamaba «decodificación aberrante») y otras formas de humor y expresión, pero no creo que esta jurisprudencia dadaísta se deba a una confabulación represiva del poder, sino que es el resultado de una legislación sobre los derechos y libertades de expresión escueta, ambigua y mal desarrollada.
El derecho a la información y la libertad de expresión se reconocen en el artículo 20 de la Constitución, por lo que forman parte de los basamentos de la democracia, ese núcleo incuestionable y radical del sistema político. Sin embargo, no han generado una legislación clara y prolija, como sí la tienen otros derechos. Y menos mal: la razón por la que asuntos como el derecho al honor y los límites a la libertad están más insinuados que reglamentados se debe a que son tan delicados y subjetivos que los legisladores no pueden manosearlos mucho sin corromperlos. Esto deja la resolución de los conflictos a discreción de los jueces, que tienen un margen de interpretación amplísimo, pues las leyes son abiertas y muy poco claras. Por eso, el primer consejo que un abogado da al cliente demandado o demandante por algún delito relacionado con la reputación y la expresión es que llegue a un acuerdo y evite el juicio a toda costa. Es mejor un mal acuerdo que una sentencia delirante.
«En la España de hoy es muy difícil determinar si una amenaza es un delito o una expresión legítima y libre»
En la España de hoy es muy difícil determinar si una amenaza es un delito o una expresión legítima y libre. Las leyes solo son claras y restrictivas en lo que tiene que ver con la infancia, que goza de una protección robusta y merecida. Si alguien satiriza, insulta o amenaza a un menor de edad, se le cae el pelo, pues los fiscales y los jueces tienen a su disposición un arsenal detallado de normas y sanciones. Y bien está que así sea. Los adultos, en cambio, dependemos de la amabilidad de los jueces desconocidos. Y también está bien que así sea, pues adultos somos, aunque a veces cueste creerlo.
Si la ley vive en la imprecisión y en lo ambiguo, no se puede esperar que el debate intelectual tenga mejores asideros. La confusión está servida desde el principio, y la subjetividad la esponja aún más: lo que para unos es censura atroz, para otros es mera crítica. Lo que para unos es una agresión a la libertad de expresión, para otros es libertad empresarial para decidir los contenidos y la línea editorial de sus medios de comunicación. Añadamos el vector ideológico y ya tenemos completo el lío: es censura si censuran a mis amigos; cuando censuran a mis enemigos, es crítica legítima.
Con este panorama, los blancos y los negros no sirven. Tan ingenuo es defender que la libertad de expresión se garantiza para todos y en todas partes y que las presiones y amenazas son parte del juego como cínico es argumentar que vivimos en una época de pánico moral a cargo de una nueva inquisición. Las cosas son bastante más complejas.
Muchas de las nuevas amenazas que se engloban en la llamada cultura de la cancelación son en realidad viejas y clásicas, también en las democracias. Las presiones de las élites y de las masas han existido desde que existen las élites y las masas: unas y otras han querido influir en las voces que intervienen en la plaza pública. Las han silenciado, sobornado, abucheado, amedrentado y vapuleado de mil formas. Baste recordar que la imagen de un teatro en silencio es una conquista relativamente reciente. Lo normal, hasta mediados del siglo XX, era que el público patease e incluso reventase las representaciones por las razones más peregrinas. Es célebre el episodio en el que Rafael Alberti y sus cuates provocaron un tumulto en un estreno de los Quintero al grito de «Abajo la podredumbre de la escena española». En el Madrid de entresiglos era habitual que los dramaturgos salieran de los estrenos escoltados para evitar el linchamiento de la civilizadísima turba. Y no me olvido de que el momento fundacional de la música contemporánea se llama Skandalkonzert (el concierto escandaloso), sucedido (más que celebrado) el 31 de marzo de 1913 en Viena, cuando el público clasicista destrozó el Musikverein en una algarada digna de una revolución.
En 1913, los disturbios de Viena fueron considerados una crítica legítima y justificada ante la agresión estética de la música atonal de Schönberg. Hoy, hasta el público más disgustado aplaude al final de una representación. Con desgana y sin levantarse, pero no niega el aplauso. Ni los dramaturgos y músicos más polémicos tienen miedo de ser agredidos en el escenario y saben que ningún espectador lleva tomates en el bolso. A quienes defienden que cualquier tiempo pasado fue mejor y más libre deberíamos recordarles la furia con la que los melómanos austriacos de hace un siglo destripaban las butacas y se las tiraban a la cabeza de los músicos.
No pretendo reducir el debate al absurdo trayendo estas batallitas de los abuelos, sino subrayar que expresarse en público, ya sea desde el arte o desde una tribuna como esta, nunca ha sido fácil ni cómodo. Someterse al juicio ajeno requiere dosis grandes tanto de narcisismo como de arrojo, y no todo el mundo está preparado para enfrentarse a las reacciones que su trabajo puede despertar. La admiración y el odio son emociones corrosivas que casi nadie encaja bien y acaban moldeando el ánimo y el carácter.
«La admiración y el odio son emociones corrosivas que casi nadie encaja bien y acaban moldeando el ánimo y el carácter»
Tampoco es nuevo el manejo del odio con fines espurios y políticos. Campañas de acoso y desprestigio ha habido siempre. Los activistas suelen organizarse para amedrentar y silenciar a aquellos que les incomodan o detestan. Mucho antes de que existiera internet, han sido innumerables los artistas que se han visto difamados y atacados por movimientos organizados y nada espontáneos. El moralismo siempre ha intentado imponerse, con los medios y poderes a su alcance en cada época. Y los dueños de los medios, de los teatros y de las editoriales han sido más o menos sensibles a su influencia, con independencia de la censura o las leyes mordaza vigentes en cada momento.
Tiene razón Joaquín Reyes cuando se ríe de famosos que se quejan de que no pueden expresarse mientras se expresan a toda plana. El victimismo llorica de un puñado de figurones banaliza el debate, pero eso no quiere decir que no existan las campañas organizadas –y alentadas y promovidas no pocas veces desde el poder político– de desprestigio de voces non gratas. El acoso es execrable y la ley casi siempre deja indefensos a los acosados, lo que sin duda inhibe la expresión de otros, que no quieren que les rapen las barbas después de ver cómo se las han rapado a otros. La espiral del silencio, la autocensura, el miedo al señalamiento, todo eso existe, como existen los mecanismos de presión social y el ostracismo. Lo que defendemos algunos es que no son nuevos ni tienen su origen en las redes sociales, sino que forman parte de las miserias de la vida en sociedad. Se pueden denunciar, analizar, criticar y afear, pero es muy difícil acabar con ellos. No creo que haya un solo caso de sociedad libre que se haya liberado tanto de los abusos de la élite para marcar su agenda política como de la manipulación emocional de las masas por parte de agitadores interesados.
«La mejor defensa de la libertad de expresión es la expresión misma, desafiante y desinhibida»
Sí podemos reducir su influencia, y una manera eficaz de hacerlo es no darle importancia y no adoptar su lenguaje de guerra cultural. La mejor defensa de la libertad de expresión es la expresión misma, desafiante y desinhibida. Haremos bien en no conceder interlocución a los perturbados y a los furiosos: nada los desactiva más que fingir que no existen. Esto es muy difícil –yo casi nunca lo logro–, pero es imprescindible si nos creemos esto de la libertad. Hay que hablar sin miedo al tomatazo, y cuando este llega, sacar un pañuelo y limpiarse la cara como si nada. Con media docena de voces que adoptasen esa actitud, los espacios de libertad estarían más que asegurados.



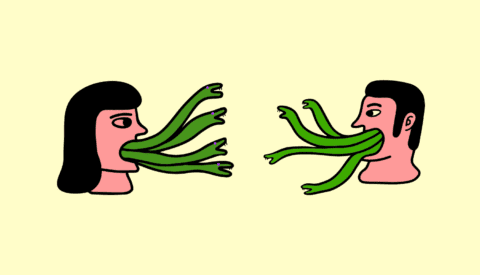
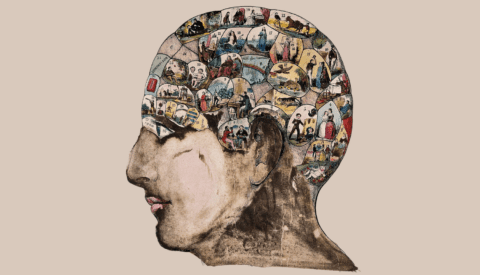

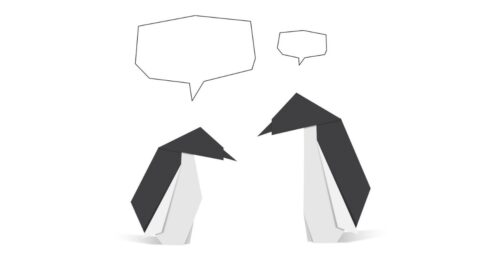




COMENTARIOS