Manifiesto por una democracia radical
«Nos movemos en un mundo esquizofrénico en el que mientras la tecnología nos lanza hacia el futuro a pasos agigantados, la vida política permanece anclada en el siglo xx, incapaz de situarse a la altura de los nuevos desafíos, oportunidades y exigencias», señala Jordi Sevilla en su nuevo libro ‘Manifiesto por una democracia radical’ (Deusto).
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2024
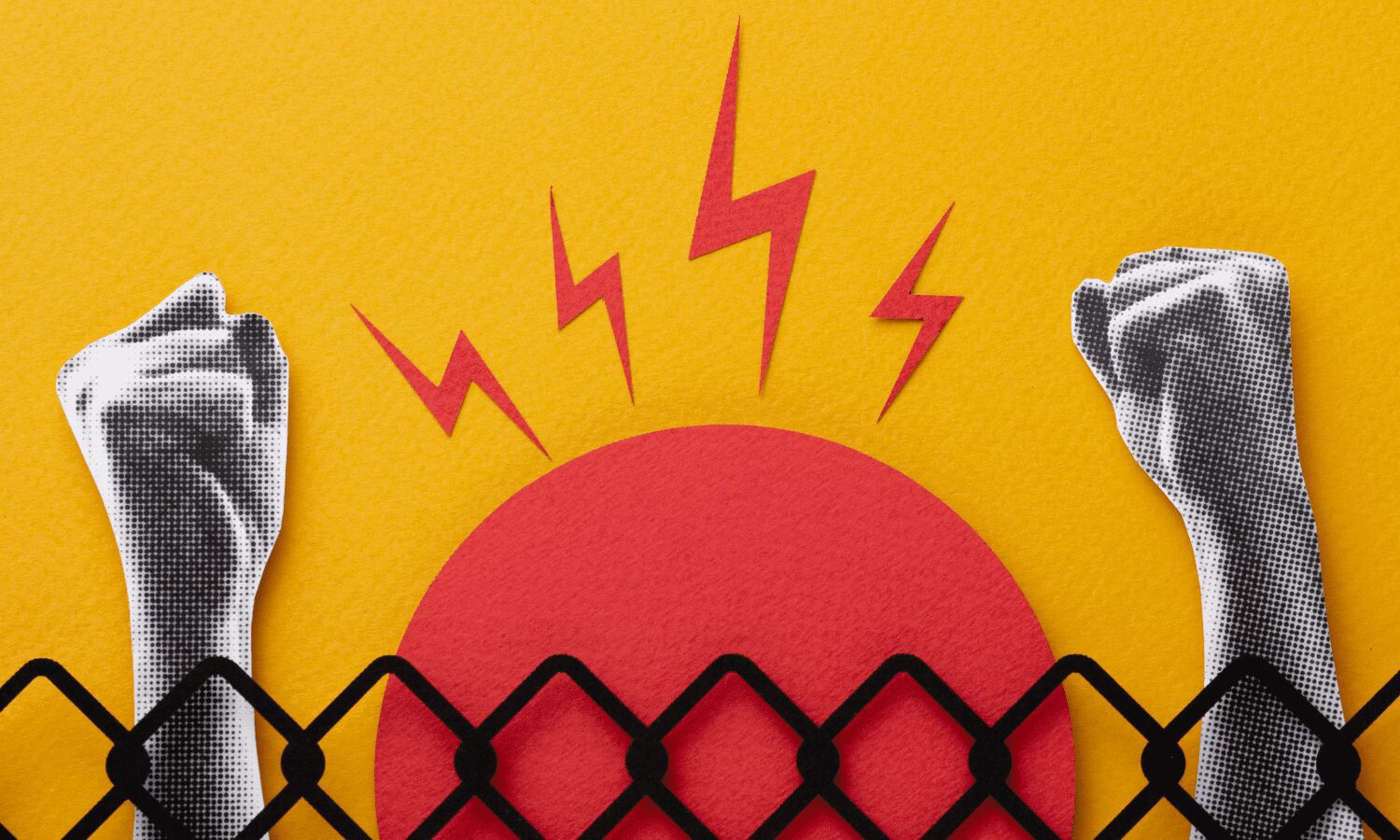
Artículo
«Democracia radical» es un concepto polisémico empleado por pensadores populistas como Laclau con un sentido muy diferente al que le doy aquí. Sin embargo, creo que ambos lo adoptamos del mismo sitio: la escuela neomarxista de Budapest (discípulos de Lukács, con Ágnes Heller como la autora más destacada), que en los años sesenta del siglo pasado, entre la invasión soviética de Hungría y la de Checoeslovaquia, elaboraron una alternativa tanto al comunismo soviético como al capitalismo.
Entre la «democracia formal» capitalista, que no se ocupaba de más necesidades humanas que las que promovía el mercado, y la «democracia real» soviética, que se ocupaba de las necesidades de sus ciudadanos (entonces todavía se creía eso), pero al coste de perder las libertades individuales, la «democracia radical» buscaba una tercera vía que se orientara a asegurar las necesidades básicas de los ciudadanos sin perder las libertades.
A partir de ahí, y de lo que fue la socio-democracia del estado de bienestar socialdemócrata, intento actualizar el concepto como una propuesta urgente para este siglo XXI, en el que el populismo ha renacido y nos amenaza con sus mentiras y falsas promesas.
«La política es demasiado importante como para dejársela en exclusiva a los políticos»
La política es demasiado importante como para dejársela en exclusiva a los políticos. Sobre todo cuando el sistema de incentivos predominante entre ellos no está alineado con el bien común. Y menos cuando algunos directamente ni siquiera creen que exista el bien común, y conciben la sociedad como un conflicto permanente de intereses excluyentes y, en consonancia, la política como un medio para dividir a la sociedad en bloques, para preparar el enfrentamiento entre contrarios, una versión cutre entre la lucha de clases de Marx y la lucha descarnada por el poder de Maquiavelo.
La democracia, esa gran fórmula para organizar pacíficamente la convivencia y la cooperación entre diferentes, está más cuestionada que nunca. Cuestionada al menos como lo estuvo en los años treinta del siglo pasado con el ascenso del nazismo, el comunismo y el fascismo. Y ya sabemos, la democracia tiene muchos problemas, hay que perfeccionarla todos los días, pero las alternativas populistas y autocráticas son peores, porque en ellas siempre hay una parte de la población que pierde: sus derechos, su libertad, sus oportunidades.
Tomado en serio y dispuestos a ir siempre un poco más allá, buscando ese horizonte que se aleja conforme nos acercamos a él, pero que nos mantiene en permanente movimiento hacia delante, el ideal democrático es la mejor utopía posible.
En este siglo XXI vivimos en una profunda transformación de nuestro modo de vida. De la mano de la revolución tecnológica más disruptiva que hemos conocido y en medio del primer colapso ecológico provocado por nosotros mismos.
Es la primera innovación tecnológica llamada a sustituir no solo mano de obra humana, como en el pasado, sino talento humano, esa cualidad hasta ahora reservada en exclusiva a nuestra especie. Es la primera vez que el impacto de nuestras acciones sobre el planeta altera de forma radical las condiciones de habitabilidad en las que hemos vivido durante milenios.
Cuando en 1970 el maestro Alvin Toffler escribió El shock del futuro, puso encima de su proyección todos los cambios que se le ocurrieron que fueran razonablemente posibles para las próximas décadas. Se quedó muy corto.
Desde hace tiempo venimos advirtiendo de ambos hechos, ninguno de los dos lleva menos de dos décadas con nosotros. Ya hemos tomado algunas medidas adaptativas y correctivas, pero la velocidad acumulativa de los cambios está convirtiendo en poco más que inoperantes las decisiones adoptadas y no siempre implementadas.
«Hoy, los cambios tecnológicos y climáticos son los que marcan un ritmo al que no estamos siendo capaces de ajustarnos»
Hoy, los cambios tecnológicos y climáticos son los que marcan un ritmo al que no estamos siendo capaces de ajustarnos. Entre otras razones, y no es un asunto menor, porque es la primera vez que nos enfrentamos a dos desafíos que afectan a toda la especie humana. Y todavía no hemos sido capaces de establecer mecanismos eficaces de cooperación a esa escala. Más allá de frases declarativas del tipo «todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos», seguimos razonando en los reducidos términos de grupo identitario sin haber constituido en torno al ser humano una megaidentidad lo suficientemente robusta como para establecer vínculos de cooperación a la altura de los retos. Declarativas como se ve, por ejemplo, cuando asistimos impasibles a oleadas de inmigrantes sin papeles y casi sin derechos ya que, a menudo, parece que hasta les negamos el salvamento; es decir, el derecho a vivir.
La velocidad, extensión y profundidad de los cambios está afectando a nuestra forma de vivir. Baste un dato: a pesar de que la mitad de la población mundial no tiene conexión a internet y, por lo tanto, acceso a telefonía móvil y sus datos, en el mundo hay más del doble de teléfonos móviles que de personas. La conectividad instantánea de voz, imágenes y datos es una realidad que en apenas veinte años ha cambiado de forma radical la manera de entendernos y de comunicarnos. Y todavía no sabemos si provocará ulteriores alteraciones en nuestro cerebro y carácter social. Podemos aislarnos individualmente en medio de la mayor comunicabilidad de la historia que, por otra parte, puede impulsar corrientes no previstas de solidaridad a distancia con efectos ya comprobados como las movilizaciones de la primavera árabe de 2010-2012 o el asalto al Capitolio de los seguidores de Trump en enero de 2021.
Están cambiando demasiadas cosas, demasiado rápido y en demasiadas direcciones del espacio como para pensar que no debemos reajustar nuestro pensamiento político y nuestras ideas de la vida en comunidad, que en pleno siglo XXI no pueden repetir los esquemas del siglo XIX y los ecos inacabados del siglo XX. A título de ejemplo, solo en este siglo merecen destacarse los siguientes avances tecnológicos: internet de banda ancha, teléfono inteligente (smartphone), computación cuántica, sistemas de reconocimiento facial, YouTube, inteligencia artificial, impresoras 3D, realidad virtual, Internet de las Cosas, WhatsApp, genoma humano, drones, cloud, código QR, libro electrónico, 5G, Uber. Todos ellos han cambiado la vida cotidiana de las personas y del mundo tanto o más que cualquier decisión política. En el mismo período, las instituciones y el discurso político solo pueden presentar el desplome del comunismo y el ascenso del populismo ante los fracasos de las democracias.
Nos movemos en un mundo esquizofrénico en el que mientras la tecnología nos lanza hacia el futuro a pasos agigantados, la vida política permanece anclada en el siglo xx, incapaz de situarse a la altura de los nuevos desafíos, oportunidades y exigencias.
Si la inteligencia artificial, por un lado, y el cambio climático, por otro, nos dicen que ya no podemos seguir haciendo las cosas «como antes» y que el continuismo de «lo de siempre» ha quedado obsoleto, ¿de verdad que como mínimo nuestro pensamiento político no merece un reajuste?
Este texto es un fragmento de ‘Manifiesto por una democracia radical’ (Deusto, 2024), de Jordi Sevilla.










COMENTARIOS