Naomi Eisenberger y el dolor social
¿Por qué duele el rechazo?
El trabajo de Naomi Eisenberger ha tenido un impacto considerable más allá de las lindes de la neurociencia. Su investigación ha brindado una base científica para comprender por qué el aislamiento social puede ser tan devastador como una herida física.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Los humanos dependemos de los lazos sociales para garantizar nuestra supervivencia. Desde nuestros orígenes como cazadores-recolectores, la inclusión en un grupo ha sido una condición necesaria para acceder no solo a ciertos recursos, sino también a la protección o reproducción. Como ya destacó Platón, no podemos autoabastecernos plenamente como animales autárquicos, necesitamos cierta comunión con los demás.
Pese a ello, no fue hasta el albor de nuestro siglo XXI que hemos empezado a comprender que el dolor de ser rechazado socialmente no es únicamente una metáfora emocional, sino una experiencia anclada en las entrañas de nuestra biología. La psicóloga social y neurocientífica estadounidense Naomi Eisenberger, profesora en la Universidad de California (Los Ángeles), ha sido una de las pioneras en mostrar que el cerebro procesa el dolor social de una forma sorprendentemente similar a como lo hace con el dolor físico.
La investigación de Eisenberger se enmarca dentro de un enfoque evolucionista. Y así, dado que la conexión social ha sido tan trascendente para la supervivencia, tiene sentido que nuestro cerebro haya desarrollado mecanismos que incentiven el apego a la vez que castigan la exclusión. Al calor de esta lógica, el dolor social –aquel que se experimenta como consecuencia de una exclusión– opera como una suerte de alarma biológica que nos empuja a fortalecer nuestras relaciones sociales, así como a trabar nuevas.
El dolor social es aquel que se experimenta como consecuencia de una exclusión
Para comprobar esta hipótesis, la doctora y su equipo llevaron a cabo un estudio en el que el cerebro de los participantes fue monitorizado por resonancia magnética funcional. Los voluntarios tuvieron que jugar a un videojuego de realidad virtual llamado Cyberball, consistente en lanzar la pelota a otros dos supuestos jugadores que, en realidad, estaban siendo controlados por el programa. Al principio, todos recibieron la pelota con frecuencia. Empero, llegado un momento estos falsos jugadores comenzaron a ignorar a los voluntarios, excluyéndolos visiblemente del juego. Mientras esto ocurría, los investigadores observaron la actividad neuronal de los participantes que estaban siendo marginados.
Los resultados no pudieron ser más reveladores: en el sistema nervioso de estas personas se activaron las regiones cerebrales vinculadas al procesamiento del dolor físico. Esto es, el cerebro respondió al rechazo social como si se tratase de una herida corporal.
Según un estudio, el cerebro responde al rechazo social como si se tratase de una herida corporal
En el plano más filosófico, estas conclusiones han abierto una incipiente vía en el estudio de la escurridiza relación entre la mente abstracta y el cuerpo material. En su vertiente psicológica, son una muestra de la importancia que tiene la salud mental para nuestro organismo. Si bien del trabajo de Eisenberger no se puede inferir que el dolor social sea idéntico, o que pueda ser reducido, al dolor físico, sí muestra un indudable nexo al compartir ciertos circuitos neuronales fundamentales. Esto explica por qué ciertas experiencias sociales intensas –como el acoso escolar o una ruptura amorosa– pueden ocasionar síntomas palpables en el cuerpo físico de las personas, desde el insomnio hasta la ansiedad, pasando por el malestar general o la pérdida de apetito.
En una línea de investigación paralela, Eisenberger ahondó en este vínculo al constatar que algunos medicamentos genéricos, comúnmente empleados para aliviar ciertos dolores físicos (como la cefalea), también son eficaces para reducir el dolor social. Así, los voluntarios a los que se les administró paracetamol durante tres semanas reportaron experimentar un menor malestar frente a situaciones sociales dolorosas. Manteniendo la coherencia, los escáneres revelaron una menor activación en las regiones cerebrales mencionadas anteriormente.
El trabajo de Naomi Eisenberger ha tenido un impacto considerable más allá de las lindes de la neurociencia. Para empezar, su investigación ha brindado una base científica para comprender por qué el aislamiento social puede ser devastador. Lo que resulta particularmente relevante en contextos como el del acoso o el rechazo sistemático –discriminatorio– de algunos grupos sociales. En este sentido, la exclusión no solo produce un daño emocional, en lo abstracto, como si ese sufrimiento abstracto no tuviera consecuencias físicas reales. La salud mental, el bienestar, afecta a la salud física de la misma manera que cualquier agresión física.
En el ámbito clínico, el dolor social ha arrojado más luz sobre algunos trastornos como la depresión o la ansiedad social. Por ende, cuando alguien se siente rechazado y asegura sufrir, no está montando un melodrama injustificado: su cerebro reacciona como si estuviera herido físicamente.
En el día a día, este hecho demanda una promoción de la empatía y de la responsabilidad en nuestras interacciones dado que incluso gestos sutiles de marginación (bajo ciertas condiciones, por ejemplo, no invitar a alguien a una fiesta o ignorar un mensaje) puede provocar un daño.
Una de las grandes aportaciones de Eisenberger nos ha ayudado, en definitiva, a ver el dolor como una experiencia multifacética. Durante siglos, la medicina desligó el cuerpo de la mente. El dolor físico fue atendido a la vez que el psicológico fue usualmente invisibilizado. Hoy, gracias a ella, hemos empezado a entender que ambos tipos de sufrimiento son las dos caras de la misma moneda.





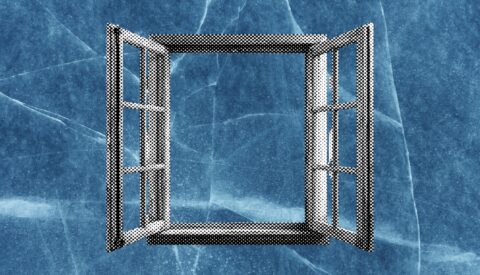
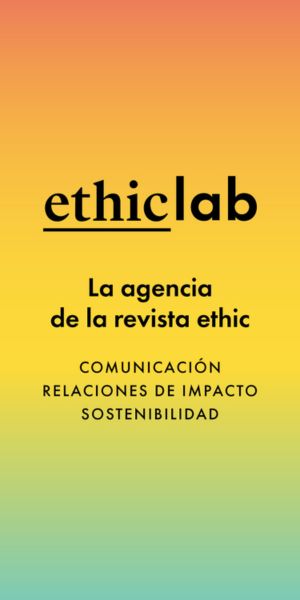

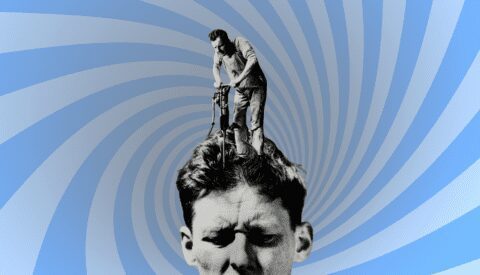
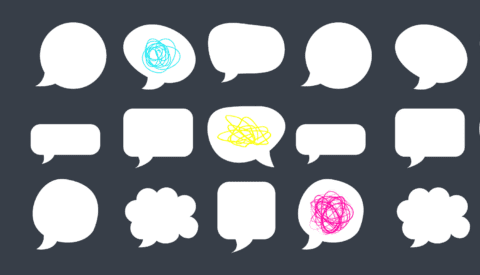


COMENTARIOS