Placer, ¿culpable?
Ante aquellas cosas que generan placer, ¿por qué nos empeñamos en llamarlas ‘guilty pleasures’? Los estereotipos y los patrones de socialización tienen mucho que ver con lo que se oculta que se disfruta y lo que se muestra abiertamente.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2023

Artículo
Sentarse frente al televisor hasta atragantarse de programas basura. Ir cambiando de canal hasta que nuestra posición corporal se asemeja a una horizontal rugosa y darnos cuenta de que el domingo ha volado. Robar horas al sueño a cambio de un poco más de telerrealidad. Coronar una comida copiosa con un monumental helado bien regado de chocolate o sustituir la dieta mediterránea por una hamburguesa con todos sus extras. Comer con las manos o encenderse un cigarrillo a escondidas. Escuchar con entusiasmo a Camela y entregarse la tarde del sábado a devorar libros de Corín Tellado o Barbara Cartland… Son pequeños placeres que causan culpa, los llamados guilty pleasures, tan en boga en las redes que hasta los más famosos los confiesan.
El «placer culpable» o «dulce pecado» es aquella forma de entretenimiento o diversión que provoca vergüenza en el disfrute, por considerarse inapropiado. Desde el remordimiento a la neurosis. Chismorrear, cotillear, comadrear, por ejemplo. Algo incorrecto social o individualmente. La cuestión es: si el placer que sentimos no incordia a nadie, ¿por qué sentirnos culpables?
La sensación de placer –a cualquier nivel y de cualquier naturaleza– está regulado por la descarga de endorfinas, activando un mecanismo que refuerza la conducta que lo provoca. No debería, por tanto, ser «malo». Lacan, de hecho, aseguró que «de la única cosa de la que se puede ser culpable es de haber cedido en el deseo». Es decir, solo no sucumbir a él debería suscitar culpa. Pero la cuestión es más compleja.
En realidad, culpa y deseo constituyen dos caras de la misma moneda. Freud habla del «carácter fatal e inevitable del sentimiento de culpa». Para el padre del psicoanálisis, la culpa es tan omnisciente y estructural en el hombre como indestructible e innato el deseo. Nos movemos entre Kant y Sade y entre el deber ser y el requerimiento ineludible del placer.
Culpa y deseo constituyen dos caras de la misma moneda
En el caso de esos placeres culpables, que de tan inofensivos resultan pueriles, la explicación a la culpa hay que buscarla en los estereotipos, los prejuicios y las expectativas que nos creamos de nosotros mismos. Identificamos contenidos no deseables e incurrir en ellos implicaría algo negativo de nosotros, como si nos convirtiesen en menos inteligentes, más simples o necios y menos queribles.
Estos placeres «indignos» son prácticas censuradas o menospreciadas por uno mismo o por la sociedad. Y pueden estar condicionadas por una época. Antiguamente, los nobles comían con las manos y, cuando la mesa estaba lo suficientemente indecente a causa de restos de grasa, vino y otras viandas, la cambiaban. Hoy, incluso las chuletillas o las manitas de cerdo cogidas con las manos crean escrúpulo, como chuparse los dedos o rebañar el plato. No digamos sorber la cuchara o la copa.
A principios de siglo, y hasta bien entrada su mitad, a ningún pudiente se le ocurría comer pan de centeno –conocido como «pan negro»– porque era «cosa de pobres». Hoy en día, comer pan blanco con abundante miga podría incluirse en uno de esos «placeres culpables», ya que vivimos en la era de la cuantificación también en lo alimenticio: debemos saber cuántas calorías, grasas y omega 3 tiene cada producto para proclamarlo como «saludable»; es decir, «libre de culpa». Cada sociedad ofrece una manera de disfrute que el sujeto puede aceptar o no. Si se acepta, conculcarla acarrea culpa, porque se desea encajar socialmente y transgredir las normas comunes puede ocasionar la expulsión del grupo.
Acaso no se trate tanto de sostener la culpa que producen ciertos placeres sino de hacerse responsable de ellos. Lo que nos causa placer dice cómo somos y nos habla de lo que somos. Hacerse cargo de esto en vez de avergonzarse por ello sería mucho más sano para nuestro sosiego.
Pero también hay un goce en la culpa, como si ese sentimiento nos ayudara a expiar nuestros pecados y, por tanto, se hace «necesario». Como si, en el instante mismo en el que deseamos, dejáramos de ser inocentes. No olvidemos la «ley de asimetría hedónica», formulada por el psicólogo holandés Nico Fridja, que nos recuerda que las emociones luminosas o alegres son más efímeras que las negativas. Ya lo cantaba Vinicius de Moraes: «Tristeza não tem fim, felicidade sim» (la tristeza no termina; la felicidad, sí).
En tantas ocasiones, la culpa, lejos de evitar caer de nuevo en la tentación, nos acerca más a ella. Está tan arraigada en nuestro cerebro que desencadena deseos inconscientes de pecar. De ahí que un exceso de reproche resulte contraproducente. Séneca afirmó que «una persona que se siente culpable, se convierte en su propio verdugo» y el director de cine Jaime de Armiñan que «modestamente, la televisión no es culpable de nada. Es un espejo en el que nos miramos todos, y al mirarnos nos reflejamos». Ego te absolvo.



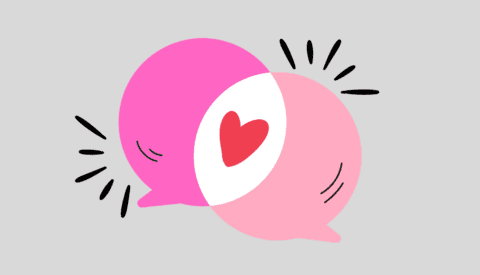



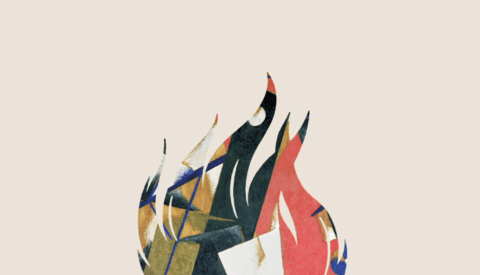



COMENTARIOS