Mal de muchos, ¿consuelo de tontos?
Schopenhauer lo llamaba ‘schandreude’: la alegría que sentimos ante el daño ajeno. Todos experimentamos este sentimiento en algún momento de la vida, pero nos cuesta reconocerlo porque rompe con la imagen compasiva y empática que queremos mostrar al mundo. Sin embargo, aceptar esta realidad puede hacernos más comprensivos con nosotros mismos y ayudarnos a dar con carencias que (quizá) necesitamos cubrir.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
«Sentir envidia es humano, gozar de la desgracia de otros, demoníaco», afirmó Schopenhauer en uno de sus ensayos. El filósofo alemán creía que todo ser humano, incluso el más brillante, tenía limitaciones bien definidas en alguna esfera de su identidad. Una de las más comunes y silenciadas era emocional: la schadenfreude o alegría ante el daño ajeno. Según el máximo representante del pesimismo filosófico, el motivo es la naturaleza perversa y estúpida de la masa social.
Despojándose del toque sombrío de Schopenhauer, la psicología ha intentado describir tanto las características como los condicionantes de esa schadenfreude para los alemanes o epicaricacia para los griegos. Ambos, de difícil pronunciación, retratan el sentimiento de satisfacción que nace del fracaso, humillación o sufrimiento de los demás.
El arte de regodearse se caracteriza, en primer lugar, por el tabú. Todos experimentamos este sentimiento, pero nos cuesta reconocerlo porque rompe con la imagen compasiva y empática que queremos mostrar al mundo. Por eso, guardamos bajo llave esa satisfacción maliciosa junto a otras emociones que conforman nuestra caja de Pandora particular: la envidia, que nace de la insatisfacción ante el éxito, reconocimiento o bienestar de los demás (y que podría considerarse prima hermana del regodeo), los celos, la ira, el rencor, el odio, la ansiedad y la vergüenza (propia o ajena). A medida que acumulamos experiencias vitales, el contenido de la caja aumenta hasta que la presión rompe las bisagras y cerrojos. Es entonces cuando tenemos que tomar una decisión: o renunciamos a la visión maniquea que tenemos de nosotros mismos o construimos una caja de Pandora más grande.
Un estudio de la Universidad de Emory definió tres fuerzas motivacionales detrás de la ‘schadenfreude’: la agresión, la rivalidad y la justicia social.
Si eres valiente y escoges la primera opción, tendrás que enfrentarte a una compleja cuestión: ¿la moralidad depende de las emociones, de los pensamientos o de la conducta? Según el psicólogo Stanley Rachman, lo único que importa es cómo actuamos. Creer lo contrario es sucumbir a dos sesgos: el primero es la fusión pensamiento y acción moral –o la creencia de que tener una emoción cruel o un pensamiento inmoral es igual de grave que realizar un acto equivalente–.
El segundo sesgo es la fusión pensamiento y acción probabilística –o la creencia de que un pensamiento intrusivo inmoral aumenta la probabilidad de que esa acción equivalente ocurra–. Esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, un coche te adelanta sin señalizar y a gran velocidad en un día de lluvia. De forma intrusiva, un pensamiento aparece en tu mente: «ojalá se pegue una buena hostia y aprenda a conducir». Sonríes e inmediatamente después te arrepientes como si el simple hecho de desear el mal te convirtiese en mala persona o como si acabases de lanzar un hechizo mágico que, en cuestión de segundos, días o semanas, provocará una desgracia.
Para Rachman, ambos sesgos o fusiones pueden derivar en comportamientos patológicos: un intento de controlar los pensamientos intrusivos desagradables –que, no olvidemos, son incontrolables–. Algunas personas desarrollan compulsiones pseudoansiolíticas. Lo vemos en la madre que, repentinamente, piensa «y si soltase a mi bebé dejándole caer contra el suelo». Fruto del pánico, deja de coger en brazos a su hijo para aliviar la ansiedad, pero siente más ansiedad porque no disfruta del contacto maternofilial.
Nos gusta diferenciarnos de los demás y que nuestros logros se reconozcan, pues nuestra identidad social depende de la validación ajena, aunque nazca de la degradación del prójimo
Tanto este ejemplo concreto como otros similares pueden parecer rocambolescos, pero ocurren a diario. A veces son situaciones banales como la del adelantamiento del coche, pero otras veces afecta a parcelas importantes de nuestra identidad como la maternidad, y es entonces cuando los sesgos de Rachman cobran fuerza y la vergüenza nos invade, rechazando con fuerza las emociones que no encajan en la mentalidad Mr. Wonderful imperante en la sociedad.
Ahora bien, ¿qué pasa cuando hemos aceptado la schadenfreude como parte de nuestro diccionario emocional? Que es el momento de hacer autocrítica. El regodeo no surge de la nada, al igual que sucede con cualquier emoción agradable o desagradable. Un suceso lo motiva, y entender qué es lo que despierta nuestra maldad es importante para que ni guíe nuestra conducta ni se enquiste. En otras palabras, no es malo sentir satisfacción ante el fracaso ajeno –ni tampoco sentir envidia, vergüenza ajena o rencor–. El problema surge cuando esta emoción nos hace actuar con crueldad y/o se cronifica impidiéndonos sentir otras más constructivas socialmente hablando, como la compasión. Para evitarlo, conviene preguntarnos por qué nos gusta el sufrimiento ajeno en pequeñas dosis.
Independientemente de la idiosincrasia de cada persona, un estudio realizado por el departamento de psicología de la Universidad de Emory definió tres fuerzas motivacionales detrás de la schadenfreude: la agresión, la rivalidad y la justicia social. La primera surge desde un paradigma grupal, y es que tendemos a alegrarnos de las desgracias de personas que pertenecen a estratos sociales muy alejados del nuestro. Por ejemplo, cuando leemos que el patrimonio neto de Elon Musk ha disminuido hasta 100.000 millones de dólares en el último año, experimentamos un pequeño regocijo porque el estado del exogrupo al que el empresario pertenece –la minoría de multimillonarios– se acerca ligeramente al del endogrupo del que nosotros formamos parte –la mayoritaria clase media–.
El arte de regodearse no puede dominarse si no se controla antes el de la autocrítica
En el caso de la rivalidad, sí que existe una motivación individual que nace de la necesidad de sobresalir por encima del resto, incluidos nuestros seres queridos. Esto se aprecia incluso en niños pequeños: cuando tus padres echaban la bronca a tu hermano por una discusión que ambos habíais iniciado y te premiaban por tu modélico comportamiento, disfrutabas en silencio. ¿La razón? Que nos gusta diferenciarnos de los demás y que nuestros logros se reconozcan, pues nuestra identidad social depende (para bien y para mal) de la validación ajena, aunque nazca de la degradación del prójimo. Todos creemos vivir en un mundo justo, aunque la evidencia contradiga recurrentemente esta ilusión moral. Por eso, cuando excepcionalmente ocurren cosas malas a personas malas, la alegría se apodera de nosotros al haberse restaurado la justicia social.
Liberados de la culpa y habiendo hallado el origen de nuestra schadenfreude particular, conviene dejarla ir (quizá la tarea más complicada en este momento social que nos ha tocado vivir). A fin de cuentas, verter odio y boicotear la alegría del prójimo deliberadamente para después regocijarnos es el pan de cada día en las redes sociales. Este hábito también tiene lugar nuestra esfera privada: cuando un amigo comparte una buena noticia en un grupo de WhatsApp, siempre hay alguien dispuesto a arrojar una sutil crítica. Quizá a más de uno le vendría bien ampliar su caja de Pandora emocional, al menos hasta aprender que el arte de regodearse no puede dominarse si no se controla antes el de la autocrítica.









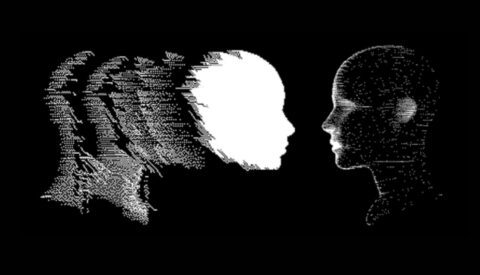


COMENTARIOS