Opinión
Contra las fiestas populares
Las verbenas nos colocan frente a una trampa al establecer que todos tenemos derecho a apropiarnos del espacio público cuando nos dé la gana. En realidad, se trata de todo lo contrario: nadie debe imponerse a los demás, sino que todos debemos caber en él.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
Llegué a la ciudad para visitar a un amigo, ver un concierto y pasar un fin de semana de felicidad, pero desde la víspera me dominaba una inquietud: mi amigo me había avisado de que aún estaban en fiestas. Qué horror. Llegué por la tarde, me vino a buscar al aeropuerto y me propuso cenar un bocata en una caseta, una de esas cajas de madera alla maniera de las txosnas de Bilbao o de Pamplona. Por ver el ambiente, añadió. Le supliqué, con la impertinencia que da el cariño, que no me arrastrase allí, que éramos dos señores, que merecíamos un sitio con paredes, techo y camareros dados de alta en la seguridad social. Un sitio con carta de vinos, a ser posible, y donde no se filtrara el ambiente festivo, que es un ambiente que siempre acaba oliendo a pis. El amigo me abrazó: lo decía por ser amable; en el fondo, detestaba las fiestas tanto como yo. Quizá más, porque eran las de su ciudad, y contradiciendo a Pessoa, el río de nuestro pueblo siempre es más feo que el Tajo («El Tajo es más bello que el río que corre por mi pueblo / pero el Tajo no es más bello que el río que corre por mi pueblo / porque el Tajo no es el río que corre por mi pueblo»). Es decir, toleramos menos la fealdad de nuestro pueblo que la de los demás. De hecho, las fiestas de otros sitios no me resultan ni la mitad de molestas que las de mi ciudad. Puesto a ser patriota, prefiero serlo de patrias ajenas, nunca de la mía.
Por suerte, en esa ciudad estaban enfadados con el alcalde porque –decía la prensa local– se había cargado las fiestas. Eso se traducía en que apenas había jolgorio por el centro, todo se había diluido en pequeñas jaranas por los barrios, y las calles antiguas estaban tan limpias y paseables como el resto del año. El fin de semana, pues, fue divertido y civilizado, ninguna charanga beoda lo echó a perder, como me temía.
Podría achacar mi fobia a las fiestas populares a una vejez prematura, a un mal carácter que no tengo –soy de mi natural calmado, sociable y sonriente–, al aburguesamiento o al elitismo, pero lo cierto es que nunca me han gustado. Cuando era joven, no tenía un chavo y escuchaba a Iron Maiden también me estremecían las verbenas. Entonces era peor, pues a un adolescente le tienen que gustar esas cosas, son algo así como su medio natural, donde las hormonas desordenadas encuentran el caos que necesitan y donde es probable el milagro del apareamiento. Que no te guste algo que te tiene que gustar es una de las peores torturas adolescentes. Te fuerzas a ti mismo para no ser tan raro, para que el rebaño te acepte, para no abismarte a ese pozo sin fondo de la soledad juvenil. Incluso puedes acabar convenciéndote de que te lo estás pasando bien, porque nadie parece pasarlo mal en el tumulto, y reprimes las ganas de salir corriendo y pides otro calimocho, qué asco, pero no pongas cara de asco, bébetelo de trago, que nadie sospeche. Hay quien lo consigue. Hay quien incluso acaba convirtiéndose y teoriza el carnaval como un placer metafísico y místico: la comunión popular, el sacrificio de la individualidad ante la masa celebrativa. Son los más suertudos. Los demás tenemos que esperar a crecer un poco y a encontrar, ya mayores de edad, a los de nuestra tribu, con quienes al fin podemos confesarnos y compartir una intimidad civilizada, silenciosa y discreta.
«Puede que las fiestas sean populares, pero dudo mucho que sean una expresión democrática»
Desde esta esquina invisible, donde no llegan las gaitas ni el humo de las brasas, me he convencido con los años de que hemos cebado un malentendido muy grande entre lo popular y lo democrático. Tal vez las fiestas sean populares, pero dudo mucho que sean una expresión democrática, puede que incluso sean lo contrario.
Un poco de contexto: en los años de la democracia, sobre todo en los primeros ochenta, España vivió un renacimiento de muchas fiestas populares. Desde el tardofranquismo, muchos colectivos políticos las usaron como una forma de manifestación. Se sublimaba en ellas una alegría reprimida por la dictadura. Frente al folclorismo ordenado y religioso de los arzobispos y gobernadores civiles, se imponía el desorden carnavalesco. Hasta la república triturada en 1936 tenía un aire verbenero, de porrón y tortilla de patatas, que hacía de lo popular algo subversivo. Cualquier alegría espontánea y comunitaria desafiaba la clericalidad armada del franquismo. Incluso la religión popular, hecha de romerías, coplas y politeísmo pagano apenas cristianizado con devociones a vírgenes y santos, se oponía al rigor integrista de los policías de la moral que ponían multas a los novios por besarse en los parques. La España que se asomaba a la democracia estaba necesitada de alegría y baile, y hasta los cantautores que protestaban, pese a su estampa triste y sermoneadora, tenían una vena folclórica. La izquierda cultural se abrazaba a los pueblos silenciados: tras cuatro décadas de muñeiras, copla, jotas, coros y danzas, se redescubría un folclore que venía del romancero viejo y que no se había dejado acartonar por los cuadros del régimen. Por todas partes asomaban tradiciones casi perdidas que habían sobrevivido a la noche franquista. El pueblo auténtico resucitaba, esta vez inmortal.
«Hasta la Semana Santa renació en los ochenta con esplendores nunca vistos desde la contrarreforma»
En los años ochenta, muchas fiestas que habían sido secuestradas por las élites y reducidas a poco más que una misa y un acto solemne en la plaza se reinventaron como carnavales, auspiciadas por las nuevas autoridades democráticas. Hemingway nunca vivió algo así, se habría vuelto loco al ver tantos sanfermines por toda España. Hasta la Semana Santa, que bajo el franquismo se convirtió en muchas ciudades en una cosa agónica para señoras con mantilla y desgraciados que no podían pagarse una excursión a la playa, renació con esplendores nunca vistos desde la contrarreforma. Las comisiones de festejos de los ayuntamientos dejaron de ser el negociado más triste para ocupar el centro de la administración, con presupuestos bombásticos.
Y así es como se ha ido alimentando un malentendido que tenía una causa coyuntural, quizá uno de esos rescoldos del franquismo que persisten en España, donde lo antifranquista es indistinguible de lo democrático. Lo tenemos tan asociado que es muy difícil percibir su carácter antidemócrata.
La mayoría de las fiestas tienen un origen medieval. No pocas, muy anterior, pues proceden de tradiciones previas a la romanización, y están asociadas a los ciclos de las sociedades agrícolas. Son expresiones de unidad y reafirmación étnica, una manera de trazar los límites de la comunidad mediante su exaltación. Es difícil conciliar estos ritos en sociedades urbanas, individualistas, complejas y libres, donde la unanimidad sólo es una pesadilla totalitaria. Claro que perviven muchos ritos tribales en las sociedades hiperurbanizadas, como la liturgia del fútbol o los grandes conciertos, pero se suelen acotar en un sitio reservado para ellos, de tal forma que quienes se sienten ajenos pueden ignorarlos y seguir con su vida. No ocurre eso con las fiestas populares, que aspiran a ocupar todo el espacio público. Quien no quiere participar en ellas, sólo puede huir. Como Sócrates: o se marcha de Atenas o se bebe la cicuta del calimocho.
«Es difícil conciliar estos ritos de origen medieval o romano en sociedades urbanas, individualistas, complejas y libres»
Pronto serán las fiestas del Pilar en mi pueblo. Durante diez días, la vida cotidiana de una ciudad de 700.000 habitantes se verá gravemente alterada para dejar paso a las charangas, manteniendo la ilusión de que se puede vivir una celebración atávica pensada para comunidades mínimas y agrícolas (y anteriores a cualquier revolución industrial o democrática) en una urbe desarrollada, plural y compleja. El caos organizado de la vida urbana se sustituirá por unos días por el caos uniforme de una comunidad que no existe más que en los delirios de un nacionalista.
El uso que las fiestas hacen del espacio público desplaza y oculta a todos aquellos que no comulgan con ellas. Puede dar la impresión de que el pueblo ha tomado la calle, pero la realidad es que una parte de la polis se la apropia, con la anuencia de las autoridades, e impide que tenga otros usos. Si triunfan las fiestas es porque, en el fondo, casan muy bien con cierto espíritu contemporáneo que cree que ocupar el espacio público consiste en apropiárselo por turnos: un día monto yo una verbena, otro día montas tú una maratón, al siguiente organizamos una cabalgata, y al otro colocamos unas meninas horribles o pintarrajeamos los pasos de cebra con ripios de poetas aficionados, para espanto de los peatones con criterio literario que caminan mirando el suelo.
Que el espacio público sea de todos no significa que todos tengamos derecho a apropiárnoslo cuando nos dé la gana, sino que todos debemos caber en él. Si lo que se hace en las calles no tiende a lo discreto y no permite que cualquiera pueda sentirse cómodo en ellas, no es una actividad democrática, por muy popular que parezca. La democracia liberal no consiste en la imposición tirana de los gustos de la mayoría, sino en la asunción de que todos tenemos cabida en el ágora («aquí cabemos todos o no cabe ni Dios», entonaba Víctor Manuel, un compositor que ha cantado a San Juan y a San Xoan y ha celebrado como nadie las alegrías de los praos asturianos), y esto apela también a las empresas y a la invasión publicitaria. Un verdadero espíritu democrático aspira a pasear sin ruido, sin hacerse notar, sin ensuciar ni estorbar el paso. Si el bien social más preciado que puede proteger una comunidad es la convivencia entre sus miembros, imponer la presencia, el ruido y los orines de unos al silencio incómodo del resto es una de las cosas más antidemocráticas que se pueden hacer en una sociedad, aunque se haga por y para el pueblo.




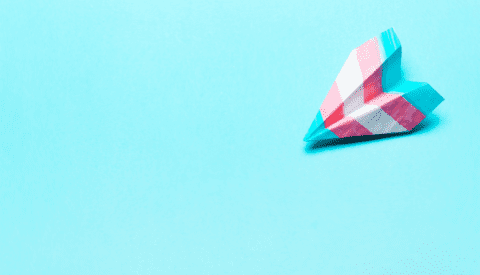
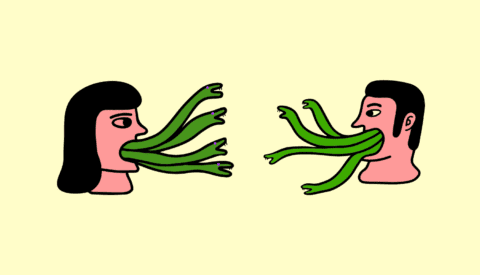






COMENTARIOS