La masa enfurecida
Basta con seguir las redes sociales o los medios de comunicación para ser testigos de la histeria colectiva en la que se ha convertido el debate político: cualquier cosa se convierte en arma arrojadiza y las consecuencias pueden llevarnos a perder los nervios además del juicio. Douglas Murray disecciona cómo la sociedad ha adoptado un extraño –y, a todas luces, improvisado– sistema de valores en ‘La masa enfurecida: cómo las políticas de identidad llevaron al mundo a la locura’ (Península).
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2020

Artículo
Vivimos en tiempos de locura colectiva. Tanto en público como en privado, tanto en el mundo digital como en el analógico, las personas se comportan de un modo cada vez más irracional, frenético, rebañego y, en definitiva, desagradable. Las consecuencias de ello pueden constatarse a diario en las noticias, pero por más que veamos los síntomas, no alcanzamos a descubrir las causas. Se han propuesto varias explicaciones. Estas tienden a achacar la culpa de toda esta locura a las elecciones o a los referéndums, pero no van a la raíz del asunto. Y es que a estos sucesos cotidianos subyacen otros de mucho mayor calado. Va siendo hora de afrontar las verdaderas causas de lo que está ocurriendo.
Rara vez se señala cuál es el origen del presente estado de cosas. Es muy sencillo: durante el último cuarto de siglo, todos los grandes relatos se han venido abajo. Poco a poco, todos estos relatos han sido refutados, se han vuelto impopulares o se han convertido en algo imposible de defender. Las explicaciones religiosas de nuestra existencia fueron las primeras en esfumarse, aunque su descrédito empezó ya en el siglo XIX. A lo largo del siglo pasado, las esperanzas laicas preconizadas por todas las ideologías políticas siguieron la misma suerte que la religión. A finales del siglo XX entramos en la era posmoderna, una era que se define y ha sido definida por su desconfianza hacia los grandes relatos. Sin embargo, hasta los niños saben que la naturaleza aborrece el vacío, y, efectivamente, en el vacío posmoderno empezaron a proliferar nuevas ideas que aspiraban a proponer sus propias explicaciones y teleologías.
Era inevitable que el terreno que había quedado vacío se convirtiera en objeto de disputa. Las sociedades ricas y democráticas de Occidente no podían ser las únicas en toda la historia que no pudieran contestar a la pregunta de qué hacemos aquí, cuál es la finalidad de todo esto. Fueran cuales fuesen sus defectos, los grandes relatos del pasado por lo menos daban sentido a la vida. La pregunta de cuál es nuestro propósito en este mundo —aparte de enriquecernos todo lo que podamos y disfrutar mientras sea posible— necesitaba algún tipo de respuesta.
En los últimos años, esa respuesta ha consistido en entablar nuevas batallas, emprender campañas cada vez más feroces y plantear exigencias cada vez más sectoriales. En hallar sentido declarándole la guerra a cualquiera que defienda la postura equivocada ante un problema cuyos términos tal vez acaban de reformularse y cuya respuesta era distinta hasta hace poco. La rapidez pasmosa con la que se ha verificado este proceso obedece al hecho de que ahora un puñado de empresas de Silicon Valley (sobre todo Google, Twitter y Facebook) tienen poder suficiente para influir en lo que la mayoría del mundo sabe, piensa y dice, además de un modelo de negocio basado, como se ha dicho con acierto, en encontrar «clientes dispuestos a pagar para modificar el comportamiento de otras personas». A pesar de la exasperación que produce un mundo tecnológico que avanza mucho más deprisa que sus usuarios, esta no es una guerra sin rumbo. Al contrario, sigue una dirección muy concreta y sus objetivos son ambiciosos. Su finalidad —inconsciente en algunos casos, consciente en otros— consiste en instaurar una nueva metafísica en nuestra sociedad; una nueva religión, si queremos decirlo así.
«Todo el mundo ha empezado a detectar que en los últimos años nuestro entorno cultural se ha convertido en un campo de minas»
[…] Para inocular estos nuevos presupuestos ha sido necesario delinear nuevas estrategias que se han convertido en mayoritarias a una velocidad vertiginosa. Tal y como señala el matemático y escritor Eric Weinstein (y como demuestra una búsqueda en Google Libros), términos como «LGBTQ», «privilegio blanco» y «transfobia» han pasado de tener un uso marginal a convertirse en mayoritarios. A propósito de una gráfica en la que se muestra este crecimiento, Weinstein explica que los «elementos de concienciación» que los miléniales y otros grupos utilizan para «acabar con milenios de opresión y/o civilización […] se inventaron hace apenas veinte minutos». Y añade que, si bien no hay nada malo en buscar nuevas ideas y consignas, «hay que ser condenadamente imprudente para depositar tal grado de confianza en tantas estrategias no verificadas en ámbitos que no tienen ni cincuenta años de antigüedad». Greg Lukianoff y Jonathan Haidt se expresan de forma parecida (en su libro La transformación de la mente moderna, publicado en 2018) al hablar de los nuevos métodos de supervisión e imposición de estas estrategias. Expresiones como «detonante», «ofensivo», «sensación de inseguridad» y las alegaciones de que las palabras que no encajan con la nueva religión resultan «perjudiciales» y «dañinas» solo empezaron a ganar relevancia a partir de 2013. Es como si, tras haber averiguado lo que quería, la nueva metafísica hubiera necesitado media década más para conquistar una posición hegemónica. Pero lo ha conseguido, y con creces.
Los resultados son visibles en las noticias a diario. Es por culpa de las noticias que la Asociación Estadounidense de Psicología siente la necesidad de aconsejar a sus miembros sobre cómo tratar la dañina «masculinidad tradicional» en varones jóvenes y adultos. Por eso James Damore, un programador de Google hasta entonces desconocido, fue despedido por escribir una carta en la que sugería que los hombres se sienten más atraídos que las mujeres hacia determinados puestos dentro del sector tecnológico. Y por eso también el número de estadounidenses que creen que el racismo es un «problema grave» se duplicó entre 2011 y 2017.
Cuando vemos la realidad a través de estas nuevas gafas, cualquier cosa se convierte en arma arrojadiza y las consecuencias pueden llevarnos a perder los nervios además del juicio. Solo así se entiende que The New York Times decidiera publicar un artículo de un autor negro titulado «¿Pueden mis hijos ser amigos de los blancos?». ¿Cómo es posible, si no, que una columna sobre las muertes de ciclistas en Londres escrita por una mujer aparezca con una entradilla que reza: «Las calzadas proyectadas por hombres matan a las mujeres»? Esta clase de re tórica exacerba las diferencias existentes y crea otras nuevas. ¿Y para qué? Más que ayudarnos a llevarnos mejor, las enseñanzas de la última década parecen abundar en la idea de que somos poco menos que incapaces de convivir unos con otros.
La mayoría de las personas han cobrado conciencia de este nuevo sistema de valores no tanto a través del ensayo como a través del error. Porque algo que todo el mundo ha empezado a detectar en los últimos años es que nuestro entorno cultural se ha convertido en un campo de minas. Da igual que quienes las hayan colocado sean individuos, colectivos o gente con ganas de gastar una broma pesada, el caso es que están ahí, a la espera de que alguien las pise. A veces, uno coloca el pie inadvertidamente encima de una y vuela en pedazos; otras, aparece un loco que camina directo hacia la tierra de nadie con plena conciencia de sus acciones. Después de cada detonación, llegan los comentarios (con algún que otro «oh» de admiración) y luego el mundo sigue su curso, aceptando que el extraño y a todas luces improvisado sistema de valores que rige nuestra época se ha cobrado una nueva víctima.
Este es un extracto de La masa enfurecida: cómo las políticas de identidad llevaron al mundo a la locura, de Douglas Murray (Península).







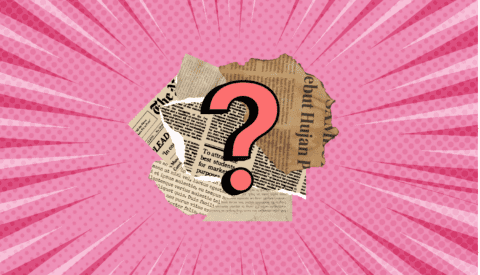




COMENTARIOS