Santi Abascal ‘Matamoros’ desafía… a la Iglesia
Vox convierte el catolicismo en un signo de identidad política y choca al mismo tiempo con la jerarquía eclesiástica, mientras la izquierda se entrega a una indulgencia selectiva con el islam que erosiona la laicidad.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Santiago Abascal ha convertido la religión en un tatuaje ideológico. No es una convicción, ni siquiera una devoción. Es un uniforme. Y lo porta como si fuera la coraza oxidada de un Santiago Matamoros de saldo, sin caballo, sin aura y sin leyenda, pero con la misma determinación de encarnar un mito que, en realidad, no le pertenece. La religión, en su discurso, no es un lugar de fe, sino de pertenencia. No se cree, se exhibe. No se reza, se milita. El catolicismo se reduce a un amuleto de identidad nacional, un escudo contra el otro, una frontera moral que no distingue entre el inmigrante y el infiel.
La paradoja, o quizás el sarcasmo, es que en su cruzada de cartón piedra contra el enemigo externo, Abascal y su cohorte se han topado con la Iglesia real, la de las encíclicas y los párrocos de barrio, la que recuerda que el cristianismo no es un arma arrojadiza, sino una ética exigente. León XIV, desde Roma, ha reiterado la obligación moral con el refugiado, la compasión con el migrante, la hospitalidad con el necesitado. Y ahí es donde la pose de cruzado empieza a desmoronarse: porque las obligaciones evangélicas colisionan con el catecismo político de Vox.
El catolicismo se reduce a un amuleto de identidad nacional
El desencuentro con la jerarquía eclesiástica no es nuevo, pero se ha agudizado con las acusaciones de la pederastia. No hay lugar para el amor al prójimo en un programa que convierte al prójimo en amenaza. No cabe la parábola del buen samaritano en un relato que prefiere el cerrojo, el muro, la deportación exprés. Vox invoca la cruz, pero su evangelio es otro: el de la nación por encima de la compasión, el de la homogeneidad cultural frente a la diversidad, el de una España en blanco y negro, inmaculada de mezcla y sospechosa de mestizaje.
El matiz es importante. No se trata de un catolicismo de fe, sino de un catolicismo de censo. El cristiano no es el que cree, sino el que pertenece. Y esa pertenencia se mide en contraposición a lo que no se es. De ahí la demonización del islam como religión extranjera, como cultura invasora, como amenaza civilizatoria. Y, sin embargo, ahí reside la gran ironía histórica: el islam forma parte de las entrañas culturales de España. No como un vestigio accidental ni remedo arqueológico, sino como una sedimentación profunda que va desde la lengua a la arquitectura, desde la música a la gastronomía, desde la poesía a la ciencia.
Negar el islam en la historia española equivale a amputar ocho siglos de civilización. La Alhambra, la mezquita de Córdoba (en llamas), el arte mudéjar, la toponimia de medio país, el vocabulario que respiramos sin darnos cuenta. Hasta la idea misma de caballería y de reconquista —reales e imaginarias— es inseparable del otro que se combate. Pero Vox prefiere simplificar el relato: reducirlo a una cruzada perpetua, a un antagonismo sin matices, como si el mestizaje fuera una mancha y no un patrimonio.
No cabe la parábola del buen samaritano en un relato que prefiere el cerrojo, el muro, la deportación exprés
Lo más inquietante no es que la ultraderecha española convierta la religión en un tótem de identidad nacional. Lo verdaderamente corrosivo es que lo haga despojándola de su contenido moral, usándola contra sus propios mandatos. El cristianismo predica la universalidad, la apertura, la fraternidad. El discurso ultra se apropia de la estética y descarta la ética. Como si se pudiera exhibir la cruz y omitir el sermón de la montaña. Como si se pudiera bendecir el rechazo y llamar caridad a la indiferencia.
La Iglesia, con todos sus claroscuros, ha sabido mantener cierta coherencia doctrinal frente a esta apropiación política. No es casual que muchos obispos se hayan distanciado del discurso xenófobo, recordando que Cristo no preguntaba por el pasaporte. Pero el choque con Vox revela también un problema de fondo: la tentación de que la religión, incluso en sus formas institucionales, siga siendo un actor político de peso en un Estado que la Constitución define como aconfesional.
Porque aquí reside otra contradicción flagrante. Vox, que se envuelve en el crucifijo para defender una España homogénea, clama al mismo tiempo contra la injerencia política del islam en los países musulmanes. Rechaza con indignación cualquier atisbo de confesionalismo ajeno, pero exige para sí la prerrogativa de un nacionalcatolicismo remozado. Ese doble rasero no es solo hipócrita, es anacrónico. Pretender que la modernidad española se articule sobre un catecismo estatal es tanto como querer legislar con el misal en la mano y el Código Civil en el cajón.
Un Estado moderno y democrático no puede ceder a ninguna injerencia confesional. Ni cristiana, ni musulmana, ni budista. La neutralidad religiosa no es un gesto de hostilidad, sino una garantía de igualdad. Significa que las creencias pertenecen al ámbito privado y que la esfera pública debe proteger la libertad de todos, incluidos los que no creen. Pero esta obviedad constitucional se diluye en el relato ultra, que presenta cualquier reivindicación de la laicidad como una agresión a la tradición.
Un Estado moderno y democrático no puede ceder a ninguna injerencia confesional
El problema no es la fe. Ni siquiera es el catolicismo. El problema es el uso que se hace de ellos como instrumentos de exclusión. Abascal no es un místico. No le guía una experiencia espiritual, sino una estrategia de agitación. El Cristo que invoca no es el de los evangelios, sino el de la iconografía bélica: espada en mano, caballo al galope, bandera al viento. Es una recreación política que reduce la religión a decorado y que desplaza su núcleo moral.
En esa operación, Vox no está solo. Los satélites del PP han jugado, en momentos, a una versión atenuada del mismo guion, apelando a las raíces cristianas de España como antídoto frente a la pluralidad cultural. Pero el exceso de Vox deja en evidencia lo que esta estrategia tiene de impostura: la identidad religiosa como coartada para una agenda nacionalista que no tolera la complejidad.
El catolicismo de fe no necesita de enemigos externos para afirmarse. Se sostiene en su propia doctrina, en su liturgia, en su comunidad. El catolicismo de identidad, en cambio, es un espejo que solo devuelve la imagen del adversario. Es reactivo, no propositivo. Se alimenta del rechazo más que de la convicción. Y en ese sentido, es un catolicismo vacío, incapaz de sostenerse si se le retira la figura del «otro» como amenaza.
Y, sin embargo, la crítica a esta manipulación no exime a la izquierda de su propia incoherencia. Porque también hay un oscurantismo que se tolera por conveniencia, cuando las zonas de sombra del islam chocan con los principios del Estado laico y con los derechos fundamentales. Existe una indulgencia selectiva que confunde el respeto cultural con la impunidad y que, en nombre del multiculturalismo, tolera prácticas que niegan la igualdad de género, la libertad sexual o la libre conciencia. Es una irresponsabilidad doble: porque renuncia a defender conquistas civiles irrenunciables y porque entrega munición dialéctica a quienes usan el islam como espantajo. No hay causa feminista posible si se permite que el velo sea una imposición y no una elección. No hay laicidad si se admite que la ley religiosa suplante a la ley civil en nombre de la diferencia cultural. La coherencia exige la misma vigilancia frente a toda injerencia confesional, venga con crucifijo o con alfanje.
No hay causa feminista posible si se permite que el velo sea una imposición y no una elección
Lo que queda, al final, es un espectáculo anacrónico: un Santiago Matamoros de fotocall, un catecismo reducido a consigna, una cruz que funciona como logotipo. Es un cristianismo de banderín y pancarta, no de misa ni de sacramento. Y lo más perverso es que esa operación de vaciado moral no solo traiciona el mensaje cristiano, sino que lo convierte en su contrario. Allí donde el evangelio dice «acoge», la consigna dice «rechaza». Allí donde dice «ama a tu prójimo», la consigna añade «si es de los tuyos». Allí donde dice «no juzguéis», la consigna erige un tribunal sumarísimo.
La Iglesia, a su manera, ha plantado cara a esta caricatura. Pero el reto no es solo suyo. La sociedad civil, las instituciones democráticas, la ciudadanía en su conjunto tienen que decidir si aceptan que la religión siga siendo un arma política, o si asumen que la única manera de proteger la libertad religiosa —y la libertad de no tenerla— es blindando el espacio público de toda imposición doctrinal.
En el fondo, la colisión entre Vox y la Iglesia no es más que un síntoma. El síntoma de que el nacionalismo ultra necesita una liturgia para legitimarse. Y, como todo culto artificial, se agota en el gesto y la pose. El riesgo es que ese teatro de símbolos termine calando en la conciencia colectiva, que la cruz vuelva a ser un signo de combate y no de comunión, y que la religión, en lugar de puente, se convierta en trinchera.




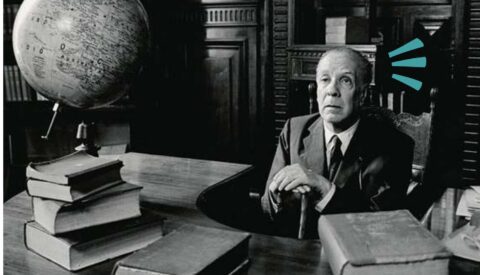
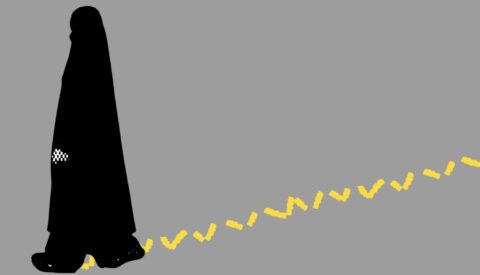






COMENTARIOS