Cuando el cuento de Navidad es un cuento
Hay que elogiar a los sujetos que se distancian con elegancia de los rituales navideños, a quienes huyen de la hipocresía y que aprovechan las fiestas para adelgazar, alejarse de la corriente, de las promesas.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Hay un sujeto, más de uno en realidad, que atraviesa diciembre sin provocar turbulencias. No deja huella en el Belén ni rastro en la lotería compartida. No aparece en las fotos ni figura en las cadenas de mensajes con emoticonos de árbol y brindis. Diciembre pasa ante él como pasan los trenes que no se toman. Con puntualidad. Sin nostalgia. Esa forma de estar ya contiene algo admirable, aunque no cotice en ningún índice de normalidad.
No compra décimos. Y el entorno, siempre dispuesto a traducir la diferencia en defecto, sospecha. Avaricia. Desafección. Frialdad. Pero no. El gesto responde a una higiene mental elemental. El azar organizado, con su coreografía de colas, sonrisas anticipadas y esperanza plastificada, le resulta una sobreestimulación innecesaria. No delega su futuro en un papel doblado ni necesita compartir expectativas en participaciones familiares. Prefiere que la esperanza no haga ruido. Y no lo explica. Simplemente no entra.
Los villancicos lo rodean. Llegan a sus oídos como llega el rumor de una obra lejana. No los combate ni los celebra. La repetición constante, la obligación de sonar alegre durante semanas, acaba convirtiendo la música en una forma de presión ambiental. No hay que odiar los villancicos para comprender que escucharlos sin tregua equivale a perderlos. Él baja el volumen del mundo. Y cuando la ciudad se densifica, cuando el centro se convierte en un decorado congestionado de luces y consignas, se aparta con la naturalidad de quien reconoce una zona saturada. No huye. Se preserva.
Mantiene relaciones familiares remotas. Con la familia política, particularmente. El contacto se limita a lo estrictamente protocolario, felicitaciones medidas, mensajes breves, una cordialidad que no admite derivadas. Con la propia familia, el vínculo existe pero se administra con cuentagotas. Llamadas puntuales. Presencias escogidas. Ningún desgarro. Ninguna dramatización. La distancia no nace del conflicto, sino de una convicción íntima de que el exceso de convivencia también erosiona los afectos.
La Nochebuena pasa sin él. O mejor dicho, él pasa sin la Nochebuena. Excusa su ausencia con una cortesía impecable. Llama. Agradece. Desea lo mejor. No argumenta. No ensaya un alegato doméstico. No se justifica más de lo necesario. Sencillamente no va. Se queda fuera del ritual con la misma naturalidad con la que uno decide no ponerse una prenda incómoda. La mesa se llena. El brindis se produce. La vida continúa con independencia de su silla vacía. Y esa constatación, tan simple, resulta casi tranquilizadora.
El año no entra por la boca ni se inaugura con atragantamientos simbólicos
Tampoco acude a la comida de Navidad, ese partido de vuelta de la Nochebuena que suele disputarse con menos entusiasmo y más digestión pendiente. El recalentado emocional, las conversaciones repetidas, la sobremesa forzada. Todo eso le parece innecesario. No hay rechazo. Hay economía del esfuerzo. Elige no reincidir.
No come las uvas. No por rebeldía ni por desprecio a la tradición. La escena le resulta excesiva. Doce bocados apresurados para domesticar el tiempo. Doce campanadas convertidas en prueba de resistencia. El año no entra por la boca ni se inaugura con atragantamientos simbólicos. Prefiere que el calendario avance sin coreografía masticable. Tampoco sale el uno de enero. La resaca colectiva le resulta más cansada que cualquier bebida. Esa procesión de cuerpos rendidos, esa épica del agotamiento compartido, no le despierta ninguna curiosidad.
Mientras el entorno se entrega al desorden pantagruélico, comer porque toca, beber porque figura en el guion, celebrar porque el calendario lo exige, él hace justo lo contrario. Aprovecha la tregua social para ordenarse. Camina más. No por penitencia ni por heroísmo. Camina porque el tiempo lo permite. Come poco. Duerme mejor. Y casi sin advertirlo, sin elevarlo a propósito solemne, adelgaza. El cuerpo, siempre pragmático, agradece la pausa. No hay sacrificio. Hay continuidad.
No hace balance del año. No enumera errores ni aprendizajes. No promete nada al venidero. Continúa. Esa continuidad constituye su mayor anomalía. No interrumpe la vida para simular que empieza otra. No dramatiza el calendario con frases subrayadas ni fuegos artificiales. Diciembre pasa. Él permanece. Sin adornos. Sin confesiones públicas. Sin propósitos que se evaporan antes de febrero.
Me decía el colega José Peláez que este tipo de personas, discretamente admirables, no esquivan los controles de alcoholemia. Los buscan. Se detienen con calma, entregan los papeles y exhiben su impecable cero cero con una satisfacción mínima. No hay alarde. Hay una alegría íntima en comprobar que el cuerpo y la cabeza siguen en su sitio mientras el calendario insiste en desordenarlo todo.
El primero de enero se levanta pronto. Muy pronto. Sale a la calle con una vitalidad casi ofensiva. Camina entre zombis. Observa las miradas vidriosas, los pasos inseguros, la ciudad todavía anestesiada. Y sin decir nada, sin necesidad de proclamarlo, se vanagloria íntimamente de su energía intacta. No hay burla explícita. Hay constatación. La sobriedad, a esas horas, adquiere un brillo casi provocador.
En esa sobriedad hay una elegancia silenciosa, hecha de decisiones pequeñas y renuncias constantes
Lo llaman raro. Gringe, con esa palabra que pretende clasificar lo que no encaja. Pero también resulta libre. Mientras el mundo se disfraza, él permanece a cuerpo descubierto. No participa en el teatro de la emoción obligatoria. No ensaya la alegría ni la nostalgia. No sobreactúa. Y en esa sobriedad, que puede resultar chocante, hay una elegancia silenciosa, hecha de decisiones pequeñas y renuncias constantes.
No desprecia la fiesta ajena. La respeta. Precisamente por eso se aparta. Hay una forma de cuidado en su ausencia. No ir también puede constituir una cortesía. No estropear la foto. No discutir el menú. No introducir disonancias. Retirarse a tiempo. Dejar espacio. La renuncia, cuando se ejerce sin dramatismo, alcanza una nobleza que el entusiasmo rara vez iguala.
El relato puede permitirse la ironía. Puede observar con una sonrisa leve esa figura que no encaja en el decorado festivo. Puede subrayar lo llamativo de su abstinencia en un mes que confunde intensidad con ruido. Pero el sujeto no ironiza. Practica. No discute. Hace. Su pasividad no equivale a indiferencia. Funciona como una resistencia silenciosa, casi involuntaria. No militante. No ejemplarizante. Coherente.
Cuando enero avanza y la ciudad se quita el maquillaje, él sigue igual. Ni mejor ni peor. Igual. Esa igualdad, tan poco celebrada, constituye su victoria privada. Los gimnasios se llenan. Las promesas empiezan a flaquear. El ruido se disipa. Él continúa. Camina. Duerme. Come poco. Vive.
Y quizá por eso despierta una envidia difusa. No porque haga algo extraordinario, sino porque no necesita justificar nada. Porque no convierte su sobriedad en identidad ni su abstinencia en discurso. Porque demuestra, sin proclamarlo, que existe otra manera de atravesar diciembre sin pedir disculpas. Una manera discreta, continua, casi invisible. Y profundamente escandalosa en su normalidad.



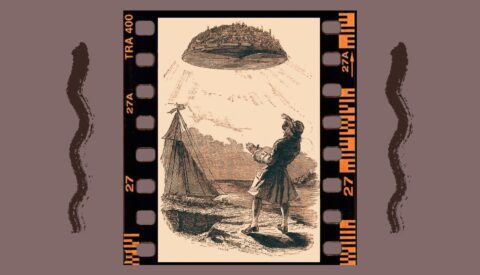








COMENTARIOS