Trump desenfunda su rifle y su ego en Venezuela
La intervención de Trump en Venezuela no se presentó como una decisión política, sino como una escena de western mal doblado: un sheriff que irrumpe en la cantina, aparta a los parroquianos y decide impartir justicia con la naturalidad del que no reconoce otra ley que su reflejo en el espejo.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2026

Artículo
La intervención de Trump en Venezuela no se presentó como una decisión política, sino como una escena de western mal doblado: un sheriff que irrumpe en la cantina, aparta a los parroquianos y decide impartir justicia con la naturalidad del que no reconoce otra ley que su reflejo en el espejo. No hubo toga ni protocolo. Hubo gesto. Y el gesto fue inequívoco.
Maduro continúa ocupando el lugar que se ganó con método y perseverancia: el del tirano abyecto, el del depredador institucional que arruinó un país y expulsó a millones de ciudadanos. Nadie sensato le llora. Pero la caída de un déspota no purifica automáticamente la mano que lo empuja. Y ahí empieza el problema. Trump no actuó en nombre de la democracia, sino en nombre de sí mismo. No invocó el derecho internacional ni se apoyó en el Congreso. Abjuró de ambos con la displicencia de quien considera las normas un estorbo decorativo.
Trump no actuó en nombre de la democracia, sino en nombre de sí mismo
Y lo inquietante no radica solo en la acción, sino en la mutación ideológica que la sustenta. Trump llegó al poder prometiendo repliegue, aislamiento, una América cansada de arreglar el mundo. America First, decían. Pero el sheriff se ha aburrido del despacho. Ha salido a patrullar el planeta convencido de que la fuerza no necesita traducción jurídica. La unilateralidad ya no figura como excepción, sino como principio. No se consulta: se ejecuta.
Desde la Europa filotrumpista y miope prevalece un tono clínico, casi admirativo de la injerencia territorial. Se subraya la audacia del golpe, la precisión militar, la captura de Maduro en su propia residencia como si se tratara de una proeza quirúrgica. Se celebra la ausencia de bajas estadounidenses, como si el contador de cadáveres agotara el balance moral. Se recuerda incluso que ningún otro país habría sido capaz de una operación semejante. La fascinación por la eficacia funciona aquí como anestesia ética.
Ese mismo enfoque admite, sin escándalo aparente, que no existe un plan político claro. Que la transición propuesta por Trump carece de contornos definidos. Que la oposición democrática venezolana (Edmundo González, María Corina Machado) ha quedado relegada a un papel secundario, incómodo, prescindible. El matón no necesita héroes locales. Necesita control. Petróleo, drogas, rutas, influencia. El mapa antes que las urnas.
Y aparece entonces la coartada histórica. La resurrección de la doctrina Monroe como explicación casi natural del comportamiento estadounidense en su «patio trasero». Europa observa con extrañeza decimonónica, pero Trump no inaugura nada: reactiva una pulsión. El problema no radica en la genealogía del gesto, sino en su desparpajo. Nunca como ahora se había invocado el derecho del más fuerte con tanta franqueza, sin retórica democrática, sin barniz multilateral.
Mientras tanto, en España la escena adquiere tintes de opereta. Ayuso, Abascal y hasta Feijóo celebraron la intervención con entusiasmo de palco. Bastó pronunciar el nombre de Venezuela para suspender cualquier reserva jurídica. El Estado de derecho se volvió flexible. El derecho internacional, negociable. La invasión, disculpable. La tiranía ajena funcionó como comodín moral para justificar el atropello propio. No importó que Trump dinamite las reglas que dicen defender. Importó que disparara en la dirección correcta.
El malentendido resultó revelador. Creían que Trump restauraría a los ganadores legítimos de las elecciones, que corregiría la farsa con una épica democrática. Pero Trump no corrige: sustituye. No restaura: ocupa. Ha sacado a la oposición venezolana de la ecuación y ha planteado una transición tutelada, ambigua, con Estados Unidos como árbitro y beneficiario. El petróleo asoma como telón de fondo, discreto y decisivo. La libertad, como promesa retórica.
El petróleo asoma como telón de fondo, discreto y decisivo. La libertad, como promesa retórica
Conviene recordar un detalle incómodo. Trump agasajó en la Casa Blanca al príncipe saudí Bin Salman sin que se le atragantara el discurso sobre la libertad. La democracia le interesa cuando no estorba. Funciona como argumento, no como límite. En Venezuela no ha visto un pueblo que emancipar, sino un escenario donde demostrar poder sin rendir cuentas. Gobernar instituciones le resulta tedioso. Prefiere gobernar impulsos.
El mundo observa y toma nota. Otros líderes con pulsiones autoritarias entienden el mensaje. Si Estados Unidos se arroga el derecho a intervenir unilateralmente, ¿con qué autoridad se condenarán mañana las injerencias de Putin o las ambiciones de Xi Jinping? La selva geopolítica se normaliza cuando quien predicaba reglas decide prescindir de ellas. El ejemplo no fortalece el orden: lo disuelve.
Desde una perspectiva europea, incluso interesada, la caída de Maduro podría parecer una buena noticia. Menos refugiados, menos inestabilidad, menos vergüenza diplomática. Pero la pregunta incómoda persiste, aunque nadie quiera formularla: ¿a qué precio? Porque cuando la eficacia se convierte en argumento supremo, la democracia deja de funcionar como sistema y empieza a operar como excusa.
Y volvemos al sonido inicial. No fue un discurso. Fue un disparo. Trump ya no representa la noción imperfecta de una democracia liberal, sino los delirios de una autocracia ebria de sí misma. No administra poder: lo exhibe. No se somete a la ley: la ignora. El sheriff justiciero se ha transformado en pistolero sin normas, convencido de que el mundo necesita menos reglas y más voluntad.
Venezuela queda atrapada entre dos violencias: la doméstica que la devastó durante años y la externa que ahora la instrumentaliza. Y nosotros asistimos al espectáculo con una inquietud mayor que la que provoca Maduro. Porque el problema ya no reside solo en Caracas. Reside en Washington. Cuando el gendarme del planeta decide actuar sin reglas, la inseguridad deja de ser local y se vuelve sistémica.
Y entonces ya no hablamos de Venezuela. Hablamos del mundo. Y de un orden que empieza a parecerse demasiado a un western sin guion, sin juez y sin final feliz.
La implicación de Zapatero como mediador privilegiado del chavismo o la indulgencia de la izquierda radical hacia Maduro han erosionado la credibilidad exterior de España
En este contexto de arbitrariedad e incertidumbre, la posición de la diplomacia española resulta particularmente incómoda. No por desconocimiento de la naturaleza autoritaria del régimen venezolano, sino por el lastre de una relación construida durante años sobre ambigüedades difíciles de justificar. La implicación persistente de José Luis Rodríguez Zapatero como mediador privilegiado del chavismo, el episodio nunca aclarado del encuentro con Delcy Rodríguez en Barajas y la indulgencia sistemática de la izquierda radical hacia Maduro han erosionado la credibilidad exterior de España. Esa herencia condiciona hoy cualquier pronunciamiento: obliga a la cautela, invita al silencio y limita la capacidad de exigir coherencia democrática sin exponerse a la acusación de hipocresía. España observa la crisis venezolana sin autoridad moral suficiente para liderar una respuesta ni para cuestionar con firmeza la arbitrariedad ajena, atrapada entre un pasado reciente que pesa y un presente internacional que no concede margen para la equidistancia.




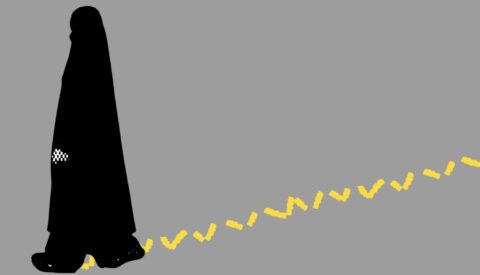
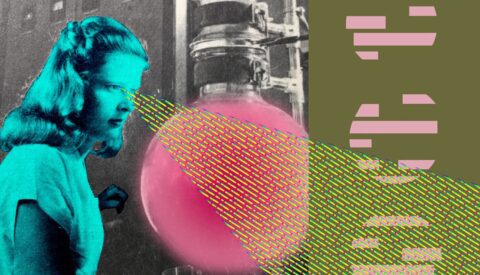



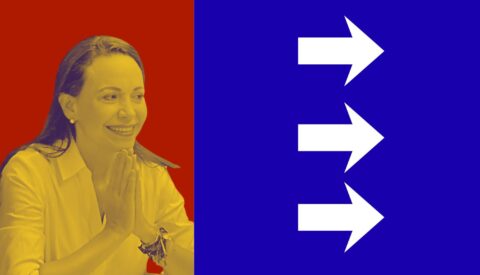


COMENTARIOS