Lacan y el estadio del espejo
La imagen recibida, ficcionada, nunca coincidirá con la inconsistencia interior. Por esta razón Lacan asegura que el yo es imaginario. Porque es un montaje cuya verdad reside, precisamente, en su condición de montaje.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Alguien observa con un deje melancólico la foto que sostiene en la mano. Ese alguien es un hombre o mujer de cierta edad, no muy avanzada necesariamente, podríamos incluso decir que está en la crisis de los 30. La imagen representa a un bebé que le sonríe. No le es ajeno: se supone que es él o ella en el pasado, aunque no es capaz de recordar el momento exacto de la foto. La apariencia física ha cambiado, y no poco; también los miedos, los deseos o la forma de entretenerse. ¿Qué es, pues, lo que los conecta? Se presupone que el yo –su identidad personal–, uno de los conceptos más escurridizos de la filosofía y la psicología.
El psicoanalista galo Jacques Lacan (1901-1981) tuvo una forma un tanto peculiar de explicar cómo nos constituimos como sujetos, es decir, como propietarios de un yo. El estadio del espejo denota ese período, que él identifica entre los seis y dieciocho meses de vida –aunque investigaciones más actuales lo han pospuesto–, en que el infante se reconoce a sí mismo en un espejo. Este es el momento crucial en que surge la sensación de identidad, el yo. En la década de los 70, el psicólogo Gordon Gallup también recurrirá al espejo para comprobar si puede hablarse de tal yo, incluso de autoconciencia, en animales no humanos; pero ese es otro cantar.
El estadio del espejo se da entre los seis y dieciocho meses de vida
Veamos la escena. Un bebé todavía torpe, apenas capaz de coordinar sus movimientos, cae de culo ante el espejo. En lugar de ver un caos de piernas y brazos descontrolados, lo que percibe es una imagen unificada, compacta, un cuerpo completo. De repente, un chispazo: el bebé reconoce que esa figura es él. Acorde a Lacan, ese reconocimiento trae al mundo al yo imaginario de ese bebé.
Pero, alto. Esto es un malentendido. Bien pensado, lo que el niño ve y lo que siente en carne propia no son lo mismo. No hay una identidad estricta. En sentido riguroso, ese yo del espejo es un reflejo, eso sí, armónico y entero. Y sin embargo, la vivencia corporal que todos sentimos es fragmentaria, incompleta. El niño queda absorto, fascinado; desde ese momento, su interpretación del mundo penderá de esa tensión. La sensación de estar incompleto, desarmado incluso, y la de anhelar su unidad plena. En fin, el niño vivirá en la grieta entre sus carencias y el yo idealizado que percibe.
Este momento de identidad primigenio supone un punto de inflexión por las consecuencias suscitadas. Para comenzar, el yo es cincelado como un reflejo, como algo distinto de sí. Pero este estadio del reflejo no se ciñe a la propia comprensión. Abarca igualmente la relación con los otros. Todas las personas que nos circundan actúan como reflejos mediante los cuales percibimos lo que somos, lo que parecemos ser o lo que esperan de nosotros. El yo es un juego de espejos, un fractal infinito que depende de lo exógeno. No hay, por supuesto, ninguna esencia interior, ninguna alma cristiana o platónica que resguarde nuestro principio activo.
Todas las personas que nos circundan actúan como reflejos mediante los cuales percibimos lo que somos
Esto encaja a las mil maravillas con la felicidad del adolescente que conoce nuevos amigos, de la joven que se marcha de Erasmus, de la pareja que se independiza de sus padres, tal vez en una ciudad nueva. Todos estos escenarios ofrecen aperturas al yo, permiten ser nuevas personas, por así decir.
Podría parecer deprimente. ¿No hay forma de ser auténticos? ¿Fieles a nosotros mismos? Parafraseando a Torrente Ballester: ¿yo no soy yo? Poniéndonos en los zapatos de Lacan, podríamos aventurar que estas preguntas están mal articuladas. Sí que hay un yo, pero como artificio de imágenes y palabras.
Sí, palabras. Porque la imagen del espejo también marcó la entrada del niño en el mundo del lenguaje y de las relaciones sociales. El yo se enreda en palabras, en discursos. La percepción aporta el material que el lenguaje recorta y fija. «Ese eres tú», confirman lingüísticamente los embelesados padres. Y con eso, la identidad queda sellada.
Lacan no entendió su tesis como un manual de crianza. El estadio del espejo es más un concepto estructural que una descripción empírica de la autoconciencia infantil. Da igual que el niño se reconozca esa primera vez en un espejo, literalmente, o en una foto, o en el ojo de la madre. La postura de fondo es en cualquier caso que la identidad emana de la confrontación entre la vivencia fragmentada y la imagen unitaria recibida de fuera.
En este sentido, el yo lacaniano es un tanto impostor. La imagen recibida, ficcionada, nunca coincidirá con la inconsistencia interior. Por esta razón Lacan asegura que el yo es imaginario. Porque es un montaje cuya verdad reside, precisamente, en su condición de montaje.
Por terminar con un empuje optimista, esta lectura del yo puede resultar liberadora. Dado que la identidad está compuesta de reflejos, existe un dilatado margen de plasticidad. Yo no soy el bebé de la foto más que como proyección. Por eso, puedo reinventarme, interpretarme de nuevo, transformarme, jugar con los reflejos que me circundan. Ningún yo me constriñe.




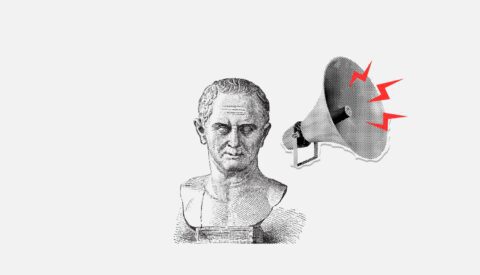






COMENTARIOS