La hiperindustrialización de la explotación cognitiva
En un momento en el que empieza a formarse un consenso en cuanto a la incapacidad del planeta para resistir a la hiperindustrialización de los procesos que afectan al medioambiente, ¿estamos dispuestos a permitir que un fenómeno análogo se aplique al ser humano?
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
A sus 99 años, el naturalista británico David Attenborough estrenó recientemente su último documental, Océano, que aborda los efectos deletéreos de la pesca industrial sobre las especies marinas. En especial denuncia la técnica de la pesca en aguas profundas en la que redes metálicas masivas arrastran el fondo del océano a toda velocidad, capturando absolutamente todos los peces que se encuentran en su recorrido.
La pesca artesanal o semi-industrial nunca resultó en la extinción de una especie acuática. La labor de los leñadores o los carpinteros tampoco dio lugar a la deforestación masiva, cuando estos trabajaban con hachas y sierras manuales. Ni los tejedores o los sastres tuvieron un impacto excesivamente negativo en el medioambiente, cuando eran sus propias manos las que tenían que producir los movimientos necesarios para fabricar tejidos y prendas. Nuestro planeta todavía aguantó los primeros sistemas industriales que mecanizaron todos estos procesos integrando todavía muchos eslabones humanos, con las limitaciones que conllevaban en términos de eficiencia.
Los sistemas industriales a gigante escala promovidos por multinacionales de diversos sectores han llevado la eficiencia a su paroxismo, reduciendo todo lo posible la intervención humana y privilegiando la maximización de la producción a corto plazo, sin tomar en cuenta los efectos a largo. Tanto la pesca en aguas profundas como la ultra-fast fashion o los muebles producidos por millones destinados a durar un par de años son actividades que el planeta y sus ecosistemas no pueden soportar.
La industria que probablemente más ha crecido en los últimos años es la de la atención. Captar y rentabilizar la atención humana no es un negocio del todo nuevo pero fue verdaderamente a partir del siglo XX cuando la economía de la atención empezó a mostrar claros signos de industrialización, especialmente con la televisión, capaz de enganchar a millones de espectadores durante varias horas al día. A cambio de su «tiempo de cerebro disponible» –en palabras de Patrick Le Lay, entonces presidente del primer canal de televisión francés– las emisoras obtenían ingresos a través de la publicidad. Sin embargo, no éramos conscientes de que aún faltaban varias etapas para que ese proceso de industrialización se intensificara. Los arrastreros de la atención ya estaban desplegados pero estaban lejos de avanzar a su máxima velocidad. Todavía era posible colarse entre las mallas suficientemente amplias de sus redes.
La era digital está impulsando este proceso de hiperindustrialización de la captación y monetización aplicado a los humanos, empezando por su atención. Al igual que los mega buques cuyas redes no dejan escapar a ningún pez, por pequeño que sea, las plataformas digitales han encontrado fórmulas para absorber casi cualquier partícula de nuestra mente. Antes, los telespectadores veían la televisión pero esta no leía en sus cerebros. Los contenidos eran los mismos para todos y no se adaptaban al instante a nuestras emociones. Esta falta de personalización permitía que nuestras mentes encontraran resquicios por los cuales liberarse. Sin embargo, la sofisticación de los algoritmos de las principales plataformas digitales y su capacidad para romper los misterios de nuestra mente parece no dar muchas oportunidades para evadir a sus tentáculos.
Las plataformas digitales han encontrado fórmulas para absorber casi cualquier partícula de nuestra mente
Según documentos internos filtrados de TikTok, uno tiene una alta probabilidad de convertirse en un usuario compulsivo del servicio una vez ha visionado 260 vídeos. Tomando en cuenta la duración media de visualización de cada vídeo en la plataforma, esto corresponde a unos 35 minutos. Este es el tiempo en el que nuestra mente puede bucear por el océano de contenidos antes de perder su libertad.
Otro obstáculo a la hiperindustrialización de la economía de la atención era de naturaleza física: la televisión no se podía llevar consigo en el metro, a bajar la basura, ir al parque o al cuarto de baño. La generalización de los smartphones rompió esta barrera, favoreciendo una absorción de nuestras mentes cuasi-ilimitada en el tiempo y el espacio.
El fracking —técnica que permite extraer hasta la última gota de hidrocarburos del subsuelo tras haber introducido explosivos, químicos y agua a altísima presión— es otro ejemplo de hiperindustrialización. El psicólogo Jonathan Haidt, autor de La generación ansiosa, establece una analogía entre esta práctica y la manera en la que el smartphone ha permitido explotar la atención humana de forma casi absoluta.
La digitalización, y especialmente la IA, no solo permiten industrializar de forma extrema la captación de nuestra atención sino toda una serie de procesos en los que la presa incapaz de extraerse de las mallas de las redes es el propio ser humano. En una sociedad de vigilancia como la que se estableció bajo el imperio de la STASI en República Democrática Alemana todavía resultaba posible escapar a la mirada y los oídos de los agentes de inteligencia. Aunque 1 de cada 63 habitante fuera miembro de la famosa agencia, resultaba imposible recopilar datos abundantes sobre cada habitante. Menos aún, procesarlos. Las limitaciones inherentes a la imprescindible intervención humana imposibilitaban una vigilancia sistemática.
Hoy en día, una plataforma es capaz de relacionar millones de datos sobre una misma persona –derivados de su geolocalización, el contenido y los destinatarios de sus comunicaciones, sus hábitos de compra, los horarios a los que se despierta y se acuesta o los contenidos que visualiza– y de realizarlo, prácticamente, sin intervención humana. Esto hace posible extender un sistema de vigilancia a la totalidad de una población.
La generalización de tecnologías como el reconocimiento facial o las interfaces cerebro-máquina capaces de detectar e interpretar la actividad neuronal reduciría a un tamaño microscópico las mallas de las redes. En términos de vigilancia, la STASI se asemejaría más a un pescador de caña en cuanto a su capacidad de llegar a sus objetivos de forma exhaustiva.
En un momento en el que empieza a formarse un consenso en cuanto a la incapacidad del planeta para resistir a la hiperindustrialización de los procesos que afectan al medioambiente, ¿estamos dispuestos a permitir que un fenómeno análogo se aplique al ser humano?
Diego Hidalgo Demeusois es impulsor del Movimiento OFF




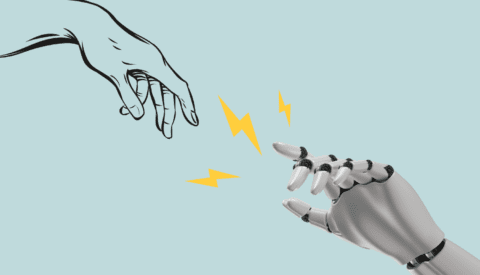



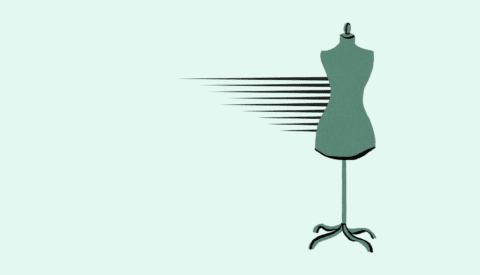


COMENTARIOS