Marina Otero Verzier
«Es necesario repensar el futuro de los centros de datos»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Los centros de datos, esos megaedificios que albergan los servidores que hacen posible el consumo continuo de internet, no paran de reproducirse en diferentes partes del mundo. Marina Otero Verzier (A Coruña, 1981), arquitecta e investigadora especializada en esta materia, recibió en 2022 el Premio Wheelwright de Harvard por un proyecto sobre el futuro del almacenamiento de datos y participó recientemente en el desarrollo de una hoja de ruta para regular estos centros en Chile. Hablamos con ella.
La nube de internet, pese a lo que puede parecer, es tangible. Necesita espacio y consume enormes cantidades de electricidad y agua en edificios mastodónticos. ¿Por qué durante tanto tiempo hemos ignorado la materialidad de internet y el uso de recursos de los que precisan sus infraestructuras físicas?
Hemos entendido que lo digital habitaba en la nube y, con esa metáfora, que ha sido un gran golpe de comunicación y educación de las compañías, no nos hemos planteado realmente dónde habitan nuestros archivos digitales y cómo se materializaba esa infraestructura que hace posible nuestras vidas digitalizadas.
«Hemos entendido que lo digital habitaba en la nube y con esa metáfora no nos hemos planteado realmente dónde habitan nuestros archivos digitales»
Usted ha colaborado recientemente en el diseño del primer Plan Nacional de Centros de Datos en Chile. ¿Qué puede aprender Europa —y especialmente España— de ese modelo?
El Gobierno tiene que elaborar planes a largo plazo. La visión cortoplacista, que solo piensa en atraer inversiones, tiene consecuencias muy graves para las comunidades y los ecosistemas a corto y mediano plazo. Hemos visto que ha habido poblaciones que no tienen acceso al agua o en las que no es posible construir nuevas viviendas, como ocurre en Londres, porque la red está totalmente dominada por el uso que hacen de la electricidad los centros de datos. Viendo estas problemáticas, es absurdo que no se planteen unas estrategias que tengan en cuenta dónde se podrían situar estas infraestructuras, cuál es la potencia que se les proporciona y que se empleen las tecnologías más innovadoras, para conectarlas con otros programas de la ciudad. El plan de Chile hace ese esfuerzo de contemplar una inversión, basada en un plan a nivel estratégico y territorial, que escucha a diferentes profesionales y que incorpora las voces de las comunidades para saber cómo actuar correctamente.
Los países están tratando de atraer las inversiones privadas de empresas tecnológicas para que instalen en sus territorios sus centros de datos. En España, ha ocurrido con Meta en Talavera de la Reina y con Amazon, en Aragón. ¿Cómo impacta esto sobre los ciudadanos de esas regiones? ¿Ha generado rechazo en la comunidad?
Hay una gran movilización y estas compañías lo saben. De hecho, encontramos grandes victorias que han permitido que se cambie la manera en que se diseñan los centros de datos. El centro de datos de Talavera, uno de los más grandes de Europa, se planteó primero en Holanda y los vecinos se rebelaron e hicieron una campaña en contra. Se dieron cuenta de que consumía más energía que toda su ciudad y que iba a ser un problema en el futuro, porque estaba en juego dejarles sin recursos. El proyecto se fue de Holanda y se planteó en Talavera de la Reina sin controversia, aunque hay un grupo ciudadano, «Tu nube seca mi río», que ha informado muchísimo a la población, ha movilizado a mucha gente y ahora tanto agricultores como vecinos se muestran preocupados por la cantidad de recursos que absorben estas infraestructuras.
«Tanto agricultores como vecinos se muestran preocupados por la cantidad de recursos que absorben estas infraestructuras»
¿Cómo se puede garantizar que estas iniciativas privadas también sirvan al bien común y no solo a los intereses del mercado?
El Gobierno tiene que tomar responsabilidades sobre estas infraestructuras, igual que lo hace ante otros bienes comunes. Hasta ahora ha dejado hacer, porque son compañías muy poderosas, que atraen muchísima inversión, aunque, en realidad, dan pocos puestos de trabajo. Los beneficios que estos centros de datos aportan a las comunidades no son especialmente grandes, pero los beneficios que obtienen son inmensos. Los gobiernos a veces sienten que no tienen capacidad suficiente para enfrentarse de manera independiente a estas compañías, por lo que es necesario que se elaboren estrategias transnacionales, acuerdos a nivel de la Unión Europea, que ahora está haciendo un código de conducta. Esto tiene que venir acompañado de presión ciudadana, porque eso mueve también la presión política y las compañías se ven obligadas a comprometerse. No estamos en contra de estos centros, que permiten que se desarrollen las comunicaciones, pero tienen que hacerlos de manera más respetuosa. Es necesario repensar el futuro de los centros de datos, porque hasta ahora el mantra ha sido de crecimiento continuo, pero se ha visto que hay otros modelos posibles, más ecológicos y sociales.
¿Cómo se puede hacer comprensible y participativo para los ciudadanos algo tan abstracto como la arquitectura de la nube?
Hasta hace poco, los centros de datos se concebían como una materia de nicho sobre la que no se debatía. Hay muchísima gente a la que le sigue sorprendiendo mucho que los archivos digitales consuman recursos, que las fotos que acumulamos gastan agua y energía. Hace falta más información sobre esas implicaciones, igual que sabemos qué consecuencias tiene dejar un grifo abierto. Tenemos que plantearnos si necesitamos tantos datos, cuando compañías como Google se benefician de que haya una acumulación ingente de información. ¿Nos hace más inteligentes esa información? ¿Es relevante? Muchísimas veces no, y solo les beneficia a las empresas. No quiero poner la responsabilidad en los ciudadanos, porque el uso que hacemos de las tecnologías y de la información digital viene marcado por los servicios que nos proporcionan las compañías que han diseñado el sistema.
«Hay muchísima gente a la que le sigue sorprendiendo que las fotos que acumulamos gasten agua y energía»
¿Qué papel juega el diseño arquitectónico a la hora de democratizar el uso de los centros de datos y cómo pueden compartir recursos con los territorios aledaños?
Es esencial, en primer lugar, consumir menos. Hay que rediseñar esas infraestructuras de nuevo y hay varias ideas. Existen datos privados y datos compartidos. Estos últimos no tienen por qué guardarse con niveles de seguridad altos, porque eso implica muchísima infraestructura de generadores y de baterías, para poder disponer de la información 24 horas al día. Si empezamos a entender esa ecología de los datos, podemos imaginarnos otros centros de datos muy diferentes a los de ahora, a estas infraestructuras impenetrables, y más cercano a una biblioteca pública. Por otro lado, se pueden compartir recursos: los centros de datos generan un calor, que se puede utilizar para calentar una piscina climatizada, como se hizo en los Juegos Olímpicos de París, o para calefactar viviendas, si se instala un minicentro de datos en la sala de calderas del edificio. También se ha utilizado para invernaderos. Ninguno de estos sistemas es perfecto, porque son prototipos que necesitan muchos ajustes, pero son posibilidades. También hay soluciones arquitectónicas pasivas, como los centros de datos de Marrakech, con una climatología seca y calurosa, que están pensados como edificios con patios con sombras para que haya ventilación cruzada y se puedan refrigerar los servidores. Hay muchísimas fórmulas y tienen que estar en sintonía con el ambiente y los usos del lugar en el que se instalan.
Usted está desarrollando prototipos para reutilizar el calor de los centros de datos junto al Donostia International Physics Center (DIPC). ¿En qué consiste esa propuesta y qué posibilidades reales tiene de implantarse a gran escala?
Hemos podido implementar algunas ideas que han surgido de la información que he recabado en mis viajes, porque tienen supercomputadores. Las instalaciones científicas también consumen mucha energía y datos y son más abiertas a colaboraciones que las compañías privadas, porque entienden que son un bien público. Lo que noté es que el calor de estas infraestructuras se lleva al exterior e iba a parar a un pruno, que florecía antes de tiempo porque parecía que era otra estación del año. Eso demuestra el impacto ambiental. Si se piensa a gran escala, se deduce que contribuyen al calentamiento global de manera directa. En el DIPC, trabajamos en reutilizar el calor para hacer una vermicompostera, lo transferimos a un terrario con microorganismos y lombrices, que consumen desechos orgánicos que les vamos dando y van generando un compost superfértil. En lugar de que los centros de datos y la IA hagan un daño patente al planeta, mantienen una relación más simbiótica y de mutuo beneficio entre lo biológico y lo tecnológico.
«Los centros de datos generan un calor que se puede utilizar para calentar viviendas»
¿Qué retos éticos plantea el crecimiento exponencial del almacenamiento de datos? ¿Necesitamos replantearnos nuestra relación con internet?
No somos conscientes de todo lo que estamos guardando y, al final, la información digital también se degrada. No hay una conciencia como sociedad de la impulsividad que tenemos por acumular información, pero tampoco de los recursos que se gastan. Internet ha sido una transformación increíble, pero hay que rediseñar esta infraestructura pensando en el futuro. Y, si no lo hacemos, lo veo bastante negro. En la carrera por la IA, las compañías están interesadas en encontrar lenguajes más potentes y no les importa el impacto que puedan tener en el medio ambiente. Ya lo han demostrado dejando a un lado todos los compromisos para reducir las emisiones de CO2.
En la Bienal de Venecia presentó Building for Quantum, un proyecto sobre la arquitectura del primer ordenador cuántico en España. ¿Cómo cambia la computación cuántica la manera de concebir un edificio?
Cuando se desarrolle la computación cuántica, una de las cosas que va a ocurrir es que las contraseñas que utilizamos ahora no van a servir para nada, porque estas tecnologías van a poder crackear cualquier contraseña que no haya sido generada por otro ordenador cuántico. Hacen falta debates ciudadanos sobre el alcance de estas tecnologías y cómo queremos que realmente tengan un espacio en nuestra sociedad.
«No hay una conciencia como sociedad de la impulsividad que tenemos por acumular información»
¿Le preocupa que la solución tecnológica al impacto ambiental de los centros de datos se quede en greenwashing? ¿Cómo podemos distinguir los cambios reales de los cosméticos para exigir responsabilidades a las grandes tecnológicas?
He visto en muchas ocasiones que las compañías implementan algunas de estas ideas que he comentado, como la de alimentar una piscina, pero lo hacen para salir en prensa. No lo trasladan a gran escala. Hace falta rediseñar los centros de datos e invito al sector de la arquitectura a que se involucre y piense nuevos prototipos para este tipo de infraestructuras. Y algo que también es necesario es aprobar legislación al respecto para que haya unas reglas de juego y garantías para la ciudadanía. Hay que ser mucho más restrictivos.



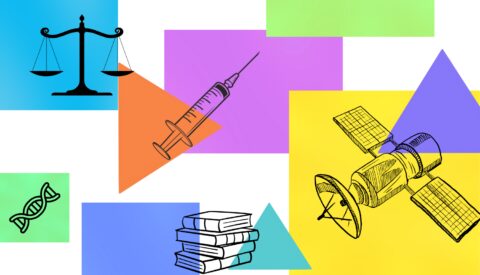
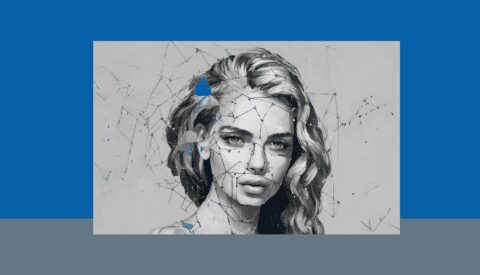



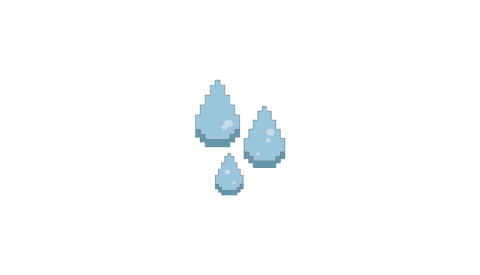

COMENTARIOS