Estíbaliz Sáez de Cámara
«Hablar de desarrollo sostenible en genérico no es fácil»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Estíbaliz Sáez de Cámara, directora de Sostenibilidad y Compromiso Social de la Universidad del País Vasco, ha asumido la presidencia de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS – SDSN Spain), una estructura con el objetivo promover y facilitar el avance hacia el desarrollo sostenible en España, coordinando a diferentes actores para trabajar en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En un momento en el que muchos conceptos se están vaciando de significado, ¿cómo podríamos definir el concepto de «desarrollo sostenible»? ¿Por qué es necesario apostar por él?
Cuando se definió por primera vez el desarrollo sostenible, en 1987, como la manera de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas, supuso un antes y un después. Ya entonces se ponía sobre la mesa la necesidad de preservar el medio ambiente y de distribuir los recursos de forma más equitativa. Es verdad que el concepto ha evolucionado con el paso de las décadas, porque no es fácil definir qué es una necesidad. ¿Cuáles son hoy las necesidades básicas? Quizás en ese momento se pensaba sobre todo en lo material, pero actualmente ¿quién no le da importancia al bienestar, a tener buena salud, a contar con un sistema sanitario público o con una educación pública y de calidad? Antes se hablaba de un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico, como si el desarrollo estuviera justo en el punto donde esas tres esferas se cruzan. Hoy se entiende que están profundamente conectadas; no se trata solo de encontrar un punto de intersección, sino de ver que todo está vinculado. La Agenda 2030 lo representa de forma muy gráfica con las cinco «P»: la dimensión económica se llama «Prosperidad», la social es «Personas», la ambiental es «Planeta» y a ellas se suman la «Paz» y las alianzas, el «Partenariado». Esa ha sido la evolución del concepto: no solo como un punto de equilibrio, sino como un entramado interconectado.
Ha defendido el desarrollo sostenible desde lo local. ¿Cómo lograrlo en municipios con menos recursos sin que parezca una agenda impuesta «desde arriba»?
Lo que es muy importante es que cualquier municipio que quiera promover el desarrollo sostenible vea la Agenda como un marco interesante. Porque es verdad que la Agenda recoge gran parte de las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Y lo fundamental es utilizarla como herramienta para no dejar fuera ningún objetivo que se considere importante y también para comunicarse con otros agentes. Porque hablar de desarrollo sostenible en genérico no es fácil. Pero cuando empezamos a hablar de la Agenda 2030, de los ODS, parece que ya hablamos un lenguaje común con las empresas, con la universidad, incluso con la ciudadanía, que empieza a reconocer los objetivos. También hay que tener en cuenta que los objetivos son muy ambiciosos, y en muchos casos están pensados a nivel país. Lo que tiene que hacer un municipio es establecer sus propias prioridades y después ver cómo se vinculan con la Agenda, cómo se conectan con sus planes. Se trata de traducir lo que es muy genérico, lo que no es palpable, porque si no cuesta aterrizarlo. Es clave llevarlo a lo que nos preocupa en el día a día. Porque si tú hablas a alguien del ODS 3, Salud y Bienestar, probablemente te diga: «¿Y esto a mí cómo me afecta?». Y es que si revisas muchas de las metas, muchas están pensadas para países del sur, y son realmente críticas allí. De lo que se trata es, como digo, de customizar la Agenda, de adaptarla, y sobre todo de poner el acento en lo que le interesa a cada municipio, a cada empresa, a cada universidad.
«La cultura nos permite tomar conciencia»
Aunque habla de lenguaje compartido, en su declaración también reconoció que no son ajenos al «cuestionamiento de la Agenda 2030». ¿A qué se deben esos cuestionamientos? ¿Qué se podría haber hecho mejor?
Bueno, el cuestionamiento de la Agenda es parte de un cuestionamiento más amplio. Estamos viviendo una ola de polarización y de descrédito, no solo de la Agenda, sino —desde mi punto de vista— de muchos avances que hemos conseguido en el ámbito de los derechos humanos. Con esto no quiero decir que se haya contado bien la Agenda. La Agenda hay que adaptarla a cada municipio, pero también es importante contarla de forma adecuada para cada colectivo. Desde el año pasado llevamos a cabo un proyecto sobre narrativas y antinarrativas para analizar qué había detrás del cuestionamiento y vimos que la Agenda no estaba llegando a algunos colectivos concretos. Uno de ellos eran los jóvenes. No se veían identificados con cómo se estaba contando la Agenda. Además, para las personas jóvenes, una agenda internacional a quince años es casi la mitad de su vida y tampoco participaron en el proceso de formulación ni en el de aprobación, por lo que no se sienten reflejados. Por eso empezamos a trabajar con personas jóvenes para que sean ellos quienes cuenten la Agenda, porque en cuanto tienes una primera conversación, ves que realmente comparten las bases, aunque les dan su propio enfoque y visión. Así que sí, hemos hecho esa autocrítica: quizá se podría haber contado mejor, pero estamos trabajando para ver cómo abordarlo y cómo llegar a diferentes colectivos.
También ha subrayado el papel clave de la dimensión cultural en la Agenda 2030. ¿Cómo puede ser la cultura un motor de sostenibilidad?
Después de que se aprobara la Agenda 2030 y en todo el proceso de acuerdo sobre los que fueron finalmente los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hubo agentes y personas que reivindicaron con fuerza el importante rol que podía tener la cultura. Sin embargo, finalmente quedó fuera. Inmediatamente después, por ejemplo, en el caso de Euskadi, desde una de las cátedras —la Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial de mi universidad— se planteó esa idea del objetivo «diecisiete más uno», ese ODS 18 simbólico que representaría la cultura. Y en REDS también lo vimos claro desde el principio. Al final, la cultura —a través del conocimiento— nos permite tomar conciencia: conciencia de la gravedad de la situación del planeta, de la escasez de recursos, de las desigualdades que existen. Pero gran parte de la solución pasa no solo por conocer, sino por emprender acciones. Y ese cambio de comportamiento —ese momento en que una persona dice «no podemos seguir consumiendo de esta forma», o «no podemos seguir mirando hacia otro lado mientras mueren migrantes en el Mediterráneo»— no suele provocarlo un dato, sino un shock emocional. Y ese tipo de impacto, ese clic, muchas veces lo produce la cultura.
«El ODS 18 simbólico representaría la cultura»
En su trayectoria ha estado vinculada a redes internacionales y foros globales sobre sostenibilidad, ¿qué suele tener un proyecto para que funcione? ¿Cuáles son los criterios que debe cumplir para que se dé un avance real en sostenibilidad?
Lo primero es que las personas crean en el proyecto. Si no creen en él, por muy interesante que sea, es muy difícil lograr que se sumen más agentes. Es importante no sentirse una isla, porque los retos del desarrollo sostenible son tan grandes que, sin ese acompañamiento, es realmente complicado. Y algo muy importante también es ver avances. Si no consigues ver avances, aunque sean pequeños —y muchas veces son precisamente esos avances locales los que más empujan—, también se genera cierta desmotivación. El desarrollo sostenible puede abrumar a casi todos. Pero si lo concretas y dices: hagamos el esfuerzo para que, en este municipio, haya una apuesta real, por ejemplo, por el consumo de productos locales, entonces ya lo estás llevando a algo tangible. A pequeños retos, sí, pero que realmente transforman.
«Todas las estrategias de desarrollo sostenible tienen que mirar al medio y largo plazo»
¿Qué ventajas y obstáculos tiene España para avanzar en el desarrollo sostenible?
Hay varias cuestiones, y depende también del nivel en el que estemos trabajando. Por ejemplo, en la Administración, y ocurre también en las universidades, a veces hay cambios en las personas, partidos o corporaciones en periodos muy cortos. Todas las estrategias de desarrollo sostenible tienen que mirar al medio y largo plazo y se ven truncadas o afectadas parcialmente por la cantidad de cambios. Por eso, es importante que la persona responsable ponga su impronta, pero también que se piensen en planes a medio y largo plazo y que haya grandes acuerdos para que un cambio en una persona o en una corporación no haga que todo se vaya al garete, porque eso supone retrocesos y dificultades mayores. Otra cuestión es que algunos retos requieren inversiones importantes. Hay corporaciones con muy buenas intenciones, ayuntamientos con planes maravillosos, pero con poca capacidad para llevarlos a cabo. Sin embargo, hay mucho por hacer y avanzar sin necesidad de comprometer recursos económicos, y en ese ámbito es donde ahora tendremos que trabajar. Por otro lado, a nivel estatal diría que somos uno de los pocos países de la Unión Europea que tiene una estrategia de Agenda 2030 y desarrollo sostenible. Hay un compromiso importante por parte del Gobierno, de las universidades, de muchas empresas, y regiones y entidades locales que han sido referentes.









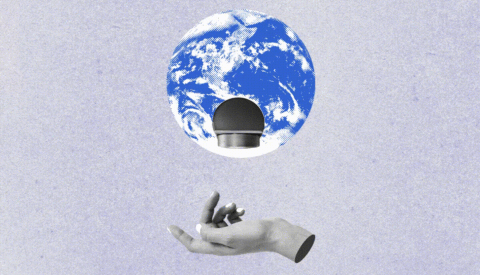

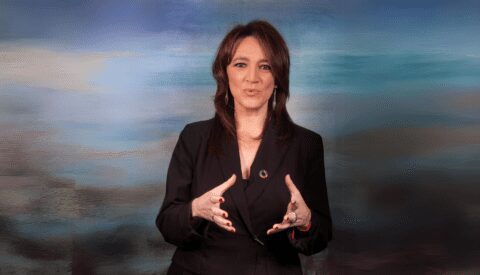


COMENTARIOS