Filosofía política
El imprudente feliz
Los buenos salvajes nos avergüenzan y nos conmueven desde hace mucho tiempo: son nuestro espejo. Nos hacen sentir barrigones, torpes, volubles, injustos, cobardemente crueles. Nos hacen sentir decadentes. Nos recuerdan que la civilización es, en realidad, la zanja profunda que abisma al ser humano de la naturaleza y de sí mismo.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Venimos observando de reojo a los buenos salvajes desde hace siglos. Dicen que son fuertes, y nobles, y sabios. Su dignidad no se transforma nunca en soberbia ni su coraje homérico en ira. Sus pies desnudos prefieren el roce humilde de la hierba a la estrechez de los zapatos de los reyes. No ponen cercas en los bosques porque el mundo no es de nadie. Eso es lo que afirman quienes los han visto; debe ser cierto, pues.
Los buenos salvajes nos avergüenzan y nos conmueven desde hace mucho tiempo: son nuestro espejo. Nos hacen sentir barrigones, torpes, volubles, injustos, cobardemente crueles. Nos hacen sentir decadentes. Nos recuerdan que la civilización es, en realidad, la zanja profunda que abisma al ser humano de la naturaleza y de sí mismo.
Con su mirada oscura y serena, intemporal, hacen que evoquemos un universo perdido de atardeceres lentos y dorados, las cosquillas inocentes de las primaveras antiguas, el agua de la lluvia deslizándose por el rostro sonriente de un niño, la vida. Los observamos desde lejos mientras chapoteamos frenéticamente en nuestro lodazal de normas y convenciones absurdas, de horarios que ignoran el día y la noche, de sórdidos objetos de plástico, de rigideces cartesianas, de máquinas ruidosas, de pestilencias urbanas. Ellos cantan y bailan cuando quieren, orgullosamente ajenos al sistema métrico decimal y a las cavilaciones sobre el fin de la historia. O se masturban, indolentes, bajo la sombra de una higuera. Se bañan en un río que nunca es el mismo sin saber quién fue Heráclito ni qué significa panta rei en griego. Eso cuentan los testigos que se han acercado a su mundo. Debe ser cierto. Sin duda.
Los observamos desde lejos mientras chapoteamos frenéticamente en nuestro lodazal de normas y convenciones absurdas
Cuando se proyecta un auditorio o un teatro se tienen en cuenta las características de sus futuros usuarios, es decir, las personas que van a asistir a las representaciones, así como las de los músicos o actores que las llevarán a cabo. Los asientos han de ser cómodos, la sala no debe producir reverberaciones extrañas y el escenario ha de poseer las dimensiones adecuadas, entre otras muchas cosas. Cuando se diseña una autopista se piensa en los conductores; cuando se concibe un restaurante, en los comensales, etcétera. Todos sabemos qué es un espectador, un conductor o un comensal. Constituyen el sujeto del proyecto. A nadie se le ocurriría trazar una carretera pensando prioritariamente en su acústica, por ejemplo. Hasta aquí, una obviedad. Sin embargo, cuando nos situamos en el ámbito de la política, el asunto del sujeto del proyecto deja de ser tan obvio. De hecho, se convierte en un campo conceptualmente minado. ¿Quién es el titular –el sujeto– del sistema democrático de representación, pongamos por caso? ¿Los ciudadanos, las personas, la gente, los contribuyentes, la humanidad? Cada una de esas cinco palabras está saturada de complejas adherencias históricas. Sus sentidos no coinciden y, aunque en apariencia designan lo mismo, en realidad se refieren a cosas muy heterogéneas. Genéricamente, las personas no votan: lo hacen solamente aquellas que son mayores de edad, constan en el censo, etc. En definitiva, y a diferencia de los ejemplos que hemos propuesto al principio, el titular de los proyectos políticos resulta por fuerza problemático. No podemos darlo por supuesto sin más.
En este ensayo vamos a analizar un tipo muy concreto de sujeto político: el de las utopías modernas, es decir, las que se gestaron entre finales del siglo XVI y principios del XVII, se consolidaron a rebufo de la Ilustración en el XVIII, llegaron a consumarse de manera precaria y efímera en el XIX y sobrevivieron, exhaustas, hasta el último cuarto del siglo XX. ¿En quién o en qué se pensaba cuando se proyectaron esos grandiosos proyectos utópicos? Tal como intentaremos argumentarlo a lo largo de este escrito, su sujeto estaba estrechamente ligado a la figura clásica del buen salvaje. La primera intuición sobre este asunto la desarrollamos, aunque de forma tangencial, en nuestra tesis de licenciatura, escrita en el ya remoto año 1987, y le dimos forma en la tesis doctoral (1992), centrada en las conceptualizaciones antropológicas que hace Montaigne a partir de las crónicas de Indias del siglo XVI. Se trata de un tema lleno de recovecos y aristas metodológicas, pero que permite hacer globalmente inteligible la vertiente política de la modernidad así como sus aparatosas contradicciones.
No piense el lector que nos estamos refiriendo a debates polvorientos desconectados del siglo XXI. En absoluto. La última fantasía pseudofilosófica relacionada con las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo, nos devuelve a la enésima aventura del buen salvaje, en este caso repintado engañosamente con la terminología de Max Weber. Se trata del buen salvaje del ciberespacio: el hacker. Por las praderas de internet rondan salvajes malos (los crackers, que se dedican a hacer el gamberro, engañar al personal y fastidiar a las empresas) pero también buenos salvajes del mundo virtual, los hackers, que mantienen encendida la antorcha de la libertad y de la creatividad de los viejos tiempos, cuando la red aún no había sido mercantilizada. Un ciberparaíso perdido. El estado de naturaleza se expresaba entonces en los garajes de la California de finales de los 70 en la lengua original de la humanidad: el inglés con acento americano. Hay una transposición cómicamente exacta del Discours de Rousseau desarrollada el año 2001 por un joven finlandés llamado Pekka Himanen en un libro de título muy weberiano: The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age. El ensayo fue un éxito mundial y llegó a generar incluso una efímera corriente escolástica cuya relectura suscita en 2025 una cierta hilaridad.
Este texto es un fragmento del libro ‘El imprudente feliz: cómo el mito del buen salvaje condiciona el pensamiento actual’ (Ed. Rosamerón, 2025), de Ferran Sáez Mateu.



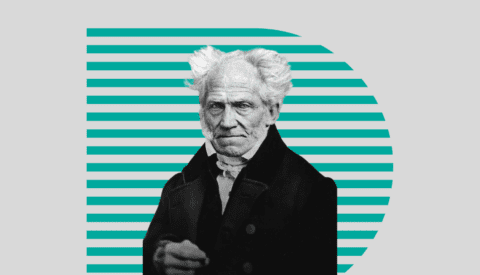


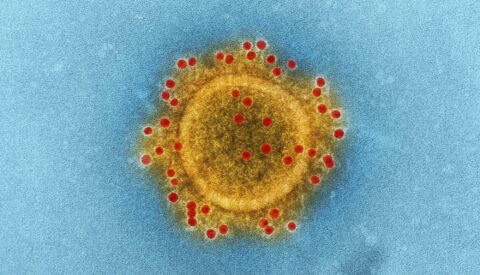
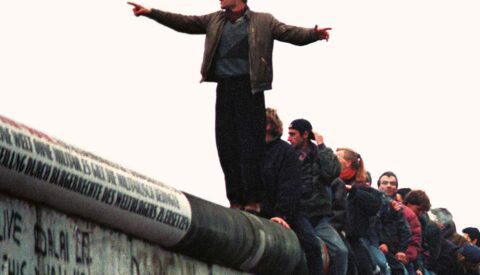


COMENTARIOS