Volver a tocarnos
La era del relativismo tiende a olvidar una verdad elemental que compartimos todos: el cuerpo. Para construir nuevos puentes, quizá sea conveniente aprender del tango, ese baile que revela que en el contacto físico se preserva una vía de acceso a lo universal, a esa cosa abstracta que llamamos humanidad.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025
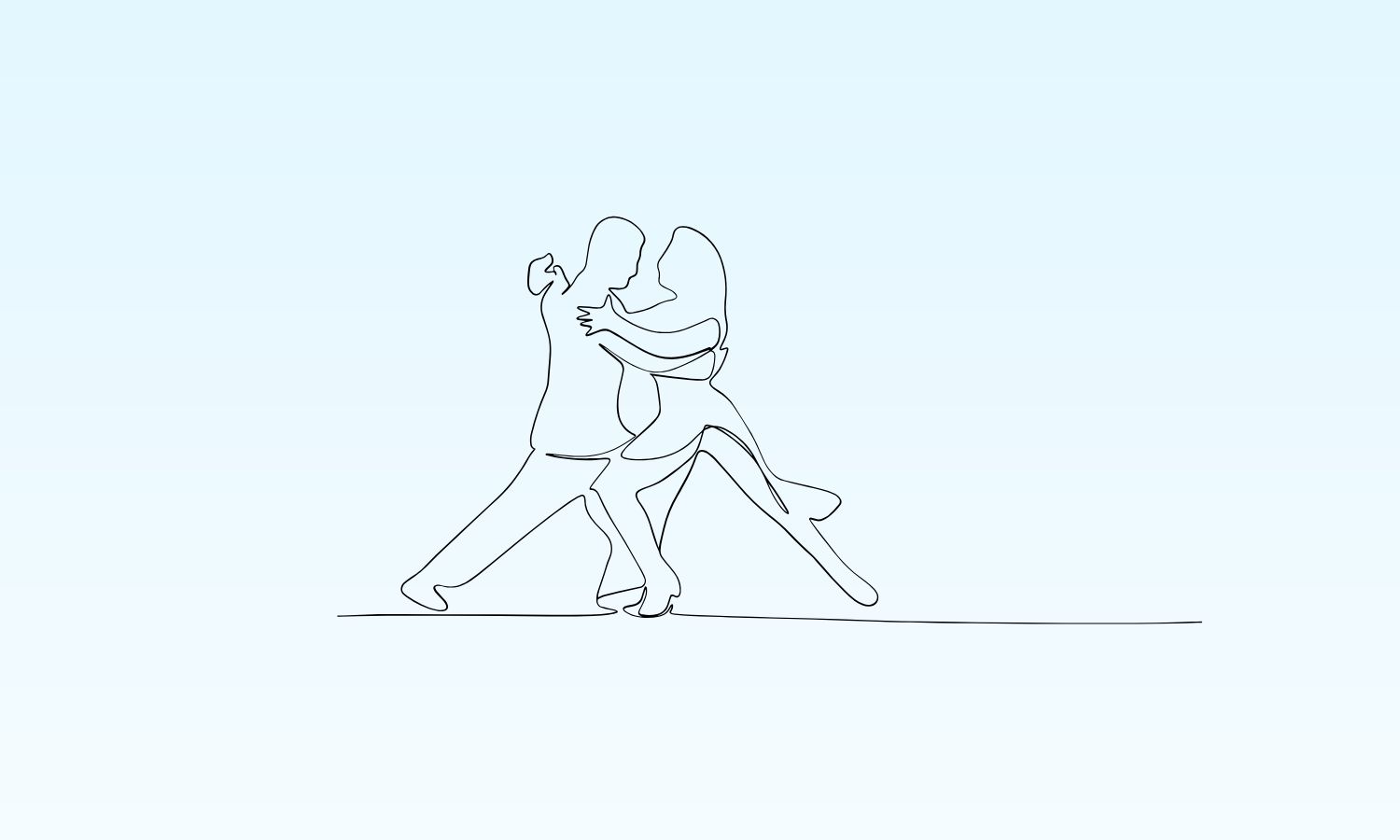
Artículo
Los domingos, la misa solía reunir apretones de mano y abrazos entre conciudadanos a la hora de dar la paz. Pero ahora esta escena es excepcional: al tacto lo ha reemplazado una mirada compasiva y un asentimiento que, con suerte, van acompañados de una mano sobre el corazón. En la era de la hiperconexión, parece que cada vez son menos los espacios para un encuentro físico con el desconocido. ¿Cómo afecta la pérdida de esta cercanía a la vida en comunidad? ¿Y cómo incide en la manera en que entendemos lo que significa ser humano?
En los tiempos que corren, conviven de manera inquietante dos corrientes. Por un lado, el relativismo, fruto —entre otros factores— del enjambre digital que fragmenta a individuos aislados, desprovistos de acción colectiva y sentido común, como señala Byung-Chul Han. Por otro, la pérdida del valor intrínseco del tacto, una herencia del Covid que, en realidad, es la manifestación cotidiana de aquel relativismo, la evidencia palpable de que dejamos de reconocernos como iguales y compañeros en el mundo.
La pregunta por el cuerpo —y, con ella, la de la relación entre cuerpos— ha rondado a la filosofía desde sus primeros balbuceos. Quizá, para liberarnos del relativismo que hoy disuelve el sentido, convenga recuperar preguntas como las que planteaba Spinoza, quien advertía el absurdo de querer entender el pensamiento sin antes preguntarse de qué es capaz un cuerpo humano: ¿Qué hace única a la corporalidad humana y al contacto entre hombres? ¿De qué es capaz un cuerpo en cuanto a tal?
¿Qué hace única a la corporalidad humana y al contacto entre hombres?
Alain Badiou, filósofo contemporáneo francés, aborda estas cuestiones en Pequeño Manual de la Inestética, donde destaca que lo valioso de nuestro cuerpo es que es mucho más que corporalidad: «somos cuerpo-pensamiento. Esto no significa que seamos un pensamiento atrapado en un cuerpo, sino un cuerpo que es pensamiento». Aunque es conveniente esquematizar el dualismo humano e imaginar al cuerpo como un caparazón que envuelve al alma, ambos —cuerpo y pensamiento— son modos distintos de la experiencia: nuestra carne sueña, siente y conoce, y su valor difiere de la de los demás seres. No tenemos un cuerpo, somos —en parte— un cuerpo.
Una respuesta valiosísima a las preguntas del valor del cuerpo humano nació en el siglo XIX en los arrabales de Buenos Aires y Montevideo, entre inmigrantes, criollos y negros. El tango, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, con sus roces de piernas y ochos en el suelo, deja ver la universalidad que conecta a los hombres y que esta es accesible cuando nos tocamos.
Esto no sucede con todos los géneros, al menos no de la misma manera. El tango es el arte del abrazo. En él, el cuerpo a cuerpo no es decorativo: es el eje, el centro. A diferencia de otros bailes donde la conexión puede ser visual o a través del ritmo, en el tango el abrazo es el medio de comunicación. No se trata de seguir una música ni de exhibirse, sino de sostenerse el uno al otro, de moverse juntos sin hablarse, de escucharse con el cuerpo. Nacido en los márgenes de una modernidad fragmentada, el abrazo del tango fue una forma de reparar la soledad.
Pero no abrazamos al otro por quién es. Al bailar no interactuamos con un cuerpo cualquiera, sino con el cuerpo en tanto que puede ser cualquiera, en tanto que puede ser todos. Badiou explica, citando al poeta francés Stéphane Mallarmé, que «el cuerpo danzante, tal como llega al sitio, tal como se especializa en la inminencia, es un cuerpo-pensamiento, no es nunca alguien». Cuando nuestros cuerpos «danzantes»—capaces de arte— se tocan, ya sea bailando un 3/4 o dándonos la paz, comparten un momento previo a la particularidad: protagonizan una metáfora del conocimiento «antes» del nombre. Cuando tocamos al otro, compartimos un momento de potencia, de universalidad, que trasciende, por definición, cualquier diferencia particular.
El tacto se muestra así como una vía de acceso a esa cosa abstracta que llamamos humanidad, y la danza como evidencia de que el cuerpo humano es mucho más que materialidad. Con esto Badiou responde a Spinoza: lo que diferencia a nuestro cuerpo del de los demás seres es su capacidad de arte, revelada por la danza. El hombre es el único ser que baila, y al hacerlo, se presenta como cuerpo-pensamiento.
Por eso, disminuir los espacios de encuentro físico implica perder la ocasión de reunir a los hombres en aquello que los distingue. Supone reducir el cuerpo humano a un caparazón vulnerable a los gérmenes, a pura corporalidad. Al contrario, como recuerda el filósofo francés, se trata de reconocer en él su capacidad de arte y, en el tacto, una vía a la universalidad. Porque si recuperamos hábitos como tocar al desconocido los domingos, quizá nos acerquemos a ese sentido compartido que hace posible sostener la vida en democracia, así como en Buenos Aires y Montevideo el abrazo alivió la fragmentación de la modernidad.



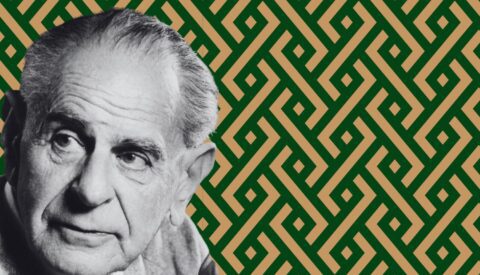
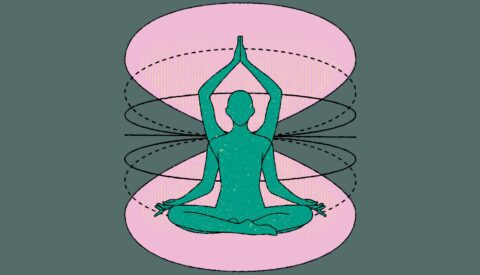


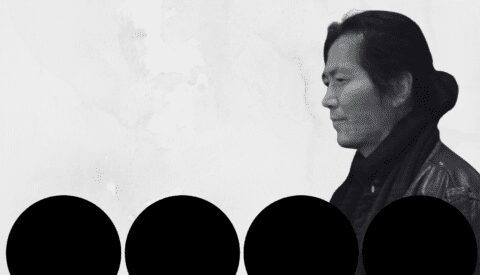


COMENTARIOS