¿Puede la ley decirnos cómo vestir?
La policía de la moda
La ciudadanía francesa preguntaba a sus funcionarios en el siglo XVI: ¿gorros de terciopelo sí o no? No era una cuestión baladí, ya que un mal paso ‘fashion’ suponía un delito.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Si ahora las gestorías preguntan a Hacienda unas cuantas cosas para desentrañar cómo presentar de forma correcta las declaraciones de autónomos (y no acabar cometiendo un error sin darse cuenta), en el siglo XVI la ciudadanía francesa escribía a sus funcionarios para que les confirmasen que sus opciones de vestuario eran correctas. ¿Era una gorra de terciopelo gracias a algún inesperado matiz algo diferente a un prohibido sombrero de terciopelo? ¿Podían las esposas de los trabajadores mecánicos vestir ribetes de seda o no podían hacerlo?
Las preguntas no eran banales, porque esas prendas y esos materiales estaban limitados en su uso por un reglamento que dejaba claro quién, cuándo y dónde podía vestirlos.
Las reglas suntuarias son, como explica en Reglas (Alianza) la historiadora de las ideas Lorraine Daston, unas de las normas más raras y, sin embargo, de las que más larga vida han tenido a lo largo del mundo y en el tiempo. «Estas reglas son extrañas por dos razones: en primer lugar, por su especificidad maníaca; y en segundo, por su obstinada longevidad pese al evidente y repetido fracaso», escribe.
Así, entre los siglos XIII y XVIII, se aprobaron en Europa muchísimas de estas leyes que intentaban «erradicar el exceso» y se convirtieron, por el contrario, en una herramienta más poderosa que un editorial de Vogue para saber qué vestir (y abrazar eso que los legisladores odiaban). No solo estaban contando cuál era el vestuario aspiracional al dejar claro qué podían vestir solo los ricos, sino también forzando al sector de la moda a cambiar las tendencias para escapar a las prohibiciones y creando un dinamismo brutal en sus ciclos. Si los zapatos con tal forma pasan a ser ilegales, habría entonces que diseñar otros nuevos que escapasen a la letra de la ley. Daston cita una ordenanza de Sajonia de 1695 que empieza criticando antes que nada el ritmo acelerado de la moda.
Las leyes de la moda se justificaban apelando al poder divino y a la prohibición del despilfarro
Las razones por las que existían estas leyes eran variadas. Cuando se creaban se intentaba justificarlas apelando al poder divino (y, sobre todo, la ira de Dios ante según que trajes) y partiendo del despilfarro que suponía el consumo de moda, el efecto que tenía sobre la economía local (en Francia, por ejemplo, se perseguía el uso de encajes foráneos) o hasta las posibles consecuencias negativas para la salud de vestir algún elemento de tendencia.
Pero, en el fondo de todas estas normas, estaba una cuestión de clase: limitar quién podía vestir qué y cuándo dejaba muy claros los límites sociales y el grupo en el que cada persona debía enmarcarse. Este celo social podía convertirse en sí mismo en una pesadilla legisladora: Daston recuerda que en Estrasburgo la norma diferenciaba en 1660 256 niveles para los habitantes de la ciudad con lo que podían o no vestir. Aun así, la historiadora cree que si las normativas suntuarias tuvieron una vida tan larga fue, justamente, porque ayudaban a consolidar las jerarquías existentes. Eran una manera de mantener las divisiones sociales tal y como estaban.
Con todo, las normas eran difícilmente cumplibles, por mucho que ciudades como Bolonia llegasen a crear una magistratura especial para seguir las infracciones legales sobre el vestir (una verdadera policía de la moda) y las ciudades italianas en general premiasen a quienes destapaban los delitos fashion de sus vecinos. Las reglas suntuarias generaban rechazo social, multas que quedaban sin pagar y una larga listas de excusas sobre el paso en falso en vestuario (desde que se tenía esa prenda desde antes de que fuese ilegal hasta que no era del material prohibido sino más bien una imitación muy bien hecha).
Ciudades como Bolonia llegaron a crear una magistratura especial para el vestir
Las leyes sobre moda europeas entraron en decadencia en el XVIII y murieron tras la Revolución francesa, que, justamente, echaba por tierra los privilegios de vestuario de los ricos y acomodados. Aun así, no hay que caer en la trampa de pensar que estas normativas son algo lejano o irrelevante. Todavía existen policías de la moda en no pocos países, en los que infringir sus normas sale caro. Ni siquiera hay que irse lejos. Quedándose cerca y rematándose un poco en el tiempo se encuentran ejemplos en Europa hasta bien entrado el siglo XX. La situación no era tan extrema como en la época dorada de las normas suntuarias, pero sí tenía un efecto directo sobre, por ejemplo, las mujeres.
Y, como apunta Daston, también hay cuestiones implícitas, que funcionan como normas interiorizadas que hacen que realmente no puedas ir vestida como te dé la gana en cualquier momento: no irías de gala a una barbacoa, ejemplifica.
Además, la policía de la moda es algo que resulta curioso, pero que ejemplifica la pasión que hemos sentido –y sentimos– como sociedad por las normas y las reglas. «Todos, del primero al último, estamos inmersos en un entrado de reglas que nos refuerzan y nos limitan a la vez», escribe Daston. Las reglas «son omnipresentes» e incluso claves en no pocas ocasiones para el día a día. La cuestión de fondo es qué entendemos por regla, cómo y quién la hace y cómo se aplica.
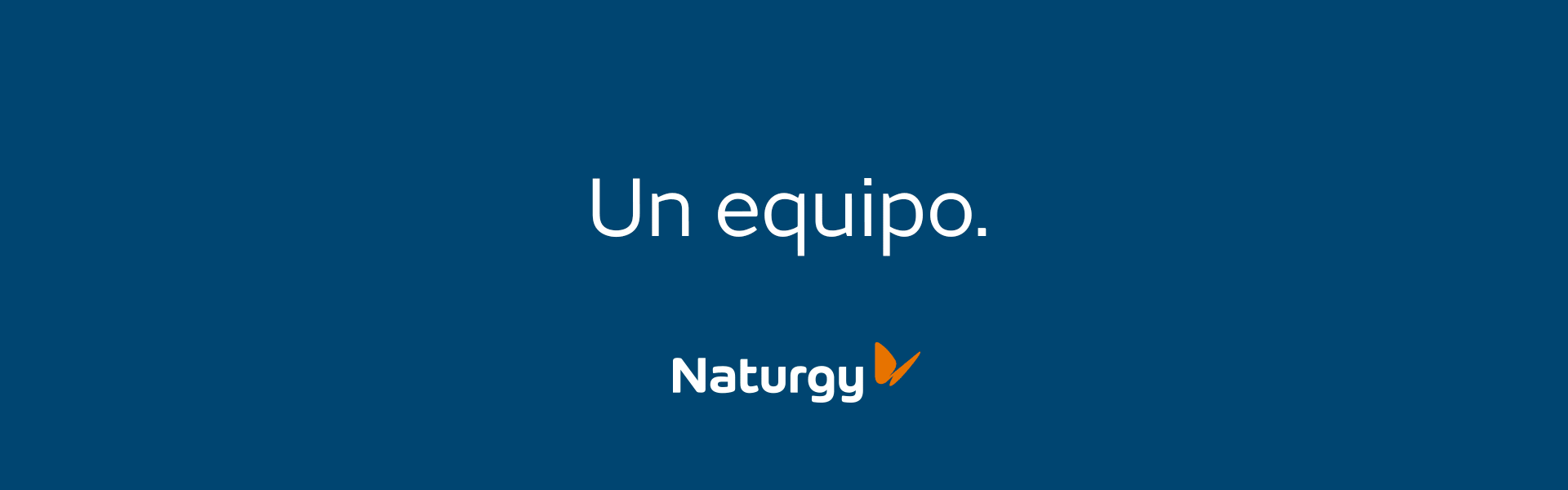







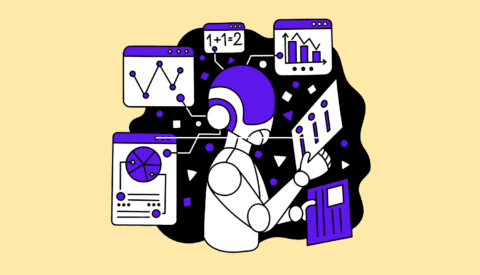

COMENTARIOS