Simulacros, trapicheos y amnistías
La Ley de Amnistía fue una transacción corrupta: impunidad por investidura. Unos políticos borraban unos delitos para que otros políticos los apoyaran y pudieran mantenerse en el poder.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
La Ley de Amnistía fue una transacción corrupta: impunidad por investidura. Unos políticos borraban unos delitos para que otros políticos los apoyaran y pudieran mantenerse en el poder. Por un interés partidista el Estado pedía perdón a unos delincuentes, humillaba a servidores públicos, abandonaba a quienes habían visto sus derechos agredidos.
Si el procés fue una conspiración a plena luz del día, esto tenía un aire de familia: no se cumplían las condiciones de consenso, debate público, oportunidad que requieren las amnistías. Los motivos eran claros, todos los conocíamos, pero se esgrimían otros, que se sabían falsos.
No era imprescindible para mejorar la convivencia –algo que habían logrado el 155, la sentencia del Supremo, la desilusión y la aceptación implícita del fracaso o la estafa, los indultos y el paso del tiempo– sino únicamente para lograr la investidura.
El propio nombre se entendía mejor en negativo. La «ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña» instalaba una anomalía institucional, política y social, y los efectos eran un gobierno en toda España. Ni el PSOE ni Sumar llevaban en su programa electoral esa amnistía. Era una exigencia del quinto partido de Cataluña, una formación que en los pactos preliminares a la amnistía parecía el verdadero representante de una Cataluña esencial y eterna.
Pedro Sánchez y muchos ministros y cargos del PSOE habían dicho que esa amnistía era inconstitucional; lo decía por escrito el Ministerio de Justicia en los informes que defendían los indultos. Los beneficiados directos de la Ley de Amnistía participaron en la redacción de la norma, había que hacer reuniones y tener mediadores extranjeros para tratar con un prófugo de la justicia de una democracia europea, la norma se iban modificando sobre la marcha para sortear la acción de la justicia: se buscaba la manera de conseguir que desviar dinero público no se castigara si el fin era la independencia de Cataluña, de distinguir entre formas de terrorismo para evitar el reproche penal del buen terrorismo, se extendían plazos para cubrir a personas concretas. Se recurría a procedimientos con pocas garantías y se elaboraba una ley para la casta.
Se puede discutir que en algunas circunstancias sea admisible una amnistía –una quiebra de la igualdad ante la ley– aunque no haya una habilitación expresa en la Constitución, pero exige unas condiciones –de consenso, de publicidad– que no se han cumplido.
Buena parte del asunto quizá no es constitucional: es previo. Tiene que ver con una cuestión moral, con la corrupción política y con la tolerancia a la mentira. La Ley de Amnistía es real y a la vez es un simulacro: como el mismo procés.
La Ley de Amnistía es real y a la vez es un simulacro: como el mismo ‘procés’
Otra parte del problema es de contexto. Desde hace años decir que algo es constitucional o no sirve básicamente para mandar al otro que se calle y no tener que explicar tus razones. Así, cuando los independentistas reclamaban la amnistía pero no era necesario concedérsela, la respuesta era que no es constitucional. Ahora, la sentencia del Tribunal Constitucional (por 6-4, con dos miembros del TC que se recusaron) implicaría que la discusión ha terminado.
Además, como todo el mundo sabe, el Tribunal está dividido en líneas partidistas: no se trata de ideología, parece, tanto como de fidelidad a quien te puso en el cargo. No hay mayorías para reformar la Constitución y hay quien considera que la forma de hacerlo es modificarla a base de interpretaciones, lo que desvirtúa la función original y parece chocar con el espíritu pluralista de la Constitución.
Como ha escrito el profesor de Derecho Constitucional Germán Teruel, «los tribunales constitucionales, como nos enseñó García-Pelayo, primer presidente del nuestro, existen precisamente para coronar el Estado constitucional haciendo valer la sumisión del poder político al Derecho. Si lo que tenemos es un maquillador jurídico de las decisiones políticas para hacerlas encajar en la Constitución, entonces lo que queda de nuestra norma fundamental es papel mojado. De hecho, si ha cabido una amnistía como esta, cualquier otro dislate de nuestro legislador con una justificación aparente puede ser juzgado constitucional».
Entre las cuestiones que han destacado los expertos me llaman la atención, como alguien que mira desde fuera, tres asuntos. En primer lugar, la idea de que si algo no está expresamente prohibido en la Constitución está permitido, un planteamiento osado como poco.
También es curiosa cierta inhibición a la hora de evaluar la arbitrariedad. No se puede hacer un juicio de intenciones, dice la sentencia y explican los expertos. Pero esa prudencia va acompañada de una ceguera voluntaria, una credulidad ante la chatarra argumental del preámbulo. ¿Se puede evaluar la arbitrariedad si nos abstraemos del contexto y de lo que sabemos? Un indicio de que la ley no tenía el ánimo de convivencia y concordia que se reivindica es que solo amnistiara los delitos de las manifestaciones a favor del procés. A su vez, que el Tribunal exija que se corrija y que la gracia se extienda a actos contra la independencia, en cambio, es un enjuague. Necesita colocar al mismo nivel las dos cosas para justificar una narrativa falsa.
Como señaló (entre otros) Víctor J. Vázquez, y como ha apuntado la Comisión Europea, siempre ha planeado sobre la norma la sombra de la autoamnistía: «Parece constituir una autoamnistía, por dos motivos. En primer lugar, porque los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español. En segundo lugar, porque el proyecto de ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Pues bien, si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de Derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario», ha apuntado la Comisión. Ahora, además, la idea de autoamnistía tiene un elemento nuevo, como ha señalado Josu de Miguel (autor de un libro admirable sobre el tema: Amnistía. Una ley para olvidar): el negociador por parte del PSOE fue Santos Cerdán, presunto cabecilla de una trama corrupta en el seno del partido.
Dice la sentencia del Constitucional: «Este precepto [el artículo 102.3 de la Constitución] solo impide que se beneficien de la prerrogativa real de gracia los miembros del gobierno de la Nación»: a veces la norma fundamental se interpreta muy libremente y a veces muy literalmente, según convenga. Pero lo más jugoso es el párrafo posterior: «Por lo demás, la categoría de la autoamnistía resulta improcedente para analizar alguna de las medidas que prevé la ley, y en concreto para descalificar los pactos políticos entre grupos parlamentarios que hubieran motivado la iniciativa legislativa. Por principio una ley debatida y aprobada por el parlamento de un Estado democrático de derecho que contempla la extinción de la responsabilidad penal por amnistía no puede calificarse de autoamnistía, propia de sistemas políticos autoritarios o de Estados en transición, dictadas o autorizadas por quienes se benefician de tal inmunidad o por las instituciones que han perpetrado esos actos o amparado a sus autores, para impedir la investigación y persecución de conductas constitutivas de los más graves crímenes contra los derechos humanos». Una interpretación es que la sentencia pone el carro delante de los bueyes: en las democracias no hay autoamnistías, estamos en una democracia, luego no es autoamnistía. Otra interpretación posible –las autoamnistías no son propias de un Estado democrático de derecho– es que, acaso sin querer y entre tanto simulacro, la sentencia dijera la verdad.








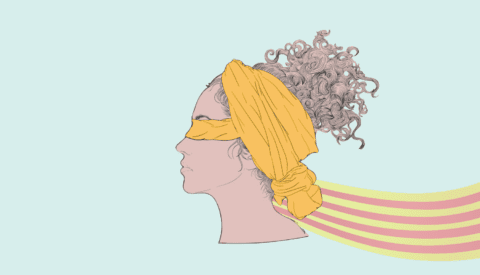



COMENTARIOS