La tiranía de la perfección
Se empeñó hace unos años Sandra, mi mujer, en que teníamos que ir a terapia de pareja. Yo, que soy mucho más simple que ella y que nunca me he fiado ni de los confesionarios ni de los divanes, no tenía ningunas ganas de ir, pero al final, por supuesto, ella se salió con la suya y acabamos contándole nuestras glorias y miserias a una desconocida en una habitación con olor a ‘tupperware’ y gotelé.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2024
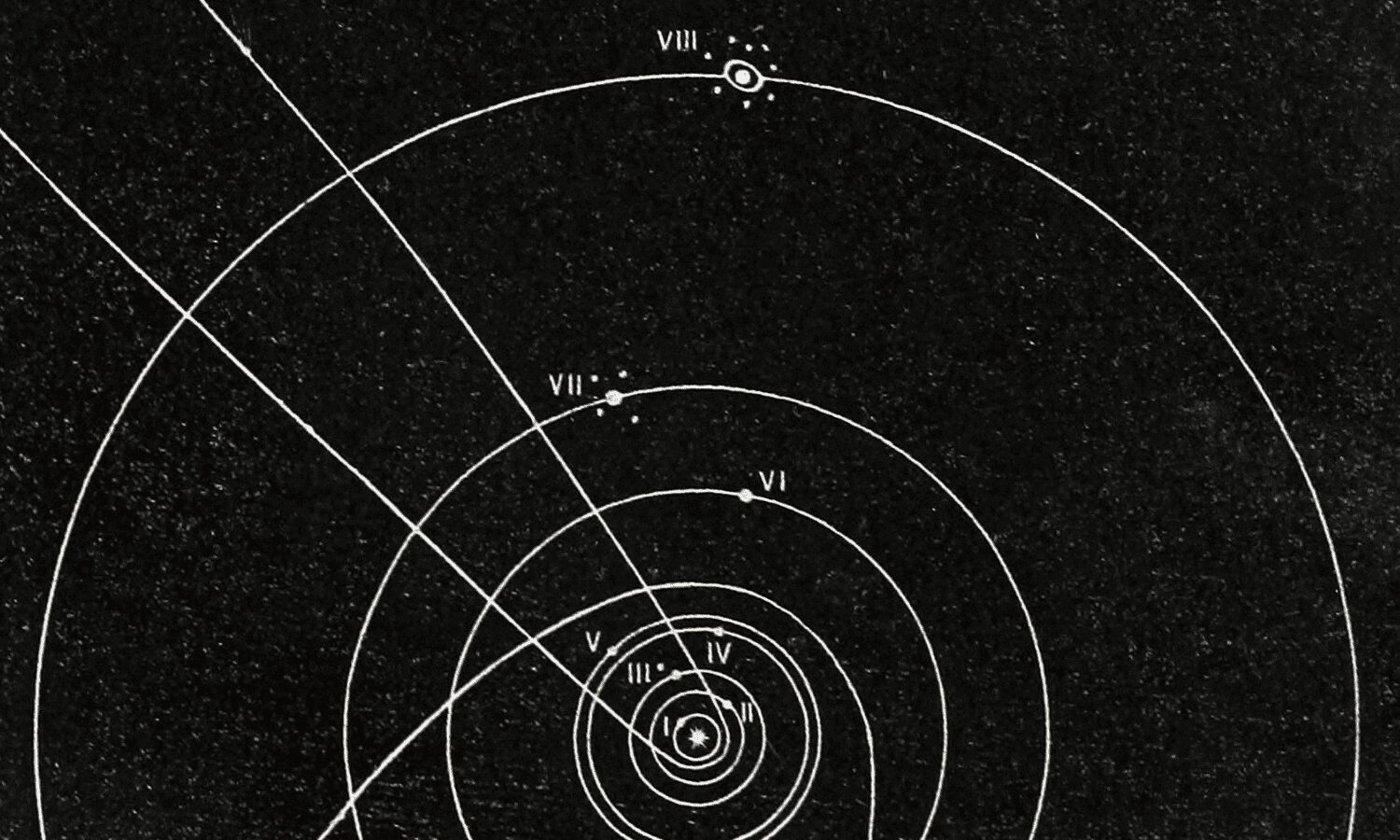
Artículo
Se empeñó hace unos años Sandra, mi mujer, en que teníamos que ir a terapia de pareja. Yo, que soy mucho más simple que ella y que nunca me he fiado ni de los confesionarios ni de los divanes, no tenía ningunas ganas de ir, pero al final, por supuesto, ella se salió con la suya y acabamos contándole nuestras glorias y miserias a una desconocida en una habitación con olor a tupperware y gotelé. Pese a que estaba muy decepcionado por la decoración y por que la consulta no estuviese en la Quinta Avenida de Manhattan, la primera sesión fue bien, aunque seguro que influyó que llegase a la cita muy animado tras comer con mi querido Fernando Savater en Viridiana, donde su mítico dueño, Abraham, lo regó todo fantásticamente bien en tributo a nuestro ilustre librepensador: lo que había empezado con un palo cortado continuó con un Ribera del Duero y se remató la faena con un whisky escocés. Vamos, que tal y como llegué a la terapia de pareja me hubiera ido bien hasta en la edición polaca de First Dates.
Pero la segunda sesión, a la que por supuesto acudí cándidamente sobrio, resultó un drama total. Además de sapos y culebras, salieron de ahí zarandajas, demonios y algún que otro escorpión. Como en la canción del Summers, todo se nubló en esa habitación, de modo que ya no veíamos ni el gotelé. Salimos de allí en silencio, innortaos, y conduje la Vespa con mucho cuidado hasta casa, tan despacio que hasta los peatones nos adelantaban desde la acera y solo faltaba que sonase de fondo la serenata del afilador. Las niñas aún estaban en el colegio, o en alguna de sus fatigosas actividades extraescolares, y en cuanto cerramos la puerta, empezó la guerra de los Rose. ¡Cómo nos gritamos! En diez años, nunca habíamos discutido así. Recuerdo, además, que empezó a diluviar; mirad que en eso no nos falló la ambientación. Cayeron tales rayos y truenos que desde la ventana parecía que quisiesen derribar esa oda al futuro envejecido que es el Pirulí.
Canta Manu Ferrón, del Grupo de Expertos Sol y Nieve, que «la vida tiene arrugas de camisa planchada»
Antes de que llegaran nuestras hijas, tratamos de recomponernos para recibirlas con una sobreactuada sonrisa profident. Nada como las necesidades de un niño para dejar de lado las veleidades de dos adultos extemporáneamente metidos a drama queens. Es cierto que cuando los hijos se van a la cama el muro entre los mayores sigue ahí, pero es cada vez más pequeño, menos insalvable, pues hay necesariamente algo de camaradería en la crianza y en la paternidad. Total, que pasaron los días y vimos que no tenía sentido volver a ese gabinete del desamor. En verdad, ni nos acordábamos sobre qué habíamos discutido. A veces, la ciencia de la vida no requiere de tanta complicación; entre el joven Werther y Homer Simpson puede uno encontrar alguna que otra estación. Nos queremos —dijimos—, y qué carajo, las cosas nos han ido bien. Además, ninguno de los dos tenemos reparo alguno en hablar sobre los repliegues de la existencia, esos anhelos que no se cumplieron o esos sentimientos encontrados que no aparecen en las notas de Google Calendar. Vamos, que podemos hablar de cualquier cosa (que no es lo mismo, por cierto, que practicar la honestidad brutal, que no suele ser otra cosa que grosería y falta de tacto o educación). Canta Manu Ferrón, del Grupo de Expertos Sol y Nieve, que «la vida tiene arrugas de camisa planchada». Lo que ocurre es que son esos trapos precisamente los que mejor nos quedan. No vayamos, a estas alturas, a caer en la neurosis de la perfección.




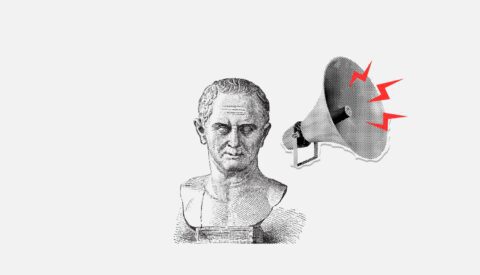

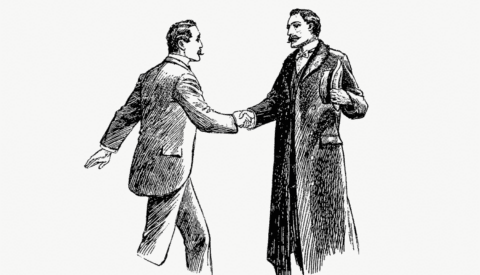



COMENTARIOS