Sociedad
Por qué necesitamos hacer el mal
Dentro de nuestra cabeza habita una voz que nos impulsa a obrar con egoísmo, terquedad y, en ocasiones, crueldad. Ha sido históricamente una cuestión filosófica y teológica, pero ¿la maldad nace o se hace?
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
Decía Aristóteles que la bondad era un atributo trascendental del Ser y la maldad una carencia. Obrar con perversidad dejaba así de ser considerado el resultado de la ignorancia, como sostenía el intelectualismo moral de Sócrates o Platón, para convertirse en una cuestión ética o volitiva; es decir, un fallo deliberado que a veces atormentaba al hombre y derivaba en la manida frase de «el fin justifica los medios». Para el filósofo griego, la acción no era buena o mala si se analizaba de forma aislada, pues dependía del contexto.
Este dualismo imperó durante siglos. Encontramos el ejemplo perfecto en el maniqueísmo, que defiende la existencia de dos principios creadores en una guerra constante: el bien contra el mal y el mal contra el bien. Con los años, ese constructo llamado bien comenzó a asociarse a virtudes como la humildad, generosidad, castidad, paciencia, templanza, caridad o diligencia. Contra ellas luchaban los pecados capitales, archiconocidos representantes del mal: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia o pereza.
Han pasado 1.432 años desde que el papa Gregorio I dictó este listado de vicios del mal y nuestra concepción del pecado ha cambiado drásticamente. No nos sentimos culpables por aspirar a un buen sueldo, por desear una sesión de sexo desenfrenado, por lamernos lo dedos tras un suculento menú degustación o por echarnos una siesta en el sofá. El mal se ha desligado de ropajes moralistas, pero ¿qué es la maldad en pleno siglo XXI?
Para Philip Zimbardo, psicólogo social especializado en el lado oscuro de la mente humana, la maldad implica o bien obrar deliberadamente de tal forma que se dañe, maltrate, humille, deshumanice y destruya a una persona inocente, o bien hacer uso de la propia autoridad y poder para permitir que otros dañen en nuestro nombre.
Esta era la teoría, pero Zimbardo quería llevarla a la práctica: ¿Una buena persona puede cometer actos completamente crueles? ¿Por qué nos alejamos del camino de la ética? ¿La maldad nace y se activa en un momento dado o se construye a lo largo de nuestro desarrollo ontogenético? El psicólogo dio con la respuesta a todas estas preguntas y la plasmó en El efecto Lucifer una de las grandes obras de la ciencia del comportamiento humano.
La vida en una cárcel (simulada)
Corría el año 1971 y la Guerra de Vietnam estaba llegando a su fin. A la par, el sistema de prisiones de Estados Unidos se encontraba en un estado crítico: se realizaban encarcelamientos en masa y empezaban a salir a la luz los casos de opresión a reclusos, abusos amparados por la Decimotercera Enmienda de la Constitución según la cual ningún estadounidense puede ser esclavizado, siempre y cuando no esté en prisión. En este contexto social, la Armada de los Estados Unidos decidió financiar un proyecto de investigación en la universidad de Standford: un estudio sobre la maldad liderado por Zimbardo.
El objetivo de Zimbardo era arrebatar la identidad de los presos ficticios; en cambio, los carceleros vestían uniformes militares que ellos mismos habían escogido, gafas de espejo para que se evitase el contacto visual y porras
Zimbardo y sus colaboradores anunciaron en los periódicos que se iba a realizar un experimento y que se pagaría 15 dólares diarios –el equivalente a 110 dólares actuales– por participar en lo que él llamo la simulación de una prisión. De entre muchos candidatos, se seleccionaron a 24 que mostraban una buena salud física y mental. Se les dividió en dos grupos al azar: doce serían prisioneros y doce carceleros.
Tras acondicionarse el sótano de la universidad de Standford como una cárcel, los prisioneros fueron apresados por policías reales compinchados con la universidad, quienes les tomaron las huellas dactilares, les leyeron los derechos y les derivaron al lugar donde tendría lugar esta polémica investigación. Una vez en la realista cárcel de mentira, se les vistió con batas de muselina y sandalias con una cadena alrededor de los tobillos, forzándoseles a adoptar posturas corporales incómodas y nombrándoseles por los números cosidos a sus uniformes.
El objetivo de Zimbardo era arrebatarles su identidad y humanidad. En cambio, los carceleros vestían uniformes militares que ellos mismos habían escogido, gafas de espejo para que se evitase el contacto visual y porras. Ellos trabajaban a turnos y podían volver a sus hogares, mientras que los prisioneros pasarían todo el periodo del experimento encarcelados.
Al segundo día ya se había producido un amotinamiento y varios carceleros lo disolvieron atacando a los prisioneros con extintores sin que ningún miembro del equipo de Zimbardo les supervisase
En la cárcel solo había una regla: no se podía ejercer violencia física. «Podéis hacer que los prisioneros sientan aburrimiento y miedo hasta cierto punto, podéis crear una sensación de arbitrariedad y de que su vida está totalmente controlada por nosotros, por el sistema, vosotros, yo, y de que no tendrán privacidad. Vamos a despojarlos de su individualidad de varias formas. En general, todo esto conduce a un sentimiento de impotencia. Es decir, en esta situación tendremos todo el poder y ellos no tendrán ninguno», explicó Zimbardo a los carceleros.
La intención de los investigadores era que el experimento durase dos semanas. Tuvieron que cancelarlo tras seis días. Al segundo ya se había producido un amotinamiento y varios carceleros que se ofrecieron a hacer horas extras lo disolvieron atacando a los prisioneros con extintores sin que ningún miembro del equipo de Zimbardo les supervisase (ni mucho menos alentase a realizar tal acto de violencia). Al tercer día, los carceleros intentaron sembrar el caos entre los prisioneros dividiéndoles en celdas de malos y buenos y haciéndoles creer que había chivatos entre los últimos.
La violencia escaló con gran rapidez, especialmente durante la noche, cuando los carceleros pensaban que las cámaras estaban apagadas. Se forzaba a los presos a realizar ejercicio extremo, se les humillaba verbalmente y se les negaba una higiene básica. No podían ir a orinar o defecar y algunos de ellos tenían que limpiar los restos de heces con las manos. A mayores, dormían desnudos sobre hormigón y se les forzaba a exhibirse frente a otros presos a modo de castigo. En consecuencia, muchos presos idearon un plan de huida y Zimbardo intentó trasladar el experimento a una cárcel real, petición denegada por la policía de California.
En la actualidad, estamos sometidos a un aprendizaje vicario de la violencia: la vemos en el telediario, en Twitter e incluso en las gradas de un partido de fútbol infantil
Ante las secuelas psicológicas y físicas en los presos –estrés agudo, sarpullidos, llanto incontrolable y pensamiento desorganizado, entre otras– y la intervención de Christina Maslach, recién graduada de Psicología en aquel momento y la única persona que cuestionó la ética del experimento, Zimbardo decidió poner fin a su cárcel de mentira y plasmar todo lo que sucedió en un libro. «Me gustaría decir que escribirlo fue una experiencia agradable, pero no fue así en ningún momento de los dos años que me costó terminarlo. Sobre todo, fue desagradable revisar los vídeos», reconoció a posteriori el psicólogo social.
Lo que Zimbardo encontró en esos videos fue una crueldad motivada: si le das una porra a un hombre y le animas a actuar vilmente, no solo querrá hacer el mal, sino que lo necesitará. El efecto Lucifer vino a confirmar lo que tanto nos asusta reconocer: la maldad, en la mayoría de las ocasiones, se hace, no nace.
Estamos sometidos a un aprendizaje vicario de la violencia. La vemos en el telediario, en Twitter e incluso en las gradas de un partido de fútbol infantil. Ese mensaje cala hondo y legitima la maldad. Hay excepciones, por supuesto: asesinos con infancias idílicas, maltratadores que jamás presenciaron un comportamiento abusivo en sus hogares, violadores que crecieron en un entorno seguro… pero son la excepción. Y eso es lo que nos cuesta entender, pues implica reconocer que la sociedad tiene parte de responsabilidad.
Al igual que Zimbardo creó doce monstruos en menos de una semana, nosotros damos alas a personas malas que campan a sus anchas en un entorno no controlado ni por cámaras ni por investigadores de una prestigiosa universidad. Lo hacemos con un gesto tan sencillo como reírnos ante un chiste sobre maltrato. Cuando volvemos la cara mientras se está insultando a una persona sin hogar, abofeteando a un niño o humillando verbalmente a un anciano con demencia. Lo hacemos cuando negamos que la maldad es la antítesis de la materia: sí se crea y sí se destruye, y los humanos somos artífices de ambos procesos.







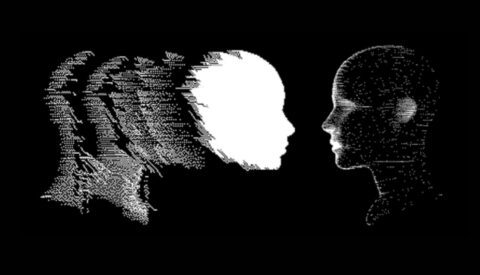



COMENTARIOS