«Ahora los enemigos de la libertad de pensamiento se llaman a sí mismos progresistas»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
Una conversación con el filósofo José Luis Pardo (Madrid, 1954) es siempre una invitación a la reflexión y al diálogo sereno, pero sobre todo es una invitación a escuchar. Desde la complejidad de su pensamiento, Pardo nos abre las puertas con el objeto de esbozar el sentido de la filosofía, el valor de la genuina democracia, la necesidad de una convivencia equilibrada y la defensa de las libertades y la igualdad.
Su pasión por la filosofía nació desde muy joven. ¿Cómo surgió?
Debía tener unos 18 años cuando abandoné los estudios y me hice simpatizante de una organización de extrema izquierda. Gracias a ella pude conocer los siniestros calabozos de la Dirección General de Seguridad franquista en la Puerta del Sol de Madrid cuando, creo, era ministro de la Gobernación uno al que cariñosamente apodaban El carnicerito de Málaga. Salí tan escarmentado de aquella experiencia política que, además de vacunarme contra la militancia en partidos para el resto de mi vida, dejé de lado el Tratado de Economía Marxista de Ernest Mandel y empecé a leer, sobre todo, poesía. Así llegué a Octavio Paz, cuyos ensayos me abrieron un continente desconocido que colonicé salvajemente: el estructuralismo. Pero fue en 1974, cuando me compré en una librería El Anti-Edipo, de Deleuze y Guattari, cuando me di cuenta de que lo que me interesaba era la filosofía, algo de lo que no había antecedente alguno en mi familia, en la que ninguno de mis parientes próximos tenía estudios superiores. El consejo de una persona que siempre me ha querido bien me convenció de retomar los estudios y de matricularme en el turno de noche en la Facultad de Filosofía como única opción para entender algo de todo lo que encerraba aquel libro inmenso e intenso. No sé si lo he entendido del todo, pero fue mi iniciación a una disciplina a la que desde entonces permanezco fiel.
Usted ha escrito multitud de artículos académicos, así como más de una veintena de libros sobre temas muy diversos, si bien todos ellos acerca de la condición humana. La banalidad, el pensamiento, la intimidad… y el malestar. ¿Por qué estudió este último aspecto, que nos lleva acompañando a lo largo de la historia?
El malestar que se trata en Estudios del malestar, aunque sea tan viejo como la pobreza o la avaricia, ha adquirido en nuestros días un rostro peculiar. Sin duda, tiene mucho que ver con la política, pero más que malestar político es un malestar en o con la política; lo curioso es que este malestar se ha convertido en una herramienta para alcanzar el poder político y, desde él, alimentar y excitar el enfrentamiento en lugar de reducir el descontento. La idea de superar la política –es decir, la democracia parlamentaria– y abrazar una comunidad más pura y auténtica es antigua, pero en nuestros días se manifiesta como un malestar contra el bienestar del llamado «Estado del bienestar», que es posiblemente el logro político más relevante del siglo XX. Esto genera una inquietud que atraviesa a las familias, las escuelas, las empresas, las universidades y las amistades, y que ha cristalizado en una serie de «políticas del malestar» que van sustituyendo a las viejas políticas del bienestar (es decir, de igualdad y de libertad).
«El malestar ha adquirido en nuestros días un rostro peculiar que sin duda tiene mucho que ver con la política»
Otra cuestión interesante es la mirada de Jean Delomeau en su libro El miedo en Occidente, donde sostiene que no solo los individuos, sino que las naciones y las civilizaciones también dialogan permanentemente con el miedo. ¿Nos acompañan nuestros monstruos y temores a lo largo de la existencia?
No sé si es porque predomina en nuestra cultura el prestigio de la virilidad, pero el caso es que el miedo tiene muy mala prensa. Dicho de otra manera, el miedo tiende a ocultarse, justamente por miedo a ser tildado de cobarde. Por esta razón, por ejemplo, es bastante corriente escuchar cómo se reprocha a Hobbes el haber fundado la sociedad moderna sobre el miedo, pero como decía Konrad Lonrenz, desde que el homo sapiens sapiens consiguió neutralizar la amenaza y la competencia de los grandes mamíferos, el mayor peligro para él procede, sin duda, de sus semejantes. El contrato social es lo único que civiliza ese peligro y sienta las bases de la distinción entre el ámbito público y el privado, así como del ejercicio de las libertades civiles individuales. A principios del siglo pasado, cuando se extendió la idea de que este modelo político había caducado, el romanticismo político renacido promovió una mística del peligro (véase, por ejemplo, El instante peligroso, de Ernst Jünger) y del «valor» que exaltaba la guerra y, por tanto, el retorno al estado de naturaleza, algo solo apto para valientes. Pero incluso cuando el marxismo sustituyó el modelo de igualdad y libertad de los derechos civiles por el del antagonismo entre identidades (de clase), apuntaba a una victoria final del proletariado sobre la burguesía que, aunque fuese utópica, tenía como horizonte la superación de todas las desigualdades y la instauración del «reino de la libertad» en el paraíso comunista, en el que tal antagonismo habría desaparecido y ya no habría ni burgueses ni proletarios, sino individuos iguales y libres. Ese horizonte, que aún estaba presente en la Escuela de Frankfurt, ha desaparecido enteramente de los programas revolucionarios del siglo XXI: ya no hay apelación alguna a una «sociedad liberada» o a un «después de la revolución», sin duda porque lo ocurrido después de todas las revoluciones comunistas ha sido desastroso. No se espera ya aquel Zusammenbruch –el derrumbe total del capitalismo– con el que soñaban los marxistas vulgares ni están dispuestos a correr el riesgo histórico de «pasar página» con respecto al Estado de derecho o a la democracia representativa, en la que la profesión de revolucionario es menos peligrosa y está mejor pagada que en ningún otro régimen político. No aspiran a superar el marco del poder y sus mecanismos o a sustituirlos por otros que sí sean verdaderamente representativos; no vislumbran nada más allá del poder ni, por tanto, una victoria final o un cambio de modelo, sino más bien el aprovechamiento y la okupación de los dispositivos representativos y los nichos discursivos existentes para erosionarlos desde dentro en una guerra de guerrillas cultural sin fin. Estos valientes son los que, al menos a mí, me dan muchísimo miedo.
La metafísica, muy cuestionada desde el auge del progreso científico en el siglo XVIII, parece estar viviendo un renovado interés. Buscamos algo más que progreso materialista. Pero esta exigencia no es un enfoque ni mayoritario ni global: para la filosofía oriental, por ejemplo, buscar más allá de la información que facilitan los sentidos físicos, incluso del intelecto, representa una inclinación milenaria. ¿Cree que la metafísica tiene algo que aportar en un tiempo dominado por el materialismo y el positivismo?
No es fácil saber de qué hablamos cuando utilizamos el término «metafísica», que a menudo engloba acepciones contrarias e incompatibles. Si atendemos a todo lo que se ha denominado «metafísica» a lo largo de la historia de la filosofía, yo diría que es problemático plantear esta como una alternativa al materialismo o al positivismo, puesto que ha habido y hay una metafísica materialista (por ejemplo, el materialismo histórico-dialéctico) y una metafísica positivista, y quizá es de eso –de haber elevado los hechos, lo tangible o la historia, a la categoría de entidades metafísicas y objetos de devoción religiosa– de lo que nos quejamos, y no tanto de los resultados útiles o del progreso científico, que son cosas dignas de celebración. La crítica que en su día hizo Kant a la metafísica racionalista y empirista de su tiempo, que usurpaban el título de ciencia, se basaba precisamente en la confianza en el progreso científico y es, según creo, uno de los modelos más logrados de una actitud filosófica y de una contribución de primer orden a la cultura moderna. El pecado original de la filosofía es su deseo de convertirse en un saber positivo acerca de la naturaleza o en una doctrina sapiencial sobre la acción humana; es posible que no pueda haber filosofía sin ese deseo: no es una ciencia de las ciencias ni una regla de vida, sino un saber del no-saber, un saber de la propia ignorancia o de los límites del saber. Así que quienes concebimos así la filosofía, como una reflexión que se apoya en la refutación del sofista, no tenemos que temer por el porvenir de nuestra disciplina. Puede que hoy haya pocos filósofos, pero sofistas sigue habiendo en abundancia creciente.
«La filosofía no es una ciencia de las ciencias ni una regla de vida, sino un ‘saber del no-saber’, un saber de la propia ignorancia o de los límites del saber»
La educación es un pilar fundamental para el desarrollo social. ¿Cómo debería ser la enseñanza ideal?
No sabría decir cuál es la enseñanza ideal. Lo que sí puedo decir es que la que yo he conocido –como estudiante, como profesor y como padre–, y que en ningún caso calificaría de «ideal», puesto que tiene muchísimos defectos, se ha ido encontrando cada vez más amenazada; y no en su «ideal», sino en su naturaleza misma de enseñanza. Es decir, que cada vez hay menos tiempo y menos espacio para aprender y enseñar –en los cuales la cosa misma de la que se trata ha de ocupar el centro–, y las aulas, ya sean físicas o virtuales, se han ido llenando de otros ingredientes ajenos: negocios, emociones, motivaciones, intenciones, ajustes de cuentas, guerras culturales, consignas políticas, recetas ideológicas, experimentos pedagógicos, experiencias místicas. De esta manera, aquello que había que enseñar va siendo marginado en beneficio de estos nuevos «contenidos», que fagocitan los programas. Mientras que la amenaza que se cierne sobre las ciencias «duras» es la de una mercantilización de sus aplicaciones tecnológicas, la que desafía a saberes como las ciencias humanas y la filosofía es la de su rentabilización ideológica, que es igual de destructiva para su supervivencia y que contribuye crecientemente a su desprestigio social.
¿Cree que sigue siendo valiosa la palabra para mantener la convivencia? En este sentido, además, ¿a dónde cree que nos conduce el éxtasis de las redes sociales y el uso de nuevas tecnologías?
Según Michel Serres, el acontecimiento más revolucionario de la evolución de los homínidos no fue la aparición del lenguaje, sino el momento en el que algo consiguió sustraerse a la que fue durante milenios la principal actividad de nuestros antepasados: la repetición estereotipada de las relaciones familiares y grupales, animada por la violencia y el antagonismo. Ocurrió el día en que la experiencia inédita de un objeto, una cosa exterior a esa red de relaciones, «dio como resultado un acuerdo, posiblemente confuso pero repentino y específico, a propósito de algo ajeno a ese conjunto»; es decir, que a partir de ahí los mensajes dejaron de comenzar con «yo», «tú», «nosotros» o «ellos», para manifestar más bien «esto es…», «he aquí…». No importa quiénes seamos o cuán arraigada esté nuestra identidad. En España, más o menos desde la crisis de 2008, la política se encuentra encallada en una serie de irreductibles enfrentamientos ideológicos y morales (casi religiosos) relacionados con la identidad –de región, de género, de partido o de caudillo– que han dificultado la formación de gobiernos y provocado constantes convocatorias electorales (con Cataluña siempre a la vanguardia) en las que nos limitamos a repetir las estereotipadas relaciones sociales de antagonismo e identidad, erosionando progresivamente la confianza en las instituciones. En estos casos, la discusión política deja de ser (siquiera en una mínima dosis) cuestión de argumentación y se reduce al cálculo electoral para alcanzar el poder, al margen de cualquier consideración programática. Con ocasión de la pandemia de covid-19, a pesar del reconocimiento de esa «cosa externa» a nuestros códigos, espoleados por el pánico ante la amenaza, hemos intentado reproducir obsesivamente nuestras relaciones grupales e identitarias y llenar con ellas el vacío señalado por ese acontecimiento que ponía en jaque lo aparentemente sólido de nuestras construcciones sociales. En los días más duros de la pandemia, cuando había manifestaciones anti-mascarillas en el barrio de Salamanca de Madrid, escribía con estupor Daniel Innerarity que «nadie podía adivinar que serían los antisistema quienes exigieran orden y obediencia a la autoridad». Es cierto: los que hasta hacía unos días estaban en la calle golpeando cacerolas contra el Rey, levantando hogueras en las calles de Barcelona contra el Tribunal Supremo, haciendo escraches contra miembros del Parlamento, rodeando el Congreso o gritando «no nos representan», eran los mismos que ahora llamaban al orden y la obediencia a la autoridad. ¿Cómo es posible? Fijémonos en este detalle: es que ahora la autoridad son ellos. Están en el Gobierno o lo sostienen con apoyos imprescindibles. Así que es bastante comprensible que los nuevos antisistema se animen a «tomar la calle» con sus cacerolas: a los antisistema de ayer les ha ido muy bien el método (hoy gobiernan el país), y sus discípulos esperan lograr el mismo éxito. Cuando lo consigan, exigirán orden y disciplina con la misma vehemencia que hoy lo hacen sus maestros.
«En España, más o menos desde la crisis de 2008, la política se encuentra encallada en una serie de enfrentamientos ideológicos y morales, casi religiosos, relacionados con la identidad»
Hay un fenómeno, la cultura de la cancelación, que parece extender su dedo inquisidor sobre cualquier expresión «políticamente incorrecta» o que no sea avalada por ciertos movimientos. ¿Cree que es un nuevo modo de censura?
No me cabe duda de que es un modo de censura, aunque no estoy tan seguro de que sea nuevo: siempre ha habido enemigos de la libertad de pensamiento, y no me refiero a quienes están convencidos de que los que no piensan como ellos se equivocan, ya que eso seguramente nos ocurren a casi todos. Me refiero a quienes, de diversos modos y en diferentes grados, impiden que los que no piensan como ellos puedan expresarse libremente. Sin embargo, los más perniciosos desde el punto de vista filosófico son aquellos que niegan que se pueda pensar libremente y que, por tanto, afirman que quienes dicen o creen expresar libremente su pensamiento no hacen otra cosa que servir a unas determinaciones y dependencias que, o bien ignoran (en cuyo caso son unos ilusos), o bien conocen e intentan ocultar (en cuyo caso son unos farsantes). Digo que son los peores porque, con su pseudoargumentación, legitiman la conducta de los censores. En mi adolescencia, cuando España vivía aún bajo una dictadura, los enemigos de la libertad de pensamiento eran sin duda hegemónicos, tanto del lado del régimen oficial que entonces imperaba como del de la oposición clandestina más visible. Después, durante casi toda mi vida académica, profesional y literaria, han estado cualitativamente en minoría. Pero ahora vuelven a ser legión, de modo que aquello que hasta hace poco tiempo había sido demasiado fácil de practicar ahora se ha vuelto difícil. No porque como ocurriera en mi adolescencia le metan a uno en la cárcel por expresar libremente lo que piensa, sino porque, por muy increíble que esto pueda parecer, ahora los enemigos de la libertad de pensamiento se llaman a sí mismos «progresistas», y persiguen a quienes no les secundan hasta acorralarlos en las aguas fecales de lo inadmisible. Como dice Pascal Bruckner, «cuando la emancipación ya no puede distinguirse de la persecución, algo huele a podrido en el partido que se autodenomina progresista». Lo que me inquieta es que este mecanismo de censura tácita es que es justamente una forma de desactivar la libertad de pensamiento: constituye un atentado contra la posibilidad misma de la filosofía.
«La identidad privada de cada ciudadano no es nunca individual, sino genérica: se trata de su pertenencia al colectivo»
En 1992 y 1996 escribió los ensayos Las formas de la exterioridad y La intimidad. ¿En qué manera se relacionan ambas esferas de percibir la identidad? ¿Es necesario el cultivo de una interioridad profunda para alcanzar un bienestar interior y en el mundo, como sostiene, por ejemplo, el pensamiento budista o el taoísta?
Las formas de la exterioridad (que formaba pareja con Sobre los espacios. Pintar, escribir, pensar) era una reivindicación del valor filosófico del espacio frente al predominio del tiempo en la mayor parte de la filosofía; en La intimidad, en cambio, defiendo la necesidad de establecer una distinción –que bien sé que no es del todo corriente, ya que lo corriente es la confusión de ambos conceptos– entre intimidad y privacidad. Desde el punto de vista empírico, lo primero que adquirimos es identidad (es decir, lo primero que comprendemos es que somos alguien, no cualquiera), algo que define nuestra privacidad; solo cuando trascendemos el ámbito de la familia vamos descubriendo el terreno de lo público, en el cual, si tenemos la suerte de que tal espacio exista con plenitud de derechos civiles, somos iguales que cualquier otro, independientemente de cuál sea nuestra identidad. Esto no siempre es agradable: pensemos en la sorpresa que se llevaban antes los niños el primer día que acudían a la escuela y descubrían que allí el maestro no les singularizaba como lo hacían sus padres, sino que les trataba a todos por igual. Es importante subrayar que el hecho de que los individuos anónimos sean iguales (ante la ley) no merma en absoluto su unicidad individual, que es lo que yo llamaría «intimidad» y que tiene poco que ver con la privacidad. Dicho de otro modo: la intimidad no es una condición que tengan unos seres que, luego, se convierten en iguales ante la ley, sino que es el hecho de considerarse jurídicamente iguales lo que neutraliza –pero no destruye– sus comunidades de origen, pertenencia o referencia (o sea, su identidad o su privacidad), y hace de cada uno de ellos un individuo. Por tanto, la intimidad no confiere identidad, ya que por identidad se entiende la pertenencia a una determinada comunidad definida en función de ciertos rasgos compartidos (los musulmanes, los trabajadores, los americanos, las mujeres, etc.). Por el contrario, la intimidad concierne a aquello que todos los ciudadanos, sea cual sea su identidad o su comunidad de referencia, tienen en común, pues ello es suficiente para que sean capaces de darse a sí mismos una misma ley para todos. La identidad privada de cada ciudadano no es nunca individual, sino genérica: se trata de su pertenencia al colectivo de «los padres», «los empresarios», «los cristianos», «los obreros», «los escoceses». Pero, precisamente porque la identidad no es normativa (como sí lo es, en cambio, la igualdad), habrá muchas maneras, todas ellas lícitas, de ser musulmán, trabajador, americano, mujer, fogonero, andaluz, sadomasoquista o escocés, con el único límite de que ni estas identidades ni estas maneras pueden ser nunca excluyentes. La identidad pertenece al orden de lo privado y, por lo tanto, forma parte de la tensión dialéctica entre lo privado y lo público (o entre la identidad y la igualdad), ya que algo solo puede ser privado si hay un espacio público, y viceversa. La intimidad no es ni pública ni privada, sino común.
Su contemporáneo Michael Marder ha publicado recientemente El vertedero filosófico, donde habla acerca de cómo concebimos el mundo y nuestra presencia en él. Usted, en 2010, publicó el libro Nunca fue tan hermosa la basura. ¿De dónde cree que emana este interés por asentar la mirada sobre la esencia de lo desechado? ¿El ser humano, la naturaleza también, está en proceso de transformación en ella?
Se diría que los espacios ruinosos o arruinados suscitan una sensación de inhospitalidad y desamparo que raramente asociamos con la intimidad, pero es que, a diferencia de la privacidad, la intimidad no es un lugar (incluso «interior» o «virtual») al que alguien pudiera retirarse, ni un recinto protegido y precintado contra las amenazas exteriores. Hay cosas que solo siendo definitivamente arruinadas pueden adquirirse. Mejor dicho, hay cosas que solo pueden obtenerse si se pierden, y me temo mucho que la intimidad es una de ellas en el bien entendido de que la «pérdida» no designa en este contexto un fenómeno simplemente negativo o de carencia, sino una circunstancia en la que no cabe amparo alguno; en la cual no existe lugar en donde pueda uno refugiarse o puerta que pueda cerrarse con llave para impedir la entrada de huéspedes incómodos. Lo grave del caso es que esta es sencillamente la condición humana: humanos son quienes no tienen sobre la tierra un emplazamiento propio, como lo tienen los ríos o los tigres, dotados de aquello que Aristóteles llamaba «un lugar natural». Esta fragilidad específicamente humana es algo que la pareja formada por lo público y lo privado puede y debe «proteger», pero que no puede del todo eliminar. El no tener un lugar definitiva y naturalmente propio hace necesaria la construcción de lugares artificiales (espacios públicos y privados), pero es también lo que ocasiona que finalmente ningún refugio sea del todo suficiente. No podemos dejar de imitar a quienes en verdad tienen una casa (como la tienen definitivamente los ríos, las fieras o los dioses), y a esa imitación obedecen todos los principios de construcción de espacios públicos y privados, pero no podemos nunca vencer del todo nuestra condición de huéspedes interinos de la tierra, y a esta precariedad obedecen todos los principios del habitar propiamente dicho. Nuestros íntimos son los que conocen nuestra ruina y, pudiendo hacerlo, no se aprovechan de ella; los que nos aman justamente por aquello por lo cual nos venimos abajo y que no podemos «transmitirles» a modo de información ni intercambiar con ellos en una transacción; los que siguen hablándonos a pesar de no poder convertir aquello por lo que desean hablar con nosotros en espectáculo de una identidad. Todo el mundo debe tener una casa a la que poder retirarse, pero, con respecto a algunos, ciertas veces, nos gustaría que se quedasen un poco más con nosotros antes de marcharse. Y, por desgracia, no siempre es posible.




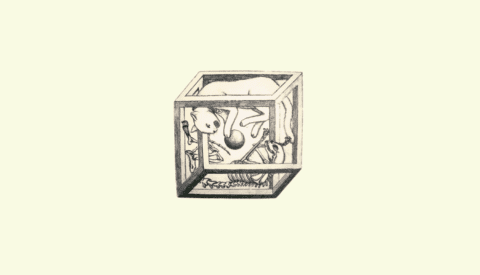






COMENTARIOS