Siglo XXI
Las fintas de la historia
El progreso se ha producido a impulsos de un instinto primario de supervivencia. Es decir, no en línea recta, sino desviándose por meandros tortuosos, descendiendo a los infiernos y zigzagueando hasta arribar a la situación actual, que no es ni mucho menos un puerto seguro: acecha siempre el peligro de que en cualquier momento el progreso se interrumpa.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
La premisa de la que parte este artículo sostiene que la actual democracia liberal de Occidente representa el mejor momento de la historia universal. Esta situación ventajosa del presente podría ser de dos clases: material o moral. Material, si hay más vida ahora que antes; moral, si esa mayor vida es además más humana. Pues bien, esa idea principal afirma que nosotros, los contemporáneos, somos los mejores en ambos sentidos.
La ventaja material de nuestro tiempo se asienta en datos bien conocidos. Por ejemplo, ahora hay más gente que nunca en el planeta que, además, vive más tiempo por virtud del desarrollo tecnocientífico que, a su vez, multiplica la productividad del trabajo y rebaja los precios de los productos. De esta manera, hoy muchos pueden comprar mercancías o contratar servicios que ni Rockefeller ni Rothschild soñaron.
Las masas se desplazan a gran velocidad en avión mientras que solo un siglo atrás no existían los vuelos regulares de pasajeros. Por poco dinero o incluso gratis, cualquier persona puede comunicarse con otra situada en otro rincón del globo con una instantaneidad y una eficacia que, de conocerlas, hubiera envidiado el presidente de Estados Unidos hace apenas treinta años. Más gente trabajando más años con mejor tecnología ha propiciado en las democracias avanzadas una prosperidad económica sin precedentes y la mayor acumulación de riqueza colectiva de todos los tiempos.
Pero no solo se aumenta la vida, sino que esa vida aumentada es aún mejor. A diferencia de los súbditos, los ciudadanos de los sistemas democráticos se obedecen únicamente a sí mismos aprobando unas leyes que son la expresión de la voluntad general. La clásica máxima –«un hombre, un voto»– significa que en democracia lo determinante no estriba en el dinero, la cuna, la nobleza, la fuerza o la virtud, sino en la dignidad igual de sus miembros, cada uno de los cuales debe ser consultado para definir el interés general de la sociedad de que se trate, asumiendo que por principio está capacitado para cuidar de sí mismo.
Ahora bien, el sistema occidental, además de democrático, es liberal. Sin este contrapeso, la democracia puede incurrir en un nefasto colectivismo que impone la tiranía de la mayoría sobre la minoría. El liberalismo instituye que ninguna voluntad general está autorizada a atropellar los derechos fundamentales de los individuos, titulares de una dignidad inexpropiable. Las democracias liberales contemporáneas, conjugan, en una permanente tensión creadora, el polo democrático de la mayoría, que tiende a la concentración del poder, con ese otro polo liberal que lo separa y lo fragmenta para evitar que un poder absoluto reduzca al individuo a la impotencia.
La actual civilización occidental es la mejor tanto en sentido material como moral
La democracia liberal ejecuta su plan de justicia social a través de la ley de presupuestos por la que redistribuye la riqueza de un país y financia sus servicios públicos. Un país es el territorio cuya población consiente en la redistribución de sus rentas al calor de la solidaridad nacida entre quienes pertenecen a la misma comunidad. Ese plan solidario persigue una finalidad de naturaleza moral: la sustitución de la ley del más fuerte, que rige el mundo salvaje de la naturaleza, por la ley antinatural del más débil.
Las sociedades occidentales son las que más han avanzado en la defensa y protección de los débiles, como se comprueba cuando se consulta a los sectores más frágiles, vulnerables o tradicionalmente discriminados de la población: pobres, enfermos, parados, jubilados, mujeres, niños, homosexuales, presos, disidentes, extranjeros, excluidos. Si se les interroga sobre qué época de la historia y qué lugar elegirían para vivir, todos optarían por la nuestra y en Occidente.
Con lo anterior en mente, es razonable concluir, como se anticipaba al inicio, que la actual civilización occidental es la mejor tanto en sentido material como moral. Procede ahora presentar algunas cautelas sin las que dicha premisa, pese a su evidencia, suele suscitar en quien la conoce por primera vez no pocas resistencias y hartos deseos de contradicción.
La primera de esas cautelas es el malestar. El retrato de nuestro tiempo quedaría incompleto si, junto con el doble éxito de las democracias liberales, no se pusiera el descontento existente en su seno. Sin duda, hay una maladie asociada a la modernidad, un aroma de decepción impregna el ambiente. La subjetividad moderna se sabe en posesión de una dignidad que la coloca por encima del resto de los seres de la naturaleza, como entidad privilegiada que es. Sin embargo, luego la naturaleza, incongruentemente, la condena al mismo destino que al más vil de los insectos: convertirse en cadáver. El conocimiento de su excelencia le alienta unas promesas de felicidad que posteriormente la realidad le desmiente. Por primera vez en la historia de la cultura, el mundo no tiene ningún sentido, razón por la que el sujeto moderno no cesa de buscarlo. Una racha de nihilismo azota la modernidad, que descree constantemente de sus propios méritos.
Una racha de nihilismo azota la modernidad, que descree de sus propios méritos
A lo anterior se añade el hecho de que una mayor conciencia de la dignidad de lo humano multiplica las ocasiones de la indignación. La modernidad ha extendido la dignidad, antes reservada a una minoría selecta, a todos los hombres y mujeres sin excepción por el mero hecho de serlo, de modo que los actos hostiles que antes sufrían, entonces considerados inherentes a su condición sometida (esclavos, mujeres, obreros, negros, gitanos, presos, herejes, apátridas y tantos otros), ahora son calificados de atropellos intolerables a su dignidad.
Estos actos hostiles han bajado mucho en número, aunque sea por el reproche social que soportan, pero el sentimiento de indignación es mayor ahora que antes porque mayor es también el derecho reconocido a la persona que los padece. Las democracias liberales, que han generado más riqueza que ningún otro régimen aunque la han repartido de forma desigual, avivan la contradicción que está en el origen del malestar: la desigualdad material de los ciudadanos duele aún más cuando el mismo sistema que la autoriza proclama la igualdad formal de todos ante la ley o la igualdad de oportunidades. Si soy igual que el que vive mejor, ¿por qué vivo peor? Más ricos, más dignos, pero también más irascibles y rencorosos.
Se malentendería la premisa de este texto si se interpretase como una modalidad de la ley del progreso necesario. Nada menos cierto. Hasta la célebre querella de los antiguos y modernos que estalló en el siglo XVII, la cultura había mirado siempre al pretérito, donde campeaban las figuras gigantescas de los antiguos: el Renacimiento mismo no era otra cosa que una renovación de la Antigüedad tras el hiato de la Edad Media. Pero, para el tiempo de la querella, los modernos ya habían adquirido suficiente confianza en sí mismos como para imponer su mirada orientada hacia adelante: los antiguos son niños, los modernos, adultos; el paraíso terrenal está en el futuro y marchamos hacia él con la necesidad de una ley física.
La desigualdad de los ciudadanos duele más cuando el sistema que la autoriza proclama la igualdad formal de todos ante la ley
Autores como Condorcet o Hegel, desde distintas perspectivas, pensaron la historia como teatro de la racionalidad en el devenir del tiempo. Si a veces grandes catástrofes o calamidades colectivas contradicen en apariencia esa tesis optimista, estos autores las interpretarían como astucias o mañas que usa la razón para confirmarse ante los ojos de todos incluso con más decisión que antes.
Conviene distinguir entre una ley que pronostica el progreso y la constatación de la existencia de ese progreso de forma provisional y sin ninguna garantía de que continúe después. Lo primero es una declaración optimista acerca del futuro; lo segundo, una desnuda descripción de los hechos acaecidos hasta el presente. La premisa de este artículo pertenece a este segundo partido. Afirma el progreso como dato positivo, pero reniega de una ley del progreso necesario, porque ha aprendido que todo cuanto está tocado por la mano del hombre es precario y caduco: la humanidad es un castillo de naipes edificada sobre arenas movedizas.
El progreso observado en la historia se ha producido, en ausencia de ley científica, a impulsos de un instinto primario de supervivencia de la especie humana, no en línea recta, sino desviándose por meandros tortuosos, descendiendo a los infiernos y zigzagueando hasta arribar a la situación actual, que no es ni mucho menos un puerto seguro, porque acecha siempre el peligro real de que en cualquier momento el progreso se interrumpa temporalmente –quién sabe si para siempre– o, lo que es peor, se desencadene un movimiento de regresión imparable sin más límite que la extinción total de la especie.

El último estorbo para la correcta comprensión de la premisa tiene que ver con la naturaleza y velocidad del fenómeno. Tendemos a juzgar la historia desde el punto de vista de los individuos que somos y con arreglo a la corta medida de una vida particular. A una escala «micro», toda reflexión conduce a la melancolía porque el destino humano acaba siempre mal (incluso para los más afortunados) y transcurre en tan breve plazo que bien puede ocurrir que en tan corto tiempo no se aprecie una mejora sustantiva en las condiciones objetivas de la vida colectiva o incluso que se aprecie lo contrario. Repárese, por ejemplo, en quienes fueron jóvenes durante la primera mitad del siglo XX, víctimas o testigos de los millones de víctimas de las dos guerras mundiales. ¿Cuál será previsiblemente su concepto de la historia? Y, sin embargo, por mucho que les asistieran buenas razones para pensar como lo hacen, se equivocarían.
Es un hecho que, hasta ahora, ha habido progreso. Si se compara el día de hoy con otro semejante de hace un siglo, las ventajas son tan conocidas que no hace falta hacer una lista. Mucho más si se compara con un día de hace dos siglos, cinco siglos o un milenio. Sucede, eso sí, que el tempo de la historia es desesperadamente lento, una longue durée que a veces se hace notar solo después de dos, tres o diez generaciones, y mientras tanto la gente real sufre, envejece y muere a mansalva. Para hacerse cargo del tiempo colectivo es preciso sacrificar la visión «micro» del individuo y situarse en un plano «macro», pues solo allí, en ese cielo sin nubes de la generalidad, se conocen las grandes lecciones de la historia.
He aludido antes a los giros que acostumbra a dar el volante de la historia para avanzar por su ruta. Últimamente nos hemos mareado más de la cuenta con tres curvas muy pronunciadas, una detrás de otra, en menos de quince años: la crisis económica, la pandemia y la guerra. He escrito ya sobre las lecciones emanadas de las dos primeras, lecciones que en ningún caso han de interpretarse como cantarines artículos de catecismo fáciles de recordar, sino como delicados aprendizajes sentimentales que contribuyen a sembrar en el corazón algunos hábitos virtuosos, en la sabia definición que de la virtud propone Aristóteles en el Libro VIII de la Política: «Virtud es gozar, amar y odiar de modo correcto». En consecuencia, me queda indicar de qué manera la guerra, trágica y nefasta, podría colaborar a que los ciudadanos democráticos aprendan a gozar, amar y odiar correctamente.
En la segunda mitad del siglo XX, tras la experiencia de la doble barbarie a lo largo de la primera, se entronizó en Occidente un principio elemental de convivencia: las controversias se resuelven argumentando, discutiendo o demandando, pero dejando siempre el cuerpo en paz. La verdad de la paz como principio supremo de convivencia no se conoce mediante el estudio teórico, como si se tratara de una verdad filosófica o científica, sino adoptando el método correspondiente a las verdades morales. Una verdad moral se aprehende solo cuando se ha constituido en evidencia generalizada: nadie puede probarla pero todo el mundo la siente. Y el sentimiento más potente para la comprensión de una verdad moral es el asco que se experimenta ante la visión de su atropello.
Está en nuestra mano extraer del mal sufrido una lección para seguir aprendiendo a gozar, amar y odiar correctamente
Llevando el axioma al caso de la guerra actual, la visión de esa agresión brutal, inmoral y anacrónica de Rusia contra Ucrania, sin previa provocación por parte de la última y retransmitida al minuto por los medios de comunicación y las redes sociales, ha levantado en Occidente una ola de asco absoluto y ha unido a los países y, dentro de estos, a la mayoría de su población en un sentimiento unánime y ardiente de repulsión al agresor. Por norma general, las democracias liberales piden de sus ciudadanos emociones frías: moderación, templanza, paciencia e incluso tolerancia al aburrimiento.
Vivimos en un sistema cuya más importante fiesta, según suele repetirse, es el monótono día de las elecciones. Esta atonía constitucional, necesaria para el funcionamiento normal de la democracia, está siempre expuesta a ser explotada oportunamente por el demagogo de turno que con un discurso «iliberal» condena y deslegitima las instituciones democráticas y agita contra estas las pasiones calientes de una ciudadanía que, por las causas antedichas, siempre encuentra motivos para estar descontenta.
La atrocidad rusa en la misma puerta de Europa ha puesto la anterior dialéctica del revés en los dos niveles políticos elementales: en los Estados, ha suscitado una pasión caliente, incluso fervorosa, hacia sus amenazadas democracias liberales sellando por una vez la boca de sus críticos, antes tan vocingleros; y en el continente ha estremecido ese demos europeo que yacía aplastado por el peso de una inmensa maraña burocrática y que ahora, escandalizado ante el horror, se ha movilizado en masa y está ansioso reclamando a la Unión Europea que se ponga del lado del país injustamente invadido y secunde su defensa ante la agresión del tirano. Putin, el nuevo villano aparecido en la escena internacional, monstruoso y despiadado, imanta mágicamente ese malestar latente que estaba consumiendo a la democracia liberal pese a sus ya mencionadas ventajas. Democracia que, limpia de las manchas con que la afeaban de continuo sus enemigos, renace entre nosotros como el ideal atractivo y convincente que verdaderamente es.
Una guerra no compensa en ningún caso, ni siquiera para aprender. Si, por desgracia, estalla y la historia se empeña en volver a despistarnos con sus fintas, está en nuestra mano convertir el error en experiencia y extraer del mal sufrido una lección para seguir aprendiendo a gozar, amar y odiar correctamente.




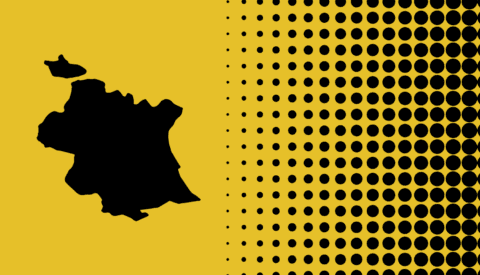





COMENTARIOS