ENTREVISTAS
«Tras la pandemia, lo nuevo reside en la fragilidad desnuda de la humanidad en su conjunto»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2020

Artículo
En un momento de crisis y zozobra como este, las preguntas sin respuesta se confunden y se apelotonan en el sótano de nuestras ideas. Miramos a la ciencia, pero esta aún no responde; no, desde luego, con la determinación que se anhela cuando retumba la marcha fúnebre del maldito virus. Y tocamos la puerta, entreabierta, de la filosofía. Javier Gomá (Madrid, 1965), autor de la ‘Tetralogía de la ejemplaridad’, despliega entonces la belleza y la inteligencia de su pensamiento y ejerce con elevada elegancia una sutil forma de resistencia, sobre todo cuando nos dice que «incluso sumidos como estamos en una espantosa crisis, el nuestro es el mejor momento de la historia universal».
La era de la incertidumbre de la que tanto se ha hablado en los últimos años ha adquirido una significación desproporcionada con la irrupción del coronavirus. Como filósofo, ¿cuál es tu reflexión ante la pandemia?
Desde el principio, en esos días terribles de primeros de marzo –cuando cada día superaba al anterior en terror macabro, los infectados subían y subían, los muertos no paraban de crecer, familiares y amigos eran conducidos al hospital, las noticias nos informaban de que esta plaga azotaba a todo el país y luego al mundo entero–, lo primero que sentí fue un inmenso sentido de fragilidad. Siempre habíamos sabido que la persona individual, hombre o mujer, está expuesta a peligros que pueden hacerla desaparecer en un soplo. Como dicen los dioses griegos, somos hojas caídas de un árbol en otoño que arrastra cualquier viento y desaparecen. Así que la caducidad del individuo estaba ya descontada, ¿quién sabe si vivirá mañana, esta tarde, dentro de diez minutos? De hecho, somos el único animal con conciencia de su destino trágico y de esa conciencia brotan algunos de los bienes que nos distinguen del resto de los seres existentes. Lo nuevo reside, tras la pandemia, en la fragilidad, que se ha hecho desnuda, de la humanidad en su conjunto. El hombre es precario, pero la especie humana, se decía, estaba destinada a la eternidad, a la realización del superhombre. No faltaba una ciencia, a veces lindante con el espectáculo, que nos prometía dar un salto en la evolución y convertirnos, si no en dioses, sí en semidioses, al abrigo de algunas de nuestras limitaciones tradicionales. Ahora, en cambio, vemos a la humanidad como una especie en peligro de extinción, una especie protegida.
Estamos acostumbrados a poder elegir y a vivir con un grado, digamos, razonable de libertad. ¿Hasta qué punto desaparece esa suerte de espejismo ante las políticas que se han tenido que poner en marcha para frenar el virus, como los confinamientos de mayor o menor intensidad?
La política va del poder y el poder va de obediencia. El problema político fundamental es por qué obedece la gente y cuándo y cómo. En las democracias liberales contemporáneas la obediencia se explica por dos principios: el principio democrático y el principio liberal. Conforme al primer principio, en democracia nos obedecemos a nosotros mismos a través de la ley general y abstracta aprobada mayoritariamente por los órganos representativos soberanos –principio de legalidad–. Ahora bien, la mayoría podría acordar las mayores atrocidades contra quienes no pertenezcan a ella, las minorías o los individuos. Es la llamada «tiranía de la mayoría». De ahí la importancia decisiva del segundo principio, el liberal, fundado en la libertad y dignidad individuales. La voluntad individual cede ante la voluntad general, pero la voluntad general cede ante la libertad y dignidad individuales. Por consiguiente, una democracia sin libertad es tiranía.
La pandemia obliga a los Gobiernos a tomar medidas muy restrictivas de los derechos de los ciudadanos, pero tendrán que tomarlas siguiendo siempre esos dos principios de legalidad y dignidad individual. Los estados de excepción están contemplados en nuestra propia Constitución, que establece las reglas básicas. Un hecho constatado es que no hay Gobierno ni policía que logren el cumplimiento por sí solo de las leyes sin la colaboración colectiva de la ciudadanía, lo que supone el convencimiento por parte de esta sobre la necesidad de su cumplimento voluntario. Otro recurso, mucho peor, que hoy vemos muy extendido, es empujar a la ciudadanía a ese cumplimiento no por el convencimiento, sino por el temor, la alarma, la angustia, la amenaza, el miedo. En Madrid suenan sirenas sin parar, no sé si de manera deliberada, pero que crean a los ciudadanos una sensación abrumadora de peligro y pánico y, ante esa situación, prefieren quedarse en casa. Hay un riesgo real a que la pandemia despierte un gusto por una democracia sin libertad, oscura forma de solapado despotismo. Nos dicen: «yo soluciono el problema, tú limítate a obedecer». Y, por miedo, aceptamos el trato injusto.
En una entrevista en Ethic, hace ya unos años, afirmabas que la Transición fue nuestra revolución liberal. La Transición ya se hizo: nos dio cuatro décadas de progreso y prosperidad, pero estamos ante una nueva época, que parece estancada en el tiempo, arrinconada entre sucesivas crisis. ¿Qué es lo siguiente? ¿Seremos capaces de formular un nuevo gran pacto, aunque surja de lo que irónicamente llamas el poder creador de la chapuza? ¿Cómo?
No se me ocurre ningún fallo grave de la Constitución que sea responsable de dolor social que nos hubiéramos evitado sin dicho fallo. Hemos tenido una crisis económica y luego otra sanitaria, y la sociedad, que sufre mucho, se pone a prueba como el metal al fuego. Muchos echan la culpa de su dolor a la norma que regula a la sociedad, cuando lo que ocurre es que la sociedad misma debe aprender algunas cosas que todavía le quedan por asimilar en una etapa de democracia y libertad como la nuestra, relativamente reciente. Esto en cuanto al contenido, pero también hay obstáculos en la forma. La crisis económica ha sido muy larga y prolongada, y la sanitaria profunda y atroz, así que es normal que se produzcan bolsas de rabia y resentimiento. Y el sistema debe suavizar, curar y canalizar esos sentimientos negativos y conflictivos. Pero, naturalmente, generan confrontación y división, lo que hace imposible ni remotamente, por lo que se refiere no ya al procedimiento, generar los consensos que milagrosamente consiguió la Constitución en 1978, que es ese equilibrio fino y delicado entre democracia y liberalismo al que me refería antes. Podría darse incluso que hubiera una mayoría que desease una reforma de la Constitución, pero que luego cada grupo de esa mayoría plural quisiera hacer cosas contradictorias. Solo cuando se reúna un consenso social suficiente para reformar la Constitución en un sentido compartido por la mayoría yo lo intentaría, antes no. La Constitución fue el gran pacto político de las libertades que se consumó hacía más de cuarenta años. Resta el gran pacto moral –no político ni jurídico– entre todos los españoles para las siguientes décadas, el gran pacto cívico. No solo ser libres, sino también ser buenos ciudadanos.
«Hay un riesgo real de que la pandemia despierte un gusto por una democracia sin libertad»
«La ética es ponerse en el lugar de los otros». ¿Por qué el debate público está tan intoxicado por la cultura de la confrontación? ¿No crees, al observar las relaciones entre ciudadanos, que esa crispación tiene mucho de artificio político?
Eso se dice en una de las obras que acabamos de estrenar en el Teatro Galileo, La sucursal, o en el lugar del otro. Uno de los personajes dice que la ética es imaginación, porque consiste en ponerse en el lugar del otro. Y el teatro es precisamente un templo preparado, por la forma y la luz, para que el público se ponga en el lugar de los otros, los actores, que representan una historia humana. Pero es que la política persigue otra finalidad distinta de la ética: no ponerse en el lugar del otro, sino despojar al otro del poder para ponerme yo. Esto es así desde Pericles hasta Trump. Otra cosa es que floten sobre la política modelos de conducta y de virtud, como un espejo de deber-ser en que mirarse. Pero, en realidad, eso no funciona así. La política no es la ciencia del deber-ser, sino del ser: la obtención y perduración en el poder. Como todo poder tiende a hacerse absoluto, es la ciudadanía, a través de la llamada «opinión pública ilustrada», la que le impone esos modelos normativos desde fuera. En un sistema democrático y libre, los modelos impuestos por la opinión pública no se pueden ignorar, porque la opinión la conforman los votantes. En suma, la política es crispación, lucha y espíritu polémico, y es la ciudadanía la que eleva para ellos un ideal y los juzga conforme a ese ideal.
Tu visión del mundo es, si me lo permites, optimista. ¿No te duele España ante la gestión de esta pandemia?
Incluso sumidos como estamos en una espantosa crisis, sigo pensando que el nuestro es el mejor momento de la historia universal. De la observación del pasado se constata un progreso sostenido cualquiera que sea la magnitud que se use –milenios, siglos, décadas–, siempre que no se cuente por horas sino con respeto a la longue durée de la historia. Toda una literatura bien conocida vino después que pronto recibió el nombre de «nuevo optimismo»: Ridley, Norberg, Pinker, entre otros. Yo, en cambio, nunca me declaro optimista, porque el progreso es un dato y el optimismo, en cambio, una actitud esperanzada hacia el futuro, y yo del futuro no sé nada ni creo que nada seguro haya que esperar. Afirmo el progreso como un hecho constatable pero descreo de una ley del progreso necesario, porque he aprendido que todo cuanto está tocado de la mano del hombre es precario, provisional y reversible: somos un castillo de naipes edificado sobre arenas movedizas. Además, el nuevo optimismo pone el acento enfáticamente en el progreso material de la humanidad cuando lo más valioso de este avance colectivo ha sido el progreso moral que se resume en la palabra dignidad. Los optimistas piensan, como Feuerbach, que solo existe lo que se come y encuentran la dignidad indigesta, por lo que prefieren una aproximación positivista que solo concede estatuto de verdad a lo cuantificable. Como suele pasar con el positivismo, los optimistas aciertan en todo menos en lo esencial, porque lo esencial reside en que la civilización occidental ha progresado en la dignificación del individuo como ninguna lo había hecho antes. Y no otra cosa ha pasado con la pandemia: toda la sociedad se ha confinado para proteger a los sectores más vulnerables, las clases activas se arruinan para cuidar sobre todo de las clases pasivas. España también ha hecho eso. Otra pregunta que se cierne en el aire y no abandona mi pensamiento es la singularidad perversa de España en términos comparados: por qué somos uno de los países del mundo con mayor índice de muertes, contagios y destrucción del PIB. ¿Por qué? No lo sé. Las hipótesis más socorridas, incluyendo la perversión y sevicia de nuestros gobernantes según algunos, no me convencen.
¿Exageraríamos si dijéramos que en España nos enfrentamos a la tiranía de los malos gestores?
Sí, es una exageración. Este virus es maligno y caprichoso y, según sus evoluciones imprevisibles y azarosas, convierte a un país en competente y moderno, estupor del mundo; y al día siguiente, en una segunda ola, lo trueca en anticuado y fallido, con el consiguiente reproche a los políticos. No es serio. Lo único constante, y no sé por qué maldita razón, es la mala posición de España siempre en comparación con otros países. Y repito: ¿por qué? Realmente me llena de perplejidad.

En un mundo digital, ¿en qué ha devenido ese hombre-masa sobre el que reflexionó y esculpió su obra Ortega?
La tesis de Ortega es uno de los errores morrocotudos de su obra. Ortega, tan inteligente y tan fino, no vio los dos grandes movimientos de transformación cultural de la época que vivió y siguen con nosotros: la mortalidad y la igualdad. Respecto a lo primero –no me extiendo–, interpretó la vida como un chorro incesante, que salta por encima de las contradicciones, y desconoce la profundidad de la tragedia humana. Respecto a lo segundo, incurrió en un aristocratismo que él creía novedoso pero que solo representó la traslación a las ideas de la estructura elitista de la sociedad desde el origen de los tiempos, que justamente en ese momento se estaba sustituyendo por la verdad, justicia y belleza de la igualdad. No insistiré en sus manifestaciones sobre las mujeres en los años cuarenta para no insistir en ese error orteguiano. Pero su visión aristocrática en España invertebrada y en La rebelión de las masas le llevó a proclamar la existencia de un grupo rector minúsculo, la minoría selecta, y luego de otro, la casi totalidad del resto de la sociedad, a los que les pide solo docilidad a los mejores. No excelencia, no virtud, no inteligencia, no ciudadanía: docilidad. Esto no puede ser.
Tampoco en el mundo digital. No despreciemos a la gente porque no los consideremos tan selectos como nosotros y no olvidemos que somos masa para quienes se creen élite. Durante siglos solo unos pocos tuvieron una identidad perdurable, grandes caudillos o emperadores, inmortalizados por esculturas, pinturas, monumentos o crónicas. Hoy cada cual puede disponer de un perfil en internet y las redes y construir su identidad (autopoiesis) a través de la construcción personal de su perfil. Esto es positivo. Ahora, como siempre, se trata de pedir a la mayoría que sea cívica en el uso de esa nueva herramienta, no ovejas dóciles.
«Lo más valioso del avance colectivo ha sido el progreso moral que se resume en la palabra ‘dignidad’»
Existe una inquietud, que no es nueva pero que se ha hecho más latente ante la revolución digital, en torno a la relación entre el hombre y la máquina; el humanismo y la tecnología y los robots. ¿Qué piensas al respecto?
El progreso científico y técnico aumenta el poder y la libertad del futuro usuario. Esto sucedió desde que en tiempos prehistóricos se inventó el cuchillo, que se puede utilizar para repartir el alimento con el hermano o, como Caín, para matarlo. Bienvenido todo avance de la ciencia, pero la libertad que concede no es en sí misma un bien ético, sino en todo caso la condición del bien. Es decir, la libertad permite ser virtuoso, pero no lo garantiza: depende del uso que hagamos de ella. En suma, que no todo lo técnicamente posible es éticamente deseable. La tecnología no es neutra, sino que responde a una ideología, pero sus resultados sí lo son en la medida en que pueden ser usados de diferentes maneras; y allí la técnica, ante los dilemas morales, se queda muda porque nada sabe. El vacío que deja lo llena el principio de dignidad humana, a la que la ciencia y la técnica sirven, como todo.
Detrás del humanismo occidental, dices, encontramos cierto regusto aristocrático –hombres blancos de clase alta– que esconde «cierta tendencia a la dominación». ¿Cómo podemos entonces calibrar o democratizar el humanismo?
Es exactamente mi intento de Ejemplaridad pública, la propuesta de una civilización sobre bases finitas e igualitarias. Se repite constantemente en el libro. La sociedad ha sido estructuralmente elitista desde que un hombre se encontró a otro en la selva profunda y uno mandó y el otro sirvió, desigualdad que se legitimaba por un discurso esencialmente aristocrático. La gran novedad del siglo XX es el igualitarismo que lleva al cosmopolitismo: no existe más que una raza, la humana, y un solo principio, la dignidad. Es cierto que la unión, por primera vez en la historia, de libertad y de igualdad da como resultado la hija fea de la vulgaridad. Pero no nos asustemos. Uno de los capítulos de Ejemplaridad pública se titula significativamente: «¿La vulgaridad? Un respeto». Un respeto porque es la hija fea de dos padres maravillosos. Respeto no significa una apología. Nadie pide que seamos vulgares, porque la vulgaridad es punto de partida, no de llegada. Todo el libro puede resumirse como la presentación de un ideal que invita al ciudadano a pasar de la vulgaridad a la ejemplaridad.
Un denominador común de la historia de la humanidad es que el dolor está mal repartido. En eso, ¿hemos avanzado?
Si yo tengo un alto o altísimo sentido de mi dignidad, probablemente serán más cosas las que me produzcan dolor que si lo tengo bajísimo. Si yo reconozco dignidad a personas a las que la historia se la había negado, es muy probable que atentados a esa persona, que antes no eran ofensivos en gente sin dignidad, ahora, con la nueva dignidad, sí lo sean. Luego el aumento del dolor puede no ser un buen índice del progreso moral. O solo en el sentido de que, inversamente, cuanto más progreso, más dolor. Nunca hemos tenido mejores condiciones materiales y morales que ahora en todos los sentidos. Pero hay que reconocer –si no el cuadro queda incompleto– que, pese a ese avance colectivo, cunde por todas partes el malestar. Más bienestar y más dignidad que nunca, pero también más malestar.
Apuestas por una «mayoría selecta». ¿Cómo se explica ese oxímoron?
Es el anverso exacto de la «minoría selecta» de Ortega. Antes, en la época aristocrática, se trazaba una línea en la sociedad entre la minoría llamada a la excelencia y una inmensa mayoría llamada a la obediencia. Podían permitirse mantenerse en la vulgaridad si eran obedientes a los mejores. Ahora, en época democrática, la línea no recorre la sociedad, sino el corazón de todos y cada uno de los ciudadanos de dicha sociedad, todos por igual llamados a la excelencia. Porque –y esta es una tesis central– no existen las masas, como quiere Ortega, sino solo muchos ciudadanos, todos en lucha entre la vulgaridad moral y la excelencia. Hay que sacar todas las consecuencias de la innovación que supone el adagio moderno «un hombre, un voto». Aunque Grecia descubrió la democracia, nunca hubiera podido admitir ese adagio genuinamente moderno, porque significa que el poder no corresponde a los mejores, los más sabios, los más inteligentes, los más carismáticos o virtuosos, sino a todos y cada uno de los ciudadanos, cualquiera que sea su índole, que forman la voluntad general.
«Dado que la humanidad ha explotado la naturaleza hasta la náusea, parece oportuno que cambie el modo de relacionarse con ella»
Me gustaría contraponer tu ideal de la ejemplaridad y la virtud con el magnetismo de los antihéroes en la sociedad contemporánea: de los personajes nihilistas de Houellebecq al peligroso Tony Soprano o el metanfetamínico Walter White. ¿Cómo interactúan estas dos dimensiones?
La cultura moderna descansa en el culto a lo nuevo. Ahora bien, toda la cultura premoderna se resume en una llamada a la virtud. Luego, si la cultura moderna debía ser original e innovadora, no tenía más remedio que sustituir la virtud premoderna por otros valores, como fueron la autenticidad, la sinceridad, la espontaneidad, el ser yo mismo, con independencia de que sea un yo ejemplar o aborrecible. Más aún, dado que el yo ejemplar ya había sido mil veces ensalzado por la tradición, quedaba explorar ese submundo de lo inmoral, lo perverso, lo maligno, lo antisocial, lo degradante, lo repugnante. Y esta última vena ha sido, en efecto, exaltada en los dos últimos siglos hasta la saciedad: casi todos los héroes son antihéroes en la alta cultura porque, si fueran héroes a secas, no convencerían o no impresionarían, perderían sensacionalismo. Pero he aquí la paradoja: solo algo es perverso si antes conocemos de alguna manera la virtud frente a la cual se afirma. Toda transgresión de la norma confirma esta. Así que ese abandono al lado negativo y feo de la vida que tanto ha abundado en la modernidad ha confirmado, indirectamente, la vigencia del ideal.
Dices que la cultura es «la ley del más débil». ¿Qué opinas sobre las nuevas formas de censura, eso que se ha llamado la «cultura de la cancelación»?
He definido ser culto como tener conciencia histórica. Saber que somos así, pero podríamos no ser o podríamos ser de otra manera y, de hecho, hemos sido de otra manera en el pasado y lo seremos en el futuro. Todo lo humano está transido de cambio, transición, de provisionalidad, de movimiento. El energúmeno es quien ve todo desde la perspectiva del presente, la hegemonía del presente como medida de todas las cosas. Lo que hoy es siempre ha sido así porque tiene la misma necesidad que las leyes de la gravitación universal. Mucho pasado me parece criticable si no llevara una fecha debajo pero, con fecha, como la firma de una carta –y esto es lo que el energúmeno no ve– mucho me parece tolerable, cuando no admirable. En realidad, la mayoría de los asuntos en debate no tienen nada que ver con una visión culta sino con la lucha política más o menos camuflada y la tendencia al espectáculo.
Defiendes un ideal basado en «la doble especialización»: ganarse la vida y crear un hogar, esto es la producción y la reproducción. ¿A qué otras formas de plenitud o realización podemos aspirar?
Lo expongo ampliamente en Aquiles en el gineceo, o aprender a ser mortal. El paso del estadio estético (adolescente, donde el yo se autopertenece como subjetividad infinita y absoluta) al estadio ético (madurez de ciudadano completo que convive en concordia con otros ciudadanos igualmente dignos) se obra a través de la doble especialización: especialización del oficio (ganarse la vida) y especialización del corazón (fundar una casa). Una vez en el estadio ético, mi libro insiste en la alienación, el vacío del yo, la mortalidad, algo que el sujeto debe aceptar como marca de una auténtica individualidad a la manera de Aquiles que, naciendo inmortal, eligió ser mortal para llegar a ser el mejor de los aqueos, el mejor de los hombres. Ahora bien, una vez en ese nuevo estadio, sucede que la eticidad, tan severa, dura mucho, es muy larga. Y tanto en ese libro como en otro, Necesario pero imposible, se dice que es necesario recuperar momentos estéticos en el estadio ético que dotan de eros y emoción el estado de madurez de la ciudadanía. En otro plano, que he estudiado en otros libros (por ejemplo, La imagen de tu vida), hay tres salidas más para la caducidad del hombre, que aquí solo aludo: la inmortalidad de la verdadera obra de arte, que trasciende al creador, la imagen de la vida que el difunto entrega a los que le sobreviven, y la creencia en una mortalidad prorrogada más allá de la muerte, tal como la describo en Necesario pero imposible.
¿Has reflexionado sobre la crisis climática que atravesamos y cómo eso condiciona la forma de pensar y vivir de nuestra época?
No tengo una opinión formada. De un lado, me parece natural que el hombre cuide de su morada, que ahora es el mundo entero. Además, dado que la humanidad ha dominado la naturaleza y la ha explotado y urbanizado hasta la náusea, parece oportuno que cambie el modo de relacionarse con ella. Además, como ocurre con la actual pandemia, es uno de esos asuntos que afectan universalmente a toda la humanidad y acentúan el cosmopolitismo. Sin embargo, no simpatizo con las teorías que conceden «dignidad» a la tierra o al globo, o tratan de recuperar para ella una nueva «sacralidad». Dejamos atrás hace tres siglos la idea de cosmos, simbólica y trascendente, y no me parecería bien recuperarla por la puerta de atrás. Como dice el filósofo cubano-americano Jorge Brioso, hay que estar atentos para evitar el que el ideal mute en ídolo.
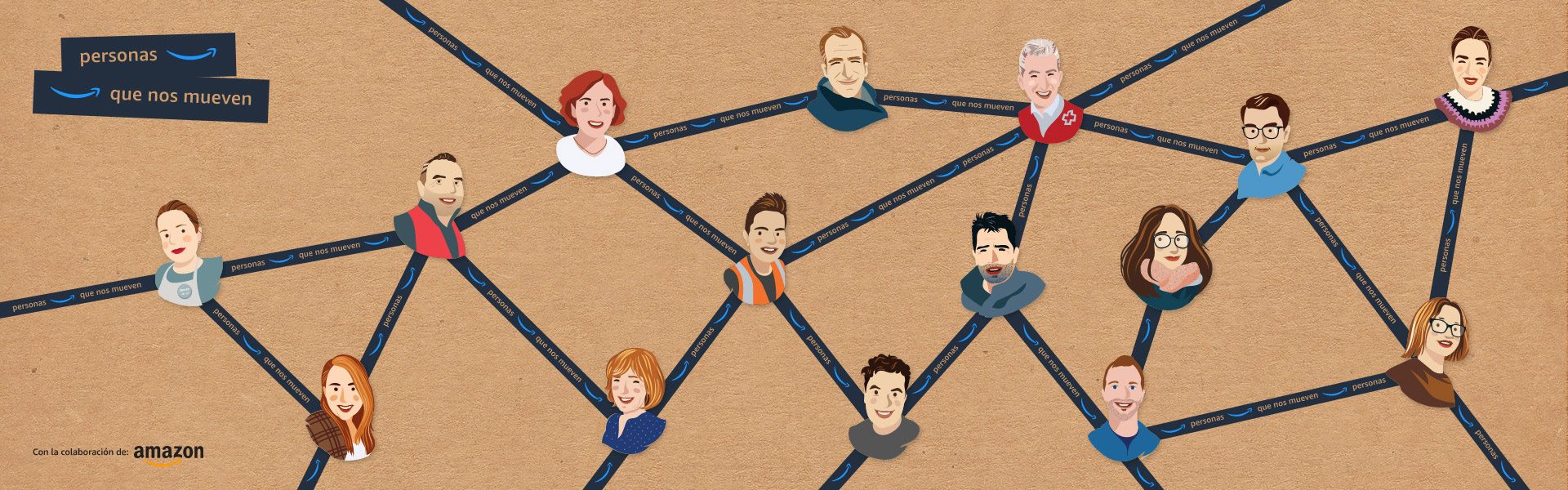












COMENTARIOS