La canción del destino
¿Hemos vivido hasta ahora apegados a la ilusión de haber aprendido algo de la historia? No es descabellado imaginar que el expansionismo ruso se amplíe hasta el punto de causar una nueva guerra mundial (y, con ello, una repetición de la historia europea).
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022
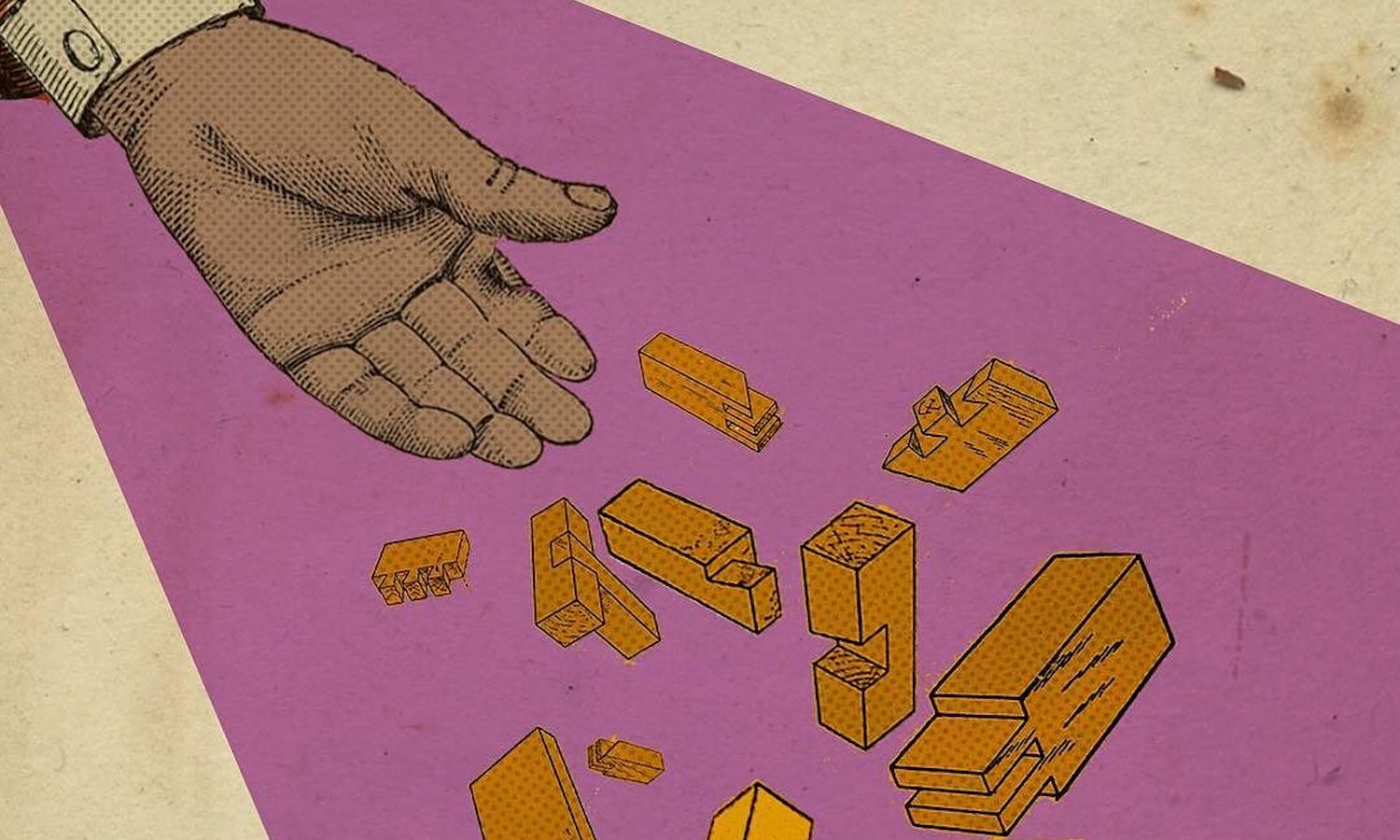
Artículo
En Europa, durante el verano de 1868, Johannes Brahms comenzó a componer la ‘Canción del destino’ o Schicksalslied, Op. 54, una composición para coro y orquesta basada en un poema de Friedrich Hölderlin cuyo tema, desarrollado en tres tiempos, enfrenta la dicha de los dioses al sufrimiento de la humanidad. Su tercer movimiento, a modo de desenlace, puede interpretarse más como la impasibilidad de los dioses ante el sufrimiento humano que en la posibilidad de que el destino de la humanidad pueda tener alguna esperanza, tal como algunos críticos han querido observar al volver la obra al preludio orquestal en un nuevo tono.
El ambiente cultural y social de la capital del Imperio austrohúngaro en aquellos años de la Belle Époque –el periodo comprendido entre el final de la guerra franco-prusiana en 1871 y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914– lo describe muy bien Stefan Zweig en El mundo de ayer: «En Viena, todo lo que se expresaba con música y color se convertía en motivo de fiesta […]. En ningún otro lugar era más fácil ser europeo». Un periodo de optimismo y confianza en las capacidades humanas que tuvo su reflejo no solo en los movimientos artísticos como la Secesión –grupo fundado por Gustav Klimt y otros artistas con la intención de reivindicar el derecho a la libre creación artística y encontrar un sincretismo entre todas las artes–, sino también en las ciencias: en 1899, Sigmund Freud publicaría La interpretación de los sueños, una de sus obras más importantes.
Durante esos años, la alegría de vivir, el optimismo y la confianza no fueron exclusivos de Viena. París vio nacer la alta costura, el cinematógrafo (y la primera película de los Hermanos Lumière, Salida de los obreros de la fábrica), el Instituto Pasteur, el descubrimiento de los rayos X y las exposiciones universales de 1889 y de 1900, donde se presentó El beso, la famosa escultura de Rodin. En el Reino Unido y en Alemania, los avances tecnológicos y la sustitución del carbón por el petróleo como nueva fuente de energía inspiraron la Segunda Revolución Industrial y el crecimiento de una nueva burguesía.
No habrían de transcurrir muchos años, sin embargo, para que todo ese mundo se desmoronase. Según escribe Zweig, «cuán poco se imaginaban, desde su liberalismo y optimismo conmovedores, que cada nuevo día que amanece ante la ventana puede hacer trizas nuestra vida». La historia que siguió ya la conocemos: dos guerras mundiales que sumieron a Europa en el periodo más negro de su historia.
Zweig: «Cuán poco se imaginaban, desde su liberalismo y optimismo, que cada nuevo día puede hacer trizas nuestra vida»
Tampoco los habitantes de Kiev, Mariúpol o el resto de ciudades ucranianas bombardeadas por el ejército ruso esperaban sufrir hace escasas semanas el azote de la guerra, el hambre y la muerte. Vivimos tiempos inciertos: no resulta inimaginable que el expansionismo de Rusia, por ahora limitado a Ucrania, pueda extenderse a otros países limítrofes, desencadenando una nueva y devastadora guerra mundial. Nos parece difícil imaginarlo al igual que a Zweig le pareció inimaginable que su mundo se desmoronase en tan corto espacio de tiempo, viéndose obligado a huir y –perdida toda esperanza– a suicidarse en Brasil.
¿Es sensato entonces que hayamos vivido, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, apegados a la ilusión de haber aprendido algo de la historia? ¿No deberíamos responder que no al ver que el jinete de la guerra vuelve a cabalgar por ciudades y pueblos de Europa? Basta recordar las atrocidades cometidas en Yugoslavia durante la última década del siglo pasado, así como el genocidio de Srebrenica, donde miles de bosnios fueron ejecutados por las tropas serbias a pesar de la presencia de soldados holandeses encargados de proteger la legalidad internacional bajo la bandera de la ONU, como cuenta muy bien la cineasta Jasmila Zbanic en la película Quo vadis, Aida?.
¿Qué tiene, pues, nuestro ADN que nos hace levantarnos y caer una y otra vez en el abismo? Eso mismo se pregunta José Antonio Marina en su último libro, Biografía de la inhumanidad. ¿Por qué no hemos sido capaces de librarnos de esa alternancia trágica? Esa es nuestra esencia. La cara y cruz que debemos reconocer para domeñar el gravamen que carga sobre nuestra libertad. El reconocimiento de nuestra capacidad para hacer el mal y el conocimiento de los mecanismos psicológicos y conductuales que transforman a los hombres en seres capaces de realizar comportamientos atroces –el ‘efecto Lucifer’, como lo califica Zimbardo– es lo que nos debe mantener alerta para no dejarnos manipular por la propia necesidad de justificación.
Ese es el camino que debemos seguir: no negar nuestra naturaleza, sino conocerla para embridarla y escoger el bien moral. Elegir otros caminos, como el de inhibir nuestros impulsos más violentos y anti-sociales a través de la química o la biotecnología, no sería ético y, además, nos desnaturalizaría.
«No debemos negar nuestra naturaleza, sino conocerla para embridarla y escoger el bien moral»
El dilema de evitar el mal cercenando la libertad a través de medios químicos ya lo planteó Kubrick en La naranja mecánica, donde el ultraviolento protagonista es sometido al ‘tratamiento Ludovico’: un tipo de terapia de aversión en la que se expone obligatoriamente al paciente a imágenes violentas durante largos periodos de tiempo mientras se halla inmovilizado y bajo los efectos de unas drogas que causan displacer y angustia. Tras el tratamiento, Alex es incapaz de ser violento, pero también es incapaz de escuchar su pieza favorita, la Novena sinfonía de Beethoven, utilizada también durante la terapia.
Los avances biotecnológicos también permitirían en un futuro distópico crear seres humanos desprovistos de toda tendencia agresiva, como los ‘neohumanos’ de la novela de Houellebecq, La posibilidad de una isla, donde observamos una nueva especie que ha superado las contradicciones humanas, los sufrimientos, la euforia, los apetitos, el dolor, el amor y el odio. Se trata de clones humanos insensibles que tras acabar su vida útil tienen asegurada, a través de la perpetua clonación, una insípida inmortalidad; algunos, sin embargo, terminan por huir, asumiendo los riesgos propios de la vida de sus antecesores humanos.
Frente a estas hipótesis, no hay otro camino ético que el de hacer hincapié en la necesidad de fortalecer las enseñanzas de lo que José Antonio Marina denomina «la ciencia de la evolución de las culturas», que el filósofo concreta en una triple receta: eliminar los obstáculos que pueden servir de excusa para volver a descender a los infiernos: la pobreza, la ignorancia, el fanatismo de obrar por un ‘bien’ superior, el silencio y la pasividad ante la injusticia por miedo a enfrentarnos al poder; fortalecer las normas morales internacionalmente reconocidas y las instituciones democráticas; y fomentar la compasión y el respeto a los demás, a lo que añadiría con Emmanuel Levinas la necesidad de recuperar al otro como fuente de sentido de la moral; es decir, la necesidad de tomar conciencia de la responsabilidad que cada uno debe asumir frente al otro.
Nuestra naturaleza nos hace seres inquietos, compasivos y competitivos a la vez. Somos bondadosos y crueles, capaces de lo mejor y de lo peor (corruptia optimae pesssima, que decían los romanos), pero el miedo a nuestro ‘lado oscuro’ no nos puede hacer caer en la tentación de encontrar otros caminos más fáciles para avanzar. Es precisamente en esa lucha dialéctica entre progreso civilizatorio y regresión donde las normas morales –impulsadas por las experiencias más dañinas para la humanidad– han alcanzado su más alto grado de perfeccionamiento y concreción.
Si hubiéramos sido seres distintos, quizás no tendríamos la oportunidad de poder escuchar a Beethoven y a Brahms. Vuelvo a escuchar la ‘Canción del destino’ con particular atención al tercer movimiento con el fin de atisbar un futuro esperanzador para la humanidad. Quizás el mismo que vislumbró y nos legó Beethoven en su Novena sinfonía, particularmente en ese último movimiento en el que musicalizó el poema de Friedrich Schiller, la Oda a la alegría que hoy es el himno de la Unión Europea.












COMENTARIOS