Opinión
La otra precariedad
Que la vida no tenga sentido nunca fue un problema. Sin embargo, la tecnologización salvaje y los recursos de sustitución que nos hemos procurado no serán suficientes para digerir el sufrimiento al que se encaminan nuestras biografías.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
Aunque hablemos de cosas importantes, casi nunca nombramos lo que más importa. Llevamos años subrayando, y es justicia, la precariedad material a la que hemos condenado a nuestros jóvenes. Tan antiguo es el debate que quienes lo inauguraron hace tiempo que abandonaron aquella juventud que se dijo sin futuro. Y, pese a todo, la conversación persiste entre quienes se afanan, todavía, en resolver si su vida es mejor que la de la abuela, que tenía un piso en Aluche pero, a cambio, no tenía libertad ni lavadora cuando novia. Sea cual sea la respuesta, seguiremos igual de mal.
Al lado de la precariedad material coexiste otra precariedad forzosa, agravada por la orfandad del debate ausente, para la que aún no encontramos nombre. Podríamos referirla como una precariedad espiritual, pues ese título, espíritu, es el que clásicamente se le otorgó a la dimensión compleja e incompleta sobre la que se asienta la humanidad del animal humano. En ese espíritu cabe la terapia del alma (psyché), tarea con la que Platón definió a la filosofía, y sobre ese mismo espíritu, tantos siglos después, el bueno de Dilthey vino a ordenar el conjunto de ciencias solemnes que más nos atañen.
Al extravío existencial que marca nuestro tiempo debemos sumarle esta nueva fragilidad, precisamente porque el espíritu es lo que más debemos cuidar cuando todo lo demás falla. Aristóteles concibió la virtud como un recurso de última instancia para las biografías desdichadas y aunque no pudiéramos ser felices ante la desgracia superlativa, decía, la excelencia anímica y moral siempre podría servirnos de refugio. La custodia de nuestras íntimas fuentes de sentido es la mejor resistencia que podemos oponer a la hostilidad externa ya que, de algún modo, el espíritu no es lo opuesto a la materia, sino que es lo contrario del mundo.
«El consumismo hedonista nos parece hoy un feliz recuerdo y ya solo un idiota podría confiar en comprar cosas para procurarse placer alguno»
Hoy, al igual que siempre, todo ha cambiado. Estamos tan tristes que el capitalismo gozoso y salvaje de los tiempos de bonanza no es ya, ni tan siquiera, una utopía disponible. El consumismo hedonista del que hablaba Pasolini nos parece hoy un feliz recuerdo y ya solo un idiota podría confiar en comprar cosas para procurarse placer alguno. Lo material nos decepciona tanto que ahora nos ha dado por consumir experiencias, personas e ideas y esa horterada que algunos llaman autocuidado se ha convertido en una vulgar estrategia de supervivencia inverosímil.
Que la vida no tenga sentido nunca fue un problema. Sobre el absurdo o la ausencia de rumbo se compusieron versos, se construyeron catedrales y se imaginaron utopías y hasta revoluciones. La plasticidad de la humana naturaleza nos permitió convertirnos en casi cualquier cosa y movidos por el afán y el coraje de mejora decidimos llegar a ser algo mejor de lo que habíamos sido. Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros –o algo así dijo Sartre– pero esa ambición creadora requiere proteger lo más íntimo, frágil y valioso que tenemos.
«Sin espacios de quietud, de silencio o de lectura estaremos condenados a la gran desesperación»
Las fuentes tradicionales del sentido se expresaron, casi siempre, a través de categorías básicas que hoy parecen remotas. El bien, la verdad y la belleza; el cultivo de una vida buena; la construcción de un ideal humano sobre el que poder planificar el progreso o incluso la experiencia de silencio sin la cual todo habrá de condenarse a la urgente improvisación. Casi nada de eso existe ahora.
La tecnologización salvaje y los recursos de sustitución que nos hemos procurado no serán suficientes para digerir el sufrimiento al que se encaminan nuestras biografías. En este contexto, la subordinación de las humanidades, territorio en el que se vertebraba una tradición con la que poder negociar nuestros malestares, resulta casi criminal. Cuidar el espíritu es cuidar la palabra y la memoria, que vienen a ser lo mismo. Sin espacios de quietud, de silencio o de lectura estaremos condenados a la gran desesperación.
Todos los indicadores parecen certificar el surgimiento de un nuevo Mal du siècle, semejante en su terror al que asoló el siglo XIX. Es posible que este nuevo dolor del mundo sea el de siempre, aunque no creo que en esta ocasión vayamos a ser capaces de hacerle frente desnudamente armados con digitalización y resiliencia. Y ese es el pacto engañoso que le propone Europa a nuestros jóvenes a través de esos celebrados fondos que son materia sin espíritu. Y lo lamento. Porque Nietzsche escribió El ocaso de los ídolos, pero en ese declinar solemne había hasta una cierta gravedad. Los ínfimos ídolos actuales ni siquiera periclitan porque son tan superfluos, tan etéreos y tan banales que ni siquiera podrán caer. Y porque para caer, ahora, ya estamos todos nosotros.



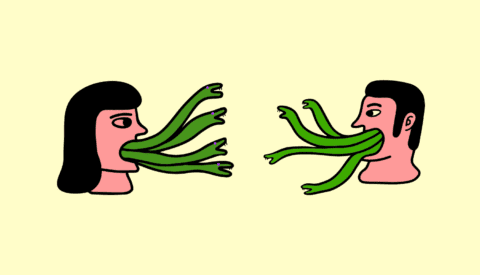
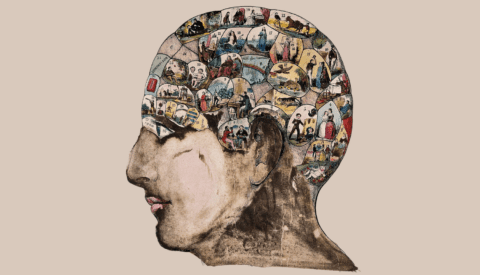




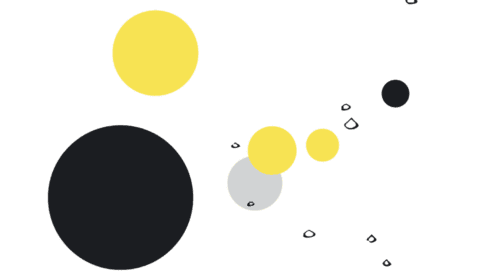

COMENTARIOS