El (eterno) sueño de la inmortalidad
La ciencia, de la que nos fiamos casi con los ojos cerrados, aún no ha sido capaz de garantizarnos esa aspirada eternidad. Tampoco la religión, que tan solo puede aspirar a responder qué puede haber más allá. ¿Dónde encontramos, entonces, el último cartucho para evitar morir?
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2022

Artículo
Si algo sabe el ser humano con certeza es que va a morir. Incluso el reconocido científico y divulgador Eduardo Punset, quien había dicho en varias ocasiones –humor mediante– que «no estaba demostrado que fuera a morir», terminó falleciendo. Y él, un hombre más preocupado por la vida terrenal que por lo de «el más allá» del umbral de la muerte, ya ha habrá podido descubrir si realmente hay algo más después del frenazo orgánico de nuestro cuerpo.
Al punto y final de su recorrido vital, un creyente esperará que su alma se reencarne (con suerte en un cuerpo mejor) o se sitúe ante las puertas del paraíso eterno, abiertas de par en par. Por lo contrario, un ateo morirá creyendo que le aguarda la nada. Sin embargo, a pesar de que estas dos versiones sobre la polémica e irresuelta cuestión de la muerte parecen totalmente antagónicas, en realidad están unidas por un concepto etéreo que cabe en una de las palabras más cortas del diccionario: la fe, la seguridad de que nuestros credos –que nunca han sido demostrados empíricamente– son verdad.
La inmortalidad, un ‘motif’ recurrente en la literatura
La todopoderosa ciencia de la que nos fiamos casi con los ojos cerrados (negacionistas y conspiranoicos aparte) todavía no ha sido capaz de garantizarnos esa tan aspirada eternidad. Los avances en la medicina han sido vitales para que la esperanza de vida del mundo occidental se haya elevado hasta rondar los 80 y 90 años; y, de hecho, un equipo de científicos de la Universidad de Georgia encontró las primeras claves genéticas del envejecimiento. Pero por ahora, la cruda realidad es que el sueño de una vida infinita es tan solo real en los mundos creados por la literatura o el cine, y se nos presenta en forma de elfos de orejas picudas o vampiros relucientes. En ellos, y otros, se refleja nuestro deseo nunca cumplido.
La cruda realidad, de momento, es que el sueño de una vida infinita es tan solo posible en los mundos creados por la literatura y el cine
Así que mientras esperamos a que los sabios puedan finalmente encontrar alguna respuesta para arrancar la mortalidad de nuestros cuerpos, la religión y un sinnúmero de movimientos espirituales se ha preocupado de ofrecer un consuelo, aplicar un bálsamo sobre las heridas que causan el miedo y el sufrimiento. No solo para apaciguar el sufrimiento físico, a menudo silenciado efectivamente con sobredosis de medicación, sino el espiritual, el del alma. El temor a perder la propia existencia, a perder a un ser querido, a perderse en el dolor que causa la añoranza de alguien que no volverá.
Abandonados por la ciencia, que no parece tener solución para nuestro problema (la muerte), y por la religión, que tan solo puede aspirar a responder nuestra pregunta (¿hay algo más allá?), a los mortales que anhelamos la persistencia en esta Tierra nos queda un solo recurso, usar el último cartucho para la inmortalidad: la trascendencia.
Un libro, un árbol, un hijo
¿Qué es la trascendencia sino una extensión a nuestro tiempo limitado en la tierra? Una huella profunda como la que dejaron los dinosaurios de Skye o las pinturas de nuestros antepasados en las paredes de Altamira, un concepto que reposa en tres pilares culturalmente aceptados.
Un árbol, para pagar la deuda que tenemos con nuestro mundo, con un planeta que se da generosamente y se vacía de recursos para hacer que nuestra estancia en él sea más sosegada. Un libro, para los soñadores que se atreven a vivir más de una vida a la vez, o para que los eruditos tengan un gigante sobre el cual poder subirse a hombros. Y un hijo: el amor. El acto valiente de dar la vida a los demás y regalar un tiempo que nos pertenece para ayudar a convertir este mundo en un lugar mejor.
Quizá así seremos afortunados y nuestro legado, aún invisible, perdure milenios después de nuestra muerte.
Si nuestras vidas tienen un sentido es porque tienen un final. Una única meta que compartimos todos y cada uno de nosotros, sea cual sea nuestra procedencia. Y mientras caminamos –algunos por asfaltadas y cómodas (pero aburridas) autopistas, otros por angostos senderos de montaña heridos a cárcavas– tenemos una oportunidad única que no podemos desperdiciar, un solo carrete para saturar con fotografías, una sola vida para disfrutar. Memento vivire.



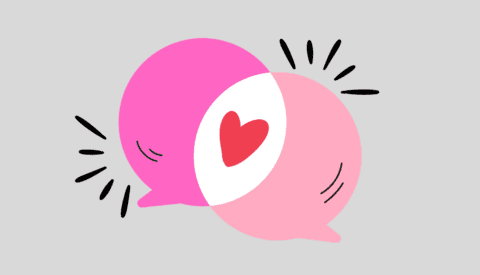







COMENTARIOS