‘No me tapes el sol. Cómo ser un cínico de los buenos’
Helenismo líquido
Nuestra época carece de brújulas: es un tiempo de confusión y desconcierto. Es por ello que Eduardo Infante propone comprenderla a partir de los principales rasgos del helenismo en ‘No me tapes el sol. Cómo ser un cínico de los buenos’ (Ariel).
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2021

Artículo
El cinismo nació durante el helenismo, una época que en esencia no se diferencia mucho de la nuestra. Aquellos hombres comparten con nosotros una misma sensación de hastío y desconcierto con una sociedad en tránsito hacia un destino incierto. Este fue un tiempo en el que las sólidas certezas que daban basamento al viejo mundo comenzaron a licuarse, generando con ello una percepción compartida de inestabilidad, caída y derrota. El helenismo supuso para los griegos el doloroso fracaso de un sueño: el de la polis como lugar público donde el individuo podía alcanzar la perfección y la felicidad. Autonomía y plenitud se diluyeron entre los dedos del hombre griego mientras observaba atónito cómo su democracia devenía en autoritarismo. El cinismo fue la reacción valiente de aquellos que no se dejaron vencer por las circunstancias y que entendieron que tanto la libertad como la felicidad son, en último término, una responsabilidad personal.
Los hombres del helenismo comparten con nosotros una misma sensación de hastío y desconcierto con una sociedad hacia un destino incierto
Helenismo –o helenización– significa, simplemente, «hablar griego» o «comportarse como los griegos». El término es un neologismo creado por la historiografía contemporánea. Fue acuñado por el historiador alemán Johann Gustav Droysen en el siglo XIX para aludir al fenómeno de difusión de la civilización helénica más allá del mar Egeo, así como a la fusión cultural entre Oriente y Grecia, impulsada por Alejandro Magno. Este mundo llegó a su ocaso en la contienda naval de Accio (ocurrida en el año 30 a. C.), en la que se enfrentaron la flota de Cayo Julio César Octaviano –futuro Augusto– y la de Marco Antonio y su amada Cleopatra, última gobernante de la dinastía ptolemaica, fundada por Ptolomeo I Sóter, uno de los tres generales que se repartieron el imperio legado por Alejandro Magno. Como observó agudamente el filósofo francés Blaise Pascal: «Si la nariz de Cleopatra hubiera sido más corta, la historia del mundo habría sido diferente». Un insignificante azar siempre puede cambiar el curso de los acontecimientos. Lo cierto es que la desaparición de la nariz de la reina egipcia supuso el final definitivo del último de los reinos helenísticos que quedaba en pie. Tras la contienda, Egipto perdió su soberanía y se convirtió en provincia del nuevo imperio romano.
La expedición que realizaron los ejércitos de Alejandro desde el 334 al 323 a. C. generó una crisis radical en la sociedad griega: marcó el derrumbe definitivo del mundo clásico y el inicio de un nuevo periodo caracterizado por la inestabilidad y la incertidumbre. Se desvaneció el sueño de crear un imperio universal que tuviese a lo griego como elemento civilizador. Según Plutarco, cuando Alejandro se estaba muriendo, respondió a la pregunta «¿A quién pretendes legar el imperio?» con la siguiente sentencia: «Al más digno (aristos)». La escena da buena cuenta de los futuros enfrentamientos entre sus tres generales más queridos, que al final decidieron repartirse así su imperio: para el primero, los reinos de Macedonia y Grecia; para el segundo, los reinos de Asia Menor, Siria, Mesopotamia y el antiguo Imperio persa; para el tercero, el reino de Egipto. Sus generales abandonaron el proyecto cosmopolita y se enzarzaron en una sucesión interminable de guerras y luchas de poder. Estas nuevas instituciones políticas eran débiles, inestables e incapaces de asumir la tarea de construir una «sociedad buena». Las ciudades perdieron su autonomía, y aunque las constituciones reconociesen formalmente su ciudadanía, el ejercicio del poder convertía al ciudadano en un siervo.
Más que una lengua, una religión o una cultura común, lo que daba identidad al griego era formar parte de una comunidad de hombres libres
La polis, el modelo de ciudad-estado como comunidad perfecta en la que los individuos pueden alcanzar su plenitud, se fue resquebrajando hasta derrumbarse. Los ciudadanos perdieron de facto la capacidad de gobernarse a sí mismos, primero a manos de los nuevos monarcas y posteriormente cuando Grecia pasó a engrosar la lista de provincias del Imperio romano. Se generalizó una sensación de abatimiento entre la población. La utopía política había muerto. La libertad y la autonomía parecían ser ya tan solo la lejana reminiscencia de un paraíso perdido.
Una muerte temprana
La pérdida del autogobierno devino en una crisis de identidad. Más que una lengua, una religión o una cultura común, lo que daba identidad al griego era formar parte de una comunidad de hombres libres. La democracia era lo que le distinguía del bárbaro. Mientras el resto de los pueblos eran siervos de un solo hombre por su incapacidad para pronunciar una sílaba –esto es, «no»–, el griego se sentía orgulloso de ser un ciudadano que, junto a sus vecinos, determinaba las normas con las que alcanzar el bien común.
Con las nuevas monarquías, su vida pasaba a estar en manos de un poder superior, arbitrario y fortuito. Se popularizó el culto a la diosa Tyche o Fortuna, una divinidad cruel, caprichosa e imprevisible que juega con nuestras existencias, encarnación de las circunstancias que no podemos gobernar. Aquellos hombres convivían con la sensación de no tener el control sobre su destino y de que todo futuro, incluso el más cercano, era incierto. La comunidad se deshilachó, aumentaron las desigualdades y se asistió a un divorcio entre ética y política. Ambas disciplinas habían estado fuertemente imbricadas en el mundo griego por compartir un mismo objetivo: la felicidad. La ética se ocupaba de la vida buena y la política, de la sociedad buena. La primera debía someterse a la segunda, es decir, los proyectos personales debían estar condicionados a los proyectos comunitarios, porque para un griego, una vida plena solo puede disfrutarse en una ciudad buena. Pero esta idea de que el individuo solo puede alcanzar la felicidad integrándose dentro de la comunidad cívica sufrió el escepticismo del griego que le tocó vivir el hundimiento de la polis. Los nuevos estados se desentendieron del bienestar de sus ciudadanos. El nuevo individuo ya no esperaba que la política le hiciese feliz, porque entendió que construirse una vida buena es una responsabilidad individual. Si Aristóteles afirmaba que vivir al margen de la política era solo posible para las bestias y para los dioses, los nuevos tiempos –también los de ahora– obligan al individualismo.
El helenismo fue una época como la nuestra: de desarraigo, pérdida de autonomía, desencanto, incertidumbre, transitoriedad y precariedad
Este escepticismo político tuvo su reflejo en los escenarios de los teatros griegos. La comedia clásica poseía una función social: la de representar historias que hiciesen reflexionar a los ciudadanos sobre los males que hacen peligrar a la polis. La función de la comedia era criticar todo aquello que perjudica a la comunidad de ciudadanos: la crispación, el egoísmo individualista, la corrupción o la traición, y señalar con el dedo a los culpables. Las diferentes piezas teatrales llevaban a escena los grandes problemas del momento, como la guerra, la justicia o la educación, con la intención de que los ciudadanos hubiesen reflexionado previamente sobre ellos antes de reunirse en la asamblea para encontrar soluciones a través del diálogo.
Esto también cambió en la época helenística. La comedia nueva, como las actuales plataformas de contenidos audiovisuales, perdió la función de crítica política para centrarse en el puro entretenimiento. En los teatros de las nuevas monarquías dejaron de tratarse temas políticos. Nadie se atrevió a señalar con el dedo y a cuestionar a los que detentan el poder. Las circunstancias cambiaron: el súbdito perdió el derecho de discernir sobre las políticas que deben gobernar a la comunidad. Las decisiones que afectan a todos se tomaron a partir de entonces desde el palacio, un lugar casi tan alejado del ágora como nuestros actuales mercados financieros.
El helenismo fue una época como la nuestra: de crisis, desarraigo, hundimiento, derrumbe, decepción, pérdida de autonomía, escepticismo, desencanto, desilusión, frustración, inestabilidad, fluctuación, incertidumbre, transitoriedad, precariedad… En definitiva, un tiempo en el que todo lo que hasta ahora era sólido empezó a descomponerse. El mundo que vivieron los pensadores cínicos no dista mucho en esencia del que nos ha tocado a nosotros y que describió de manera brillante Zygmunt Bauman en Modernidad líquida. Hoy, al igual que en la época helenística, el ágora ha quedado desierta. Ese lugar donde se buscan, se dialogan y se negocian soluciones públicas para los problemas privados ha quedado vacío. También el hombre de hoy ha ido perdiendo autonomía y derechos de manera progresiva y sistemática; su condición de ciudadano ya apenas lo protege frente a un poder cada vez más ajeno, distante e incontrolable. Aunque nuestras diferentes constituciones afirmen que somos ciudadanos libres, el hecho es que todos vivimos con la sensación de que cada día es más difícil tomar las riendas de nuestro destino y elegir aquello que verdaderamente deseamos hacer.
El fracaso de las democracias modernas es muy semejante al de las polis griegas. Nuestra era nació impulsada por un programa emancipador que pretendía devolvernos la libertad perdida. Los parlamentos reavivaron el autogobierno de las antiguas asambleas griegas. Las constituciones de nuevo cuño protegieron los derechos de todos los individuos, reconstruyeron la comunidad y diseñaron un programa para edificar una «sociedad buena». La razón se fue abriendo camino entre la superstición y el dogmatismo, y su florecimiento dio como fruto el progreso social y económico. Pero nuestro tiempo ya es otro y, tal como describe Bauman, asistimos al colapso gradual y a la lenta decadencia de la ilusión de la modernidad. Hoy nos levantamos conscientes de que, por mucho que nos esforcemos, jamás podremos construir la sociedad buena y justa que los hombres de otros tiempos soñaron.
La precariedad, la transitoriedad y la inestabilidad son símbolos de nuestro tiempo
Al igual que ocurrió durante el helenismo, la felicidad ha quedado reducida a una responsabilidad individual. Cada cual debe decidir el modelo de existencia y los valores por los que regirse. Si no es capaz de tomar una decisión, el mercado ofrece una amplia variedad para consumir. Ya nadie espera que la comunidad le solucione los problemas, porque «nuestros problemas» han dejado de ser «nuestros» para convertirse en «tus problemas» y, por tanto, deben ser resueltos individualmente. Los proyectos comunitarios que sumaban a los individuos han muerto. Podemos estar juntos, pero no unidos. El interés general ha quedado reducido a un agregado de egoísmos y el bien común ha sido sustituido por la voluntad de la mayoría, una de las múltiples formas que tiene la tiranía.
En ambas épocas, la helenística y la nuestra, la pérdida de marcos de referencia genera en el individuo la sensación de que todo se mueve y se desplaza, de que nada es seguro. Y cuando el futuro se vuelve impreciso no parece sensato sacrificar el interés individual por un proyecto común. La precariedad, la transitoriedad, la inestabilidad, la incertidumbre, la desprotección y la inseguridad son símbolos de nuestro tiempo. La antigua diosa Fortuna vuelve a gobernar nuestras vidas.
Las polis griegas quedaron sometidas primero a la voluntad de los nuevos monarcas y luego al poder de Roma, como nuestros parlamentos están subyugados a la tiranía de los mercados financieros. Asistimos a una disolución de los vínculos cívicos y a una crisis de valores muy similar a la acaecida en tiempos del cinismo. Al igual que entonces, los ideales políticos, éticos y religiosos se resquebrajan y vuelve a surgir una población desesperanzada, sumisa, obediente, callada, incapaz de organizarse y de oponer resistencia, derrotada, desarticulada, dúctil, maleable y manejable. En un mundo así, la filosofía cínica vuelve a ser un referente y una guía de existencia. El cinismo puede hoy curarnos, como ya lo hizo antes, de la insensatez y del debilitamiento moral, ayudarnos a recuperar la libertad y la fuerza de voluntad –arrebatada, perdida–, y permitirnos vivir serenos en mitad de un mundo que naufraga. Ser un buen cínico, tanto antes como ahora, exige negarse a hacer de la existencia un producto estandarizado por el mercado y tener el coraje de hacer de la vida una obra de arte: dotar a cada acción, por cotidiana que esta sea, de un máximo de autonomía, originalidad y autenticidad. En un mundo de súbditos, un cínico se levanta libre, autárquico y plenamente feliz.
Este es un fragmento de ‘No me tapes el sol. Cómo ser un cínico de los buenos‘ (Ariel), por Eduardo Infante.


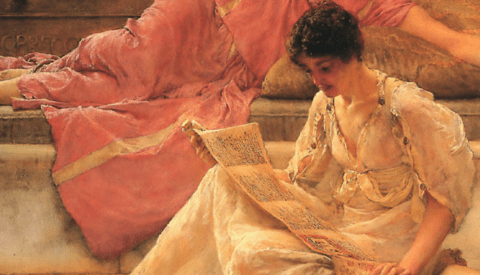







COMENTARIOS