Ciudades hambrientas
En ‘Ciudades hambrientas: Cómo el alimento modela nuestras vidas’ (Capitán Swing), Carolyn Steel desvela la vasta y minuciosa maquinaria global que ha logrado dominar al mundo natural y perfilado las ciudades modernas para garantizar que las estanterías de los supermercados siempre estén llenas.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2021

Artículo
En la industria alimentaria moderna, los pequeños productores, los pequeños proveedores y los pequeños comerciantes tienen el mismo problema. Son reliquias de un tiempo pasado. Las ciudades antiguas eran alimentadas por miles de individuos; un exceso, si se quiere, de personas que, como Peter Clarke, o bien comercializaban ellos mismos la producción, o bien la ofrecían a proveedores para que la vendieran por ellos. El suministro de alimento tenía una importancia tan vital para las ciudades que la mayoría de ellas disponía de una legislación para impedir que alguien se hiciera con un monopolio, ya fuera porque obtuviera una cuota de mercado demasiado amplia para algún alimento o porque gestionara más de una de las fases de la cadena alimentaria. En el París prerrevolucionario, los panaderos tenían prohibido moler su propio grano y los molineros cocer pan.
Nada podría alejarse más de la forma en que se alimenta hoy día a las ciudades. La mayoría del alimento que ingerimos está producido y distribuido por inmensos conglomerados que el científico social estadounidense Bill Hefferman ha calificado como «gigantes de la alimentación», «empresas que controlan el sistema alimentario desde los genes hasta las estanterías del supermercado». Las empresas alimentarias modernas no solo operan en una fase de la cadena de abastecimiento; extienden sus operaciones a lo largo de toda la cadena alimentaria utilizando fusiones y adquisiciones empresariales para alcanzar la denominada «integración vertical» dentro del sistema de abastecimiento (eso mismo que las leyes parisinas del siglo XVIII pretendían impedir). Quizá no haya oído usted antes hablar de los «gigantes de la alimentación», pero seguramente será consciente de cuál es su producto final: los supermercados. Las empresas estadounidenses de procesamiento de alimentos inventaron los supermercados a principios del siglo xx para tratar de vender su gran volumen de productos de larga duración al coste más rentable posible. Los supermercados han evolucionado mucho en sus ochenta años de historia: los primeros eran naves con forma de caja construidas en las afueras de la ciudad –para que los camiones de suministro pudieran acceder con facilidad– llenas de hileras de productos etiquetados y rodeadas de aparcamientos de gran capacidad. Entonces, igual que ahora, su principal objetivo no era fascinar a la gente, sino transferir alimento industrial con la mayor eficiencia posible desde la fábrica hasta el consumidor. Demostraron tener mas éxito incluso que el que sus propios inventores habían soñado.
«Los supermercados y los sistemas de alimentos industriales que los abastecen son indispensables desde hace casi un siglo»
El predominio de los supermercados en el comercio de comestibles en Gran Bretaña ocupó las portadas de los periódicos por primera vez en 2004, cuando los beneficios de Tesco alcanzaron la cota de los 2.000 millones de libras esterlinas, pero, en realidad, la noticia no debería haber causado tanta sorpresa. Los supermercados y los sistemas de alimentos industriales que los abastecen llevan haciéndose indispensables para nosotros desde hace casi un siglo. Solo es ahora, cuando han alcanzado su objetivo, que empezamos a preocuparnos por las consecuencias. En el año 2006, un informe de una comisión parlamentaria compuesta por todos los partidos y titulado «High Street Britain 2015» afirmaba que «existe la creencia generalizada […] de que en el año 2015 muchas tiendas pequeñas de todo el Reino Unido habrán cesado la actividad y que muy pocos negocios independientes ocuparán su lugar. Esta desaparición, resultado en buena medida de un entorno comercial profundamente desequilibrado, deteriorará el Reino Unido desde el punto de vista social, económico y medioambiental». A continuación, el informe recomendaba instaurar «una moratoria sobre futuras fusiones y adquisiciones empresariales hasta que el Gobierno haya presentado propuestas que garanticen la diversidad y la vitalidad del sector minorista». También podría haber dicho: «Cierren la puerta del establo, ahora que el caballo se ha escapado desbocado, y empiecen a buscarlo».
La desaparición de los comercios de alimentación independientes en Gran Bretaña ha llamado la atención pública sobre el estado del comercio de comestibles, pero se trata solo de la punta visible de un iceberg descomunal. Tal vez no nos guste la adquisición de nuestro sector minorista por parte de las grandes empresas, pero nos encanta poder comprar salmón fresco o lasaña precocinada a las once en punto de la noche los siete días de la semana en un Tesco Metro o en un Sainsbury’s local. Se ajusta a nuestro estilo de vida moderno. Los procesos que lo hacen posible –capaces de hacer aparecer un salmón de un lago escocés, limpiarlo, envasarlo y enviarlo para que llegue en perfecto estado al mismo tiempo que una lasaña de un origen completamente diferente– son casi milagrosos. Lo que distingue a los supermercados es la capacidad de hacerlo de forma barata y fiable, una semana sí y otra también, en plena noche y cuando no es temporada. Su verdadero poder no reside en haberse apropiado del sector minorista, sino en el control que tienen de la cadena de abastecimiento alimentario. Ese caballo concreto se desbocó hace mucho tiempo.
Estamos tan unidos a la idea de disponibilidad de prácticamente todo durante todo el año –lo que la periodista alimentaria Joanna Blythman denomina «veraneo global permanente»– que solemos olvidar el monumental esfuerzo que comporta. La logística ya sería bastante sobrecogedora si estuviéramos hablando de pelotas de tenis. Dado que se trata de comida, resulta alucinante. La comida no es la típica cosa que a uno se le ocurriría espontáneamente transportar a través de largas distancias. Es orgánica en el anticuado sentido de la palabra, lo que significa que se echa a perder con mucha rapidez a menos que esté sometida a algún tipo de proceso de conservación, ya sea a través de desecar, salar, ahumar, enlatar, embotellar, congelar, gasificar o irradiar. Estos procesos tienen a veces su utilidad –el champán, el queso, el beicon o los arenques poseen mejor sabor gracias a ellos–, pero en un mundo ideal nadie salaría la comida ni la sometería a un torbellino de gas simplemente para conservarla: tras haber recolectado el fruto o haber matado al animal, lo cocinaría si fuese necesario y se lo llevaría a la boca, que, dejando al margen alguna que otra costumbre aislada, es como las comunidades rurales han comido durante siglos. Pero obtener comida en las ciudades es otra cosa muy distinta. Aparte de su tendencia a estropearse, la comida es estacional; susceptible de aplastarse y magullarse; impredecible; irregular… Y la lista continúa. El éxito de la industria alimentaria moderna reside en su capacidad no solo de abastecernos de cantidades de comida hasta hace poco inimaginables, sino de entregárnosla en buen estado o, al menos, en estado comestible. La mayor parte de ella no sabe tan bien como podría haber sabido recién recogida directamente de la tierra, pero la mayoría de nosotros raras veces comemos alimentos realmente frescos, así que hemos olvidado cuál se supone que debería ser su sabor.
«Tal vez no nos guste la adquisición del sector minorista por parte de las grandes empresas, pero nos encanta poder comprar salmón fresco o lasaña precocinada»
Una de las maneras que tienen los supermercados para conseguir mantenernos abastecidos de alimentos frescos es estirar el concepto de «fresco». El cordero de Nueva Zelanda, por ejemplo, solía enviarse a Gran Bretaña congelado, pero ahora se envía «helado», sellado en contenedores a -1 ºC llenos de gas (un gas inerte como el argón) para matar las bacterias. De esta forma, el cordero se puede mantener «fresco» 90 días después de haber sido sacrificado, aunque pierde su «frescura» con bastante rapidez una vez que se abren los contenedores. La necesidad de mantener el cordero a una temperatura precisa crea lo que se denomina «cadena del frío», que a su vez está modificando la manera de transportar los alimentos. Los grandes buques refrigerados de antes están siendo sustituidos por barcos equipados con conectores y compartimentos individuales en los que, como si se tratara de los pacientes de una unidad de cuidados intensivos, se colocan los contenedores cada uno con su gráfica, en la que se registra su travesía y el historial de su temperatura durante el viaje. Cualquier variación de esta última hace que la totalidad del cargamento deba ser destruida. Una vez que los barcos llegan al puerto (que, en el caso de la comida destinada a Gran Bretaña, suele ser el de Rotterdam), los contenedores son enchufados a unos muelles hasta que son trasladados al otro lado del canal en transbordador. La mayor parte de la comida que entra en el Reino Unido realizará varios viajes más antes de acabar en su destino final. Un informe reciente del DEFRA estimaba que en el año 2002 los alimentos británicos recorrían 30.000 millones de kilómetros en diferentes vehículos; diez veces más que una década antes y la distancia equivalente a dar la vuelta al planeta 750.000 veces.
Para hacerse una idea del aspecto que estos coches de choque alimentarios internacionales tienen en realidad, recomiendo vivamente abandonar la M1 en la Salida 18 e ignorar las señales que indican el camino a Crick. No tengo nada contra Crick: es una pequeña ciudad con una calle principal pulcra, un par de pubs decentes y un SPAR decididamente anticuado. Pero el atractivo real de la Salida 18 reside en el otro lado de la carretera. Allí, a solo un par de rotondas de las comodidades de Crick, uno se encuentra con el auténtico paisaje del abastecimiento alimentario moderno. Y se trata de un paisaje bastante estrambótico. La «otra» Crick consiste en lo que se podría describir como una serie de monumentales y estruendosas naves industriales: unas cajas inmensas revestidas de estaño blanquecino agrietado, tan anodinas que solo las docenas de camiones que abarrotan sus muelles de carga como cochinillos ante el vientre de una monstruosa cerda dan una idea de su auténtica dimensión. Estos edificios podrían engullir alegremente aviones Jumbo, pero lo que en realidad manipulan en Crick son los cereales, los huevos y la leche que usted y yo vamos a tomar en el desayuno de mañana, además de unas 20.000 líneas de productos diferentes, en una actividad de distribución internacional cronometrada con una minuciosidad tan sofisticada como insulsas resultan esas naves industriales para quien las observa.
Crick es un núcleo alimentario nacional: uno de los aproximadamente 70 emplazamientos similares que hay a lo largo y ancho del país y que en total gestionan el descomunal volumen de nuestros suministros alimentarios. Las naves industriales a escala aeroportuaria son centros de distribución regional (RDC, Regional Distribution Centers): unos almacenes enormes que funcionan 24 horas al día y reciben millares de palés de alimentos y demás artículos de camiones de abastecimiento «de subida», ordenándolos en remesas que deben llevar otros camiones «de bajada» rumbo a los supermercados. Los palés son manipulados por grupos de montacargas y «recolectores» (hombres con carretillas eléctricas) en una carrera incesante contra el reloj. Los camiones de abastecimiento de alimentos frescos tienen programada su llegada en tramos de media hora con el objetivo de «embarcar y desembarcar» sus artículos directamente en los vehículos de reparto. Cada vez más, la comida viaja a través de «centros de consolidación» especializados con el fin de optimizar el proceso. Este conjunto de dispositivos se dispara cada vez que usted o yo adquirimos algo en un supermercado, puesto que el código de barras del artículo, al pasar por la caja, envía una orden automática a través del control remoto de datos para garantizar que su reemplazo llegará justo a tiempo a las estanterías al día siguiente. El código de barras también permite a los supermercados realizar un seguimiento y control de sus artículos, pues les indica cuándo y dónde se compran, y, en el caso de que los clientes utilicen tarjetas de fidelización, quiénes los compran.
Como las cadenas de supermercados no disponen de almacenes suficientemente grandes en sus establecimientos, la carga de mantener las estanterías repletas se desplaza un escalón más arriba de la cadena alimentaria, a sus proveedores, lo cual no es una tarea fácil, según Fred Duncan, director de Grampian Foods, uno de los mayores productores de carne del país. «Un cliente puede pedir un centenar o un millar de envases de carne fresca –dice– y, a continuación, llamar el lunes por la mañana y decir que quiere duplicar el pedido de la tarde. Tratamos frenéticamente de satisfacerlos, y ellos nos penalizan una barbaridad si no lo hacemos».
Este es un fragmento de ‘Ciudades hambrientas: Cómo el alimento modela nuestras vidas‘ (Capitán Swing), por Carolyn Steel.




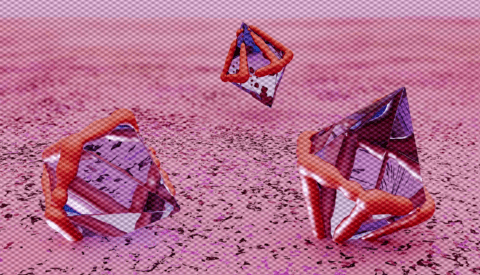





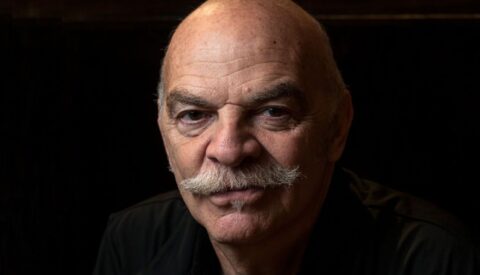

COMENTARIOS