La alargada sombra del nacionalismo
El resurgimiento de los nacionalismos –si alguna vez se fueron– nos devuelve a la memoria los episodios más oscuros del siglo XX y sus funestas consecuencias. ¿En qué medida debilitan las democracias? ¿Cómo actúa la globalización en la definición de los Estados? ¿Qué papel juega Europa a la hora de resignificar los valores ilustrados? Muchos interrogantes y una certeza: las identidades, como decía Maalouf, son múltiples. Siempre lo han sido. Lo demás es fantasía… o fanatismo.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2020

Artículo
La complejidad de nuestro tiempo ha convertido en rudimentaria aquella máxima atribuida al filósofo español George Santayana que más tarde se apropiarían estadistas de la talla de Winston Churchill: «Quien olvida su historia está condenado a repetirla». Sin desdeñar la siempre oportuna advertencia, lo cierto es que la historia nunca se repite exactamente, sino con máscaras distintas, como apuntaba Javier Cercas en una reciente columna en El País Semanal, en un intento de alejar al lector del razonamiento simplón y del tentador recurso de la equiparación: «No es lo mismo el nacionalpopulismo de ahora que el totalitarismo de los años treinta, aunque ambos broten de circunstancias históricas paralelas». Esto es, la crisis económica de 1929, de una parte, y la crisis de 2008, de la otra, a la que hoy se suma el terremoto provocado por el coronavirus, que deja el terreno fértil a toda clase de populismos y extremismos.
Los métodos, además, han cambiado, y el nacionalpopulista moderno –entiéndase moderno como sinónimo de coetáneo– no contempla el uso de la violencia. Ahora bien, y aquí el meollo, el objetivo sigue siendo el mismo que el de sus predecesores, «la destrucción de la democracia», como recalca Cercas. Aunque en nombre de la democracia justifique, paradójicamente, su hazaña política. «Ha aprendido que es mucho más eficaz defenderla en teoría y atacarla en la práctica, socavándola desde dentro, destruyendo sus instituciones y sus mecanismos», sostiene el escritor, que concluye definiendo al nacionalpopulismo actual «como un totalitarismo al que su fracaso histórico ha vuelto mucho más inteligente y más sutil (y, por tanto, más peligroso)».
Partir de este análisis facilita la comprensión de un fenómeno tan espinoso como el resurgimiento de los nacionalismos excluyentes. O, en otras palabras, nos permite entender mejor aquellas declaraciones de un triunfante Nigel Farage tras su último pleno en la Eurocámara, después de más de veinte años en el escaño: «Es muy curioso que, ahora que me voy, llegue Puigdemont», comentaba en tono irónico a los periodistas.
Nacionalismo: una nueva religión
Antes de continuar atravesando terrenos fangosos, conviene preguntarse si, acaso, el nacionalismo es incompatible con la democracia. El historiador José Álvarez Junco responde con contundencia: «en absoluto». Al menos, en el plano teórico: «El nacionalismo es compatible con muchas cosas, muchas de ellas contradictorias. No solo es compatible con la democracia, sino que, en cierto modo, es necesario para ella en la medida en que permite definir la nación como comunidad política: antes de redactar una constitución para Francia, tendré que saber quiénes son los franceses y dónde está situada Francia», argumenta. Pero, a la vez, los nacionalismos son también perfectamente compatibles con las dictaduras –«no hay duda alguna de que Hitler y Franco eran nacionalistas», matiza–. Igual que también es compatible con la modernización y con el tradicionalismo.
El politólogo Manuel Arias Maldonado traza una línea temporal que da cuenta de cómo lo que entendemos por nacionalismo ha ido cambiando a lo largo de los últimos siglos. «Desde finales del XVIII, con la Revolución francesa, se produce una especie de matrimonio de conveniencia entre los nacionalismos de primera hora y la lucha contra el Antiguo Régimen, los imperios y la dominación extranjera. El nacionalismo parece entonces algo liberador. Claro que es un movimiento que enfatiza valores ilustrados», contextualiza. El nacionalismo vino a ser, a partir de entonces, «una suerte de religión de sustitución», en un momento en el que la religión en sentido propio había perdido fuerza.
Esa historia de feliz conjunción entre el nacionalismo y el liberalismo empieza a oscurecerse, sin embargo, con el auge de los nacionalismos excluyentes, la Primera Guerra Mundial, las persecuciones étnicas y la Segunda Guerra Mundial. «Es a partir de ahí cuando se da un grito de alarma ante esos excesos y empieza a descreerse que el nacionalismo pueda o deba ser la fundamentación del orden político», continúa Arias Maldonado. Va más allá: «La Unión Europea es hija de eso».
Las impotencias del Estado-Nación
La dimensión global del mundo, hoy sin duda el sello distintivo del siglo XXI, ha generado una sensación de pérdida tanto de identidad, a raíz de la apertura de fronteras, como de soberanía económica. «Todo eso genera una serie de fragmentaciones dentro de las naciones y alimenta, en gran medida, fuertes reacciones nacionalistas», señala el filósofo Sami Naïr, que separa este fenómeno de otros movimientos contemporáneos, como el caso de Israel-Palestina o de algunos países de África y Asia, que reivindican una serie de derechos ante una situación de dominación.
Joaquín Almunia: «La racionalidad siempre fue un factor de progreso. También tiene que serlo al hablar de globalización en el siglo XXI»
Si bien la globalización, en su cara más amable, ha permitido romper las barreras de la comunicación, la expansión de las tecnologías y un intercambio cultural jamás visto, también ha generado un aumento de las desigualdades –económicas, sociales y territoriales– dentro de los países, dejando a algunos grupos descolgados del proceso globalizador.
«Ser un defensor de la globalización no implica ser un defensor ciego de ella», sostiene Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea, que hace una llamada a la razón: «La racionalidad fue un factor de progreso en el siglo XVIII, en el XIX en la lucha contra los nacionalismos y en el siglo XX frente a los totalitarismos, los fascismos y las dictaduras. También tiene que serlo en el siglo XXI al hablar de globalización, que a los nacionalistas mas acérrimos no les gusta». La defensa de los espacios locales y regionales, apunta el economista, no debe suponer negarse a la apertura de fronteras, entre otras cosas, porque la dimensión de muchos de los grandes desafíos de este siglo es global. «El cambio climático o las pandemias son retos que escapan claramente al territorio donde uno ha nacido, se ha criado o se ha educado», recuerda.
En este sentido, «apostar por un proyecto de integración europea supranacional va mucho más con el signo de los tiempos que tratar de aferrarse a la nostalgia de un Estado-nación que ya no puede tener la viabilidad que tuvo en el pasado», defiende Almunia, que considera un paso «extraordinariamente importante» la aprobación del Plan Europeo para la Recuperación en la persecución de este objetivo.
Europa, en busca de sí misma
Sami Naïr va más allá y escarba en las raíces del propio proyecto europeo. «El problema central, sobre el que no hay reflexiones ni filosóficas ni políticas, es qué es lo que estamos construyendo en Europa hoy. ¿Una nación? ¿Una federación de naciones? ¿Una confederación? ¿Algo sui generis, una fórmula no conocida en la historia?», se pregunta. «Europa no existe más allá de la moneda única. No tiene política exterior, ni de defensa ni ejército: solo tiene el magisterio del verbo. Debemos ponernos de acuerdo para saber de una vez qué Europa queremos».
Frente a los movimientos nacionalistas y populistas, Naïr aboga por mantener firme la defensa de los derechos humanos, del universalismo y de la paz. «Si los extremismos son racistas, hay que luchar contra el racismo. La civilización es el humanismo. La civilización no es la barbarie».

Aunque, en la práctica, para la UE es difícil intervenir en conflictos nacionalistas internos de sus propios Estados miembros. «Europa es la unión de muchas culturas centenarias, con lenguas propias, opiniones públicas y dinámicas muy diferentes, y si juega con la soberanía de los países, puede acabar generando el deseo de la salida», advierte Arias Maldonado. Si bien desempeña un papel muy valioso como contrapeso nacionalista ante los excesos identitarios, según el politólogo –que pone de ejemplo la actitud que se mantuvo con Cataluña durante la breve república de la DUI– «lo que es más difícil es que la UE genere emociones propias».
A la hora de aplacar los extremismos al otro lado del Atlántico, el margen de actuación de Europa es aún más limitado, por no decir nulo. «No podemos hacer nada con lo que está pasando en Estados Unidos o Brasil. Se trata de problemas que tienen que ver con sus propias sociedades, que están vomitando lo peor que tienen en su estómago», afirma Naïr. Y con un peligroso efecto contagio, añade Almunia: «Ahí tenemos a Bolsonaro y a dictadorzuelos o líderes populistas autocráticos en otras partes del mundo que se sienten reconfortados cuando ven que nada menos que Donald Trump, ataviado con una gorra en la que pone America First, utiliza ese tipo de bazofia argumental».
El nacionalismo y sus máscaras
A diferencia del nacionalismo populista, xenófobo y proteccionista del todavía presidente estadounidense, que busca aislarse de la comunidad internacional, los nacionalismos subestatales o regionales no luchan por proteger sus fronteras del exterior, sino por crear las fronteras políticas que se adapten a su «nación».
Los nacionalismos interiores, sostiene Arias Maldonado, se producirán allí donde existen nacionalismos culturales que, por alguna razón, se sienten insatisfechos «porque no tienen un Estado, porque se sienten agredidos o sencillamente –y esto es muy importante– porque los nacionalismos se dedican a hacer nacionalismo. Esto significa victimizarse, reclamar, exigir, y también, allí donde tienen el poder, educar a sus ciudadanos en la pertenencia concreta al nacionalismo», subraya. Estas reacciones encienden a su vez la mecha de otros nacionalismos latentes, como ha ocurrido en España con Vox, que se autoerige como dique contra el nacionalismo de los otros defendiendo la recentralización y una identidad española «hipertrofiada» –como califica Maldonado–, con un discurso trufado de ataques a la Unión Europea, que incitan a tensiones xenófobas o que cuestionan los progresos en igualdad.
Sami Naïr: «Si los extremismos son racistas, hay que luchar contra el racismo. La civilización es el humanismo. La civilización no es la barbarie»
«En principio, una sociedad liberal democrática que establece una competición entre partidos políticos que representan distintas visiones ideológicas sobre cómo debería ser la sociedad –de izquierdas y de derechas, ecologistas, feministas…– no tendría por qué tener en su interior actores políticos nacionalistas», reflexiona el politólogo. Y añade: «Otra cosa es que alguna vez puedan enarbolar, cualquiera de esos partidos, la bandera de la nación y hacer ejercicios de patriotismo, pero eso puede hacerse de manera excluyente o no».
En opinión de su colega Berta Barbet, editora de Politikon, «la mayoría de veces el nacionalismo necesita negar la voz a quien no forma parte del grupo o se tiene que desmarcar necesariamente del funcionamiento de las instituciones». En este caso, es evidente que supone un problema para la democracia liberal y el principio de pluralismo político. «Si, por el contrario, el nacionalismo mantiene su petición sin negar la voz a ningún grupo y participando de la gobernanza del país, no tiene por qué convertirse en una amenaza», añade.
La democracia al rescate de la democracia
La constitución delimita el marco en el cual se pueden desarrollar las reivindicaciones de las comunidades en un país como España. «Dentro de la Constitución, todo es posible. Fuera, no», afirma categóricamente Sami Naïr, que aboga por «el patriotismo constitucional como pauta global». Esto no significa, puntualiza, que la Constitución no pueda reformarse. «Solo la democracia puede resolver la democracia. No hablo de abstracciones ni de valores, hablo de mecanismos institucionales prácticos, reconocidos y aceptados por todos que permitan a los grupos que se sienten ofendidos o dominados expresar democráticamente sus reivindicaciones».
Pero el nacionalismo se sirve en buena parte de las emociones, y eso dificulta cualquier intento de diálogo sosegado y racional. A ello se suma la tendencia a recurrir a una historia mítica, nostálgica, que se despega de la realidad y trata de construir relatos que ayuden a sostener esas ensoñaciones, un rasgo común que señalan todos los expertos consultados para este reportaje.
Otro elemento característico de todo nacionalismo, destaca Barbet, «es que genera la división en potentes grupos de gente cuyo bienestar deja de ser preocupación de la comunidad política». La política al servicio de la no-política, o peor, de la anti-política. Además, agrega, «la política de las mal llamadas emociones, que son más bien identidades, ejerce un fuerte poder para homogeneizar un proyecto compartido y para la creación de no-grupos a los que se tiende a estereotipar».
De la comunidad imaginada a la tribu
«Soy de Argentina, donde viven 45 millones de habitantes a los que no conozco, pero sé que comen a una hora determinada, usan un guardapolvo blanco para ir a la escuela, tienen el mismo héroe nacional que yo y ven los mismos programas. Vivan en La Quiaca, en Ushuaia o en Buenos Aires. Los imagino. Siento que pertenezco a una comunidad que va más allá de mi familia, con la que sé que comparto cosas, una tierra, una lengua…», narra Gaby Poblet, antropóloga porteña afincada en Barcelona. «Todo eso, la identidad nacional, se construye fundamentalmente en la escuela, en la tele y a través de determinados liderazgos. Y, en su momento, también de los soldados…».
Gaby Poblet: «La identidad nacional se construye fundamentalmente en la escuela, en la tele y a través de determinados liderazgos»
La identidad es lo que nos permite reconocernos, sentir que pertenecemos a esa comunidad imaginada de la que hablaba el pensador Benedict Anderson. Pero esa moneda tiene un reverso. «Cuando esa identidad nacional se exalta, y crees que tú y tu comunidad sois más importantes que el resto de comunidades, se convierte en supremacismo nacionalista; la comunidad imaginada pasa a ser tu tribu», advierte Poblet. Se trata de construir un enemigo externo en base a una identidad cultural. «Ante el ‘España nos roba’, cabe preguntarse quién es ‘España’. ¿El Estado? ¿El Gobierno? ¿Los españoles? ¿Los corruptos? ¿Quién? El eslogan parte de una falacia», explica. Para la antropóloga, los nacionalismos tratan de poner casillas a una identidad cultural que todos tenemos y que es múltiple, flexible y permeable. «No hay cultura cerrada. Nunca la ha habido», concluye.
Tampoco ha habido nunca nacionalismos ingenuos ni estrictamente pacíficos. «No los conozco», asegura Sami Naïr, que previene que todo nacionalismo, por tratarse, en esencia, de una reacción de defensa, puede conducir a una actitud excluyente.
«¡El nacionalismo es la guerra!». Aquellas palabras pronunciadas por Mitterrand en su último discurso en el Parlamento Europeo condensaban, de alguna manera, un siglo de sufrimiento en el seno del Viejo Continente. Lo cierto es que llevamos 75 años sin guerra en territorio europeo, pero eso no quiere decir, como advierte Almunia, que estemos inmunizados. Nos une la convicción de que la democracia es la única fórmula –la menos mala– para organizar la convivencia. Es una responsabilidad política utilizarla para construir y no para destruir. Y una responsabilidad individual y colectiva vivir nuestra identidad de forma autorreflexiva e inclusiva. El infierno no siempre son los otros.








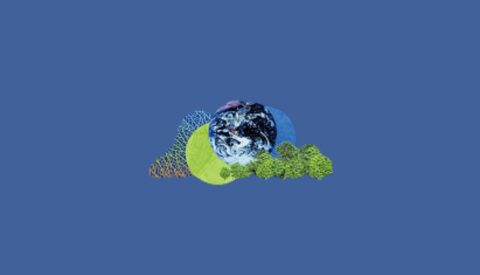


COMENTARIOS