Mar García Puig
«Las metáforas moldean nuestro mundo»
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
La metáfora ilumina, pero también opaca. El lenguaje es siempre ambiguo –de allí su riqueza–. En una época que pendula entre la literalidad absoluta y la hipérbole, la filóloga, exdiputada y editora Mar García Puig reflexiona sobre el poder (y el peligro) de las metáforas en ‘Esta cosa de tinieblas’ (Debate, 2025).
Para empezar, quisiera que habláramos sobre la aparente dicotomía que hay hoy en la que se peca de literalismo o de exceso de metaforización. O se opaca demasiado o se toma todo literal.
No sé si es algo actual que pueda estar generado por los ritmos que llevamos o es algo que ya viene de lejos, que es el tema de la simplificación. Necesitamos simplificarlo todo de tal manera que es lo que tú dices: o es una metáfora perfecta, donde no hay ninguna grieta y nada puede escaparse de ahí, o es la literalidad absoluta. Por ejemplo, en este libro hablo especialmente de cómo el feminismo ha tratado lo monstruoso de la mujer. O bien ha querido huir totalmente de eso, creando a la mujer perfecta, coherente, empoderada, valiente, o bien ha acogido la metáfora del monstruo para crear una especie de súper heroína. Que al final acaban en lo mismo. Y todas esas grietas que la metáfora de lo monstruoso nos da –y por donde podemos encontrar otras identidades, otros espacios de fuga, otros refugios– se han quedado como algo demasiado complejo o demasiado inseguro. Tenemos una tendencia absoluta a simplificar. Y lo bueno de la metáfora es que suele escapar a eso. El sistema metafórico es contradictorio; es potencialmente creativo, con lo cual nunca te da una certeza absoluta.
«Tenemos una tendencia absoluta a simplificar»
También hay una suerte de hiperbolización que se ve en el arte y en las letras y que se ilustra claramente en las fajas de los libros: «Nunca has leído nada igual», «la novela total», en enero todas las novedades son «el mejor libro del año»…
Sí, y fíjate que ahí entra el humor muchas veces… Porque los que trabajamos en el mundo del libro al final: «ah, no, es que esta era la obra maestra», «espera, este era el libro necesario». Entonces hacemos ya las bromas de cuántos libros necesarios, cuántos libros del año… Afortunadamente el humor, que también usa mucho lo figurado, muchas veces nos rescata de estas hiperbolizaciones. Porque el problema con las fajas es que tienen voluntad de literalidad y pretenden en que te creas que este es el libro necesario y el del año. Y que no entres en el juego del hipérbole que oye, si jugamos, pues jugamos ¿no? [risas].
Hablando de las metáforas que se fosilizan –que ya ni siquiera caemos en la cuenta de que lo son–, me interesa sobre todo la del tiempo: se gana y se pierde. Y que precisamente por esa fosilización hemos caído en algo muy puritano que es creer que «la pérdida de tiempo es el mayor de los pecados».
Un libro que está muy presente en Esta cosa de tinieblas es Metáforas de la vida cotidiana, cuyo título original en inglés es Metaphors we live by, mucho más ilustrativo, metáforas a través de las cuales vivimos. Y ellos ponen varios ejemplos y uno de ellos es que el tiempo es una mercancía, que efectivamente viene de lo puritano, pero en el neoliberalismo sigue esa línea de ver el tiempo como dinero y, por lo tanto, ganas o pierdes tiempo, lo compras y lo vendes, etcétera. Y eso, que ya lo usamos sin ningún tipo de crítica, muestra cómo el sistema metafórico es tan potente. Si a nosotros nos dicen «tu tiempo es una mercancía y está al servicio del capitalismo» pues quizá digamos «no, no». Pero en realidad lo hemos incorporado tanto en el lenguaje de una forma inconsciente que muestra el poder de la metáfora. Acabar conceptualizando cosas tan vitales; tanta reflexión filosófica alrededor del tiempo durante siglos para acabar reduciéndolo a una mercancía… Eso también ilustra muy bien que no hay que caer en un pensamiento naíf de que las metáforas son maravillosas y que qué alegría que hablemos en poesía. Las metáforas también son peligrosas. Al final las metáforas moldean nuestro mundo. Hacernos conscientes de las metáforas fósiles que utilizamos nos puede ayudar a decir qué mundo queremos. ¿Queremos ese mundo donde nuestro tiempo es pura mercancía y ya casi ni depende de nuestra voluntad? ¿Queremos que el propio lenguaje borre todas las disquisiciones filosóficas acerca del tiempo y se acabe convirtiendo en un instrumento de mercado? Y creo que precisamente el tiempo, y me gusta que lo plantees, es un muy buen ejemplo de eso, de que incluso la gente que nos creemos más lejos de estas ideas neoliberales lo hemos incorporado absolutamente en nuestro lenguaje.
«Las metáforas también son peligrosas»
Al hilo del peligro de las metáforas, está también el uso del lenguaje militar. Por poner un ejemplo, en Colombia se habla de los «6.402 falsos positivos», que se refiere en realidad a civiles asesinados por la fuerza pública. En la generalización del eufemismo se pierde el fondo, el contexto, cuando en realidad hay algo muy profundo y grave detrás.
Se deshumaniza… Al principio del libro cito al lingüista George Lakoff, que dice que las metáforas pueden matar. La cita está extraída de un artículo que él escribió durante la guerra de Irak, que mostraba cómo la administración Bush construyó todo un aparato metafórico para que la población estadounidense lo recibiera de una forma mucho más subliminal. O sea, las vidas humanas que esa guerra tomaba eran daños colaterales, no eran vidas siquiera. Yo en este libro quería mostrar estas simplificaciones en las que caemos, que creo que además la cultura de la autoayuda promueve mucho esto de que la literatura, la metáfora, es maravillosa, y verle solo ese punto tan inocente de belleza, como si la belleza fuera algo absolutamente aislado de las fuerzas que operan a nuestro alrededor. Quería mostrar que la literatura y la metáfora no son espacios seguros y que tenemos una tendencia a buscar unos espacios seguros que no existen, y que también allí está su grandeza y su potencial.
Ahora que hablas de autoayuda, te referías en el libro a esto de las personas tóxicas, las personas vitamina…
Es que es increíble cómo acabamos reduciendo a las personas a unos rasgos absolutamente simplificadores de una forma muy narcisista y muy victimista. Esta cultura ‘psi’, que la han llamado –y que en muchas cosas ha sido muy buena porque ha normalizado la terapia, la aceptación de los malestares psíquicos– también puede producir un ensimismamiento donde acabas reduciendo a tu entorno a una metáfora, a un rasgo muy concreto. Ya no simplificamos libros ni mensajes, ya estamos simplificando a las personas y simplemente las juzgamos de una forma también absolutamente neoliberal por lo que nos aportan a nosotros, si nos da vitamina o no, si nos da veneno.
«Hacernos conscientes de las metáforas fósiles que utilizamos nos puede ayudar a decir qué mundo queremos»
Tú dices que se necesitan muchas metáforas para entender la realidad, una sola no es suficiente. Pero muchas veces a través de ellas se reduce lo relacional. Se habla de gaslighting, de ghosting, y otros anglicismos… Se pierde el matiz.
Y la ambivalencia también. Porque las personas somos contradictorias. Una persona en unos determinados momentos puede tener ciertos comportamientos y en otros no. Y por ejemplo en el discurso del amor, que metafóricamente es súper contradictorio. Por un lado, enloqueces por amor. Pero, por otro lado, buscas relaciones donde tengas absoluta seguridad, que sean una balsa y sean paz… Entonces, yo entiendo, con esto de marcar límites, de las red flags, que, fíjate, es una una metáfora absolutamente bélica. Es muy positivo que hayamos construido un imaginario donde hay cosas que no son admisibles, las violencias y tal. Pero lo hemos querido llevar a tal extremo, donde ya no aceptamos la mínima ambivalencia en nuestros sentimientos o en nuestros comportamientos… Intentar definir las relaciones amorosas de una forma casi científica.
Casi aséptica.
Sí, aséptica, donde todos son límites, donde todos son indicadores, medidores, red flags. Y en realidad nuestro sistema metafórico demuestra claramente que esto no es así. Y que si hacemos todas esas metáforas es porque el amor está lleno de contradicciones, de ambivalencias; de felicidad, pero también de dolor.
«La cultura psi puede producir un ensimismamiento donde acabas reduciendo a tu entorno a una metáfora»
Con esto de «perder la cabeza» por amor, una de las metáforas que tenemos muy incorporadas, en La historia de los vertebrados muestras cómo históricamente lo femenino se ha relacionado con la locura –que «histeria» viene de hystera, que en griego significa «útero»–…
En el discurso de la locura también se ha querido ir a los extremos. O bien la locura no existe, con la antipsiquiatría y esto de que es algo determinado socialmente –y en ese sentido entra el discurso feminista, con que las locas son las mujeres que han estado oprimidas y la locura es una forma de rebeldía–, o bien la locura es una enfermedad que tiene un origen absolutamente químico y se trata con una medicación capaz de aumentar la serotonina, bajarla. Y la locura es muy compleja, seguramente tiene una parte de rebeldía, seguramente tiene una parte de biografía, una parte de genética… Tiene también una parte muy metafórica, a través del delirio nos permite explicar cosas que no nos podemos explicar a través de la literalidad. Por eso hay muchos colectivos que invitan a escuchar esos delirios, a escuchar qué están diciendo estas voces de nosotros. Y sin caer en simplificaciones: es doloroso escuchar voces, no hay que idealizarlo. Hay que darle espacio, sin romantizar, sabiendo que la locura produce dolor en quién la sufre y en su entorno. Porque a veces caemos en la idealización de la figura de la loca como la gran rebelde. En La historia de los vertebrados hablaba de la idealización de Medea, que muchas veces se presenta como la gran revolucionaria, pero no deja de ser una asesina que provoca mucho dolor.
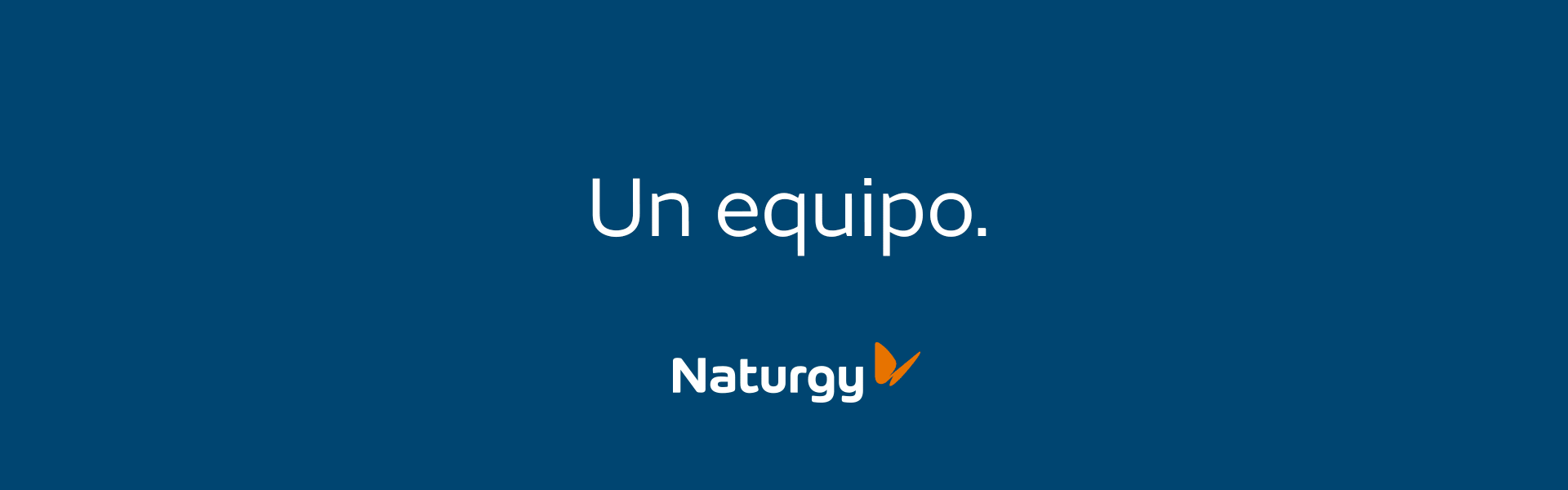


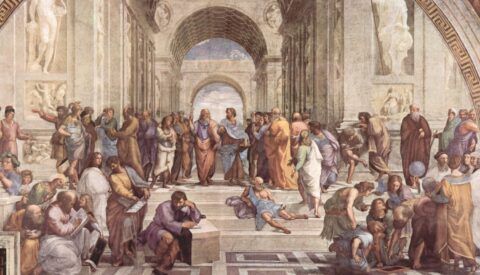

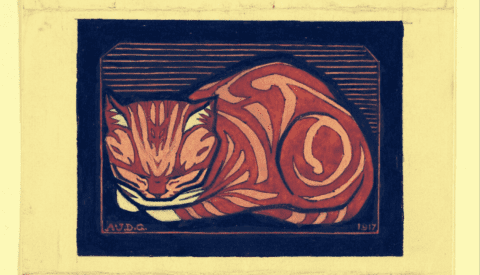
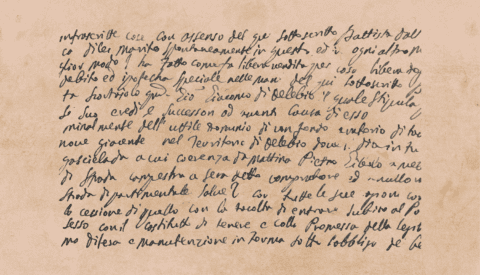




COMENTARIOS