Violencia: banalización de un concepto
En la actualidad, parece que la acusación de violencia sustituye la experiencia de la violencia misma y legitima el ataque contra el otro, pues calificar un discurso de violento convierte nuestra hostilidad en legítima defensa.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
En la historia de las sociedades humanas, la violencia ha ocupado un lugar central en la organización de lo común. Durante siglos, constituyó una respuesta necesaria a la fragilidad de los vínculos sociales y a la ausencia de mediaciones estables. Ya fuera en los ritos de sacrificio, en la guerra o en la ejecución pública, el gesto violento implicaba daño físico directo y cumplía una función concreta de mediación simbólica (Marcel Mauss). En los protoestados del Mediterráneo antiguo, como en las polis griegas arcaicas o en la Roma monárquica, aún sin un derecho autónomo de lo religioso completamente ni codificado por entero, el conflicto se regulaba en el ámbito religioso. El sacrificio y el castigo públicos actuaban como técnicas de estabilización colectiva: absorbían la agresión interna y restablecían la jerarquía cuando la rivalidad amenazaba con disolver las diferencias que sustentaban el orden social.
Girard, en La violencia y lo sagrado (1972), explicó con precisión cirujana que en los mitos griegos y en los relatos fundacionales de Roma la muerte ritual o el sacrificio político –pensemos en Ifigenia– no se percibían como crímenes, sino como actos de restitución. La violencia, nacida de la «rivalidad mimética», se canalizaba hacia una víctima sustitutoria, permitiendo transformar la destrucción en apariencia de orden. Con la modernidad, esta estructura simbólica comienza a resquebrajarse, especialmente cuando el cristianismo desvela el mecanismo del chivo expiatorio, mostrando la inocencia de la víctima y, con ello, desactivando la legitimación sagrada de la violencia sacrificial. No desapareció el derramamiento de sangre, pero la violencia perdió su máscara sagrada y, con ella, su fundamento moral. Despojada de su principio religioso, no se extingue: se seculariza.
La Revolución francesa, a la par que proclama el fin de la religión, erige una nueva liturgia política: la Fiesta del Ser Supremo. En nombre de la Razón y de la Patria se celebra una suerte de culto cívico en el que la violencia adquiere nuevamente un sentido purificador. Los enemigos del pueblo son ofrecidos en sacrificio sobre el altar de la virtud republicana. Robespierre, así, desplaza lo sagrado. La modernidad, que quiso emanciparse de la religión, la repite bajo nuevos signos el gesto sacrificial de sus orígenes.
El término «violencia» se ha dilatado hasta designar cualquier fricción o incomodidad
Hannah Arendt diagnostica que la violencia emerge cuando el poder entra en crisis. Basado en la palabra y en la acción compartida, ese vínculo político depende del consenso, que una vez quebrado, precisará de la fuerza para ocupar su lugar. La violencia se convierte entonces en un instrumento técnico destinado a sostener estructuras ya agotadas. Eficaz como medio, pero desprovista de sentido político y de discurso propio (Sobre la violencia, 1970). En la modernidad que describe Arendt, la violencia sigue siendo física, brutal y plenamente inscrita en el ámbito de lo material. En cambio, en las sociedades contemporáneas asistimos a un fenómeno distinto: el término «violencia» se ha dilatado hasta designar cualquier fricción o incomodidad. Ya no alude al daño físico, ni se refiere a formas psicológicas, sino a cualquier estado emocional o simbólico intencionado o no. En los ámbitos académicos y mediáticos proliferan expresiones como «violencia verbal», «violencia estética» o incluso «violencia de la mirada». Byung-Chul Han, en su célebre Topología de la violencia (2011), postula la existencia de una «violencia positiva» para describir una violencia del exceso, referida a un plus de rendimiento. Es la violencia invisible de una sociedad que ya no reprime, sino que exige. En ese contexto, cualquier malestar subjetivo puede ser hoy calificado de violento.
Podríamos pensar este fenómeno a la luz de la secularización contemporánea. Allí donde el sacrificio y la culpa tenían antes un marco sagrado, hoy lo ocupan el discurso moral y la sensibilidad colectiva. Pero seguimos necesitando culpables tanto como antes. En la actualidad, parece que la acusación de violencia sustituye la experiencia de la violencia misma y legitima el ataque contra el otro, pues calificar un discurso de violento convierte nuestra hostilidad en legítima defensa. Se trata de un mecanismo de inmunización moral que reproduce el gesto sacrificial bajo la apariencia de virtud.
La secularización, por tanto, no ha podido abolir el mecanismo de la expiación, pero sí ha conseguido desplazarlo. La propia palabra, aún cargada de su antiguo poder sagrado, conserva la capacidad de designar y condenar, pero aplicarla a un gesto o a una opinión no describe un daño real. Lo que produce, en todo caso, es una víctima simbólica sobre la que proyectar la culpa. En sentido figurado, podría hablarse de «violencia verbal» pues este es un recurso idiomático legítimo; ahora bien, no podemos equiparar esta experiencia a un acto de violencia per se. La metáfora no puede convertirse en identidad efectiva, tanto como un recurso expresivo no puede devenir en una categoría moral absoluta.
Quien denuncia la violencia nunca parece ejercerla y la condena se torna un refugio moral
Pensémoslo. Declarar violento al otro nos otorga, al menos, un permiso moral porque convierte nuestra hostilidad en virtuosa o al menos en justificable. El odio deja de ser una pasión culpable para presentarse como un deber ético ineludible. Así, la violencia puede justificarse a sí misma mediante la idea de que solo se defiende de otra violencia previa. Y el lenguaje cumple aquí una función de absolución: quien denuncia la violencia nunca parece ejercerla y la condena se torna un refugio moral por el que podemos excluir, humillar o despreciar sin culpa. El reciente asesinato de Charlie Kirk lo ilustra con claridad. Quien lo atacó creyó actuar en defensa de los ofendidos, convencido de que sus palabras constituían, por sí mismas, una forma de violencia. El sentido moral del término se invierte y la violencia se ejerce en nombre de su negación. El agresor no se percibe ya como tal, sino como justiciero. Lo que empezó como gesto de sensibilidad termina devolviendo a la violencia su rostro más primitivo.
Nuestra cultura, que ha querido negarla, la repite ahora bajo nuevas formas. Al expulsarla del cuerpo, la hemos devuelto al lenguaje y a la moral. La misma noción conserva, ya secularizada, un resto de sacralidad, pues se refiere a aquello que, por su sola mención, parece exigir reparación inmediata. Por eso la invocamos con tanta facilidad: necesitamos que lo que nos incomoda adquiera el cariz de imperdonable. Así, clausuramos cualquier discusión, condenamos al ostracismo lo que nos desagrada y lo excluimos del ámbito de lo debatible. Quizá Simone Weil habría visto en esta ligereza un signo de olvido: «El mal imaginario es romántico y variado; el mal real es sombrío, monótono, desértico y aburrido» (La gravedad y la gracia, 1947).




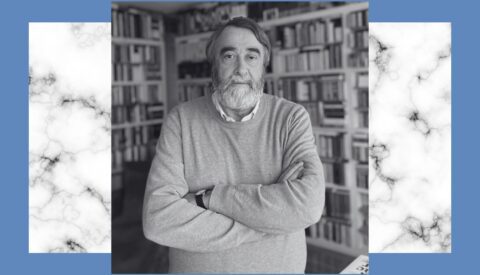





COMENTARIOS