Spinoza y la noche oscura de la razón
La filosofía, que no nace del sosiego, sino del espanto, se forja en esa noche sin estrellas en que la lámpara no alumbra el mundo y alguien decide proteger la llama con las manos.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2026

Artículo
La Haya, agosto de 1672. La ciudad, con sus casas altas de ladrillo negruzco y sus frontones escalonados, olía a pescado y a humo de leña. La noticia llegó como un susurro. Spinoza alzó la vista de los vidrios menudos y escuchó lo que se decía en el rellano de la pensión. Al parecer, una multitud enloquecida los había sacado y golpeado. Cabría preguntarse cómo era eso posible en una ciudad marcada por el comercio y las leyes. ¿Acaso las personas no se gobernaban por silogismos, more geometrico, sino por corrientes subterráneas?
Spinoza, el pulidor de lentes, se asomó a la ventana y vio mujeres con jubón de sarga y hombres con sombrero de ala ancha, moviéndose en corrillos y todos mirando en la misma dirección. Las diferencias de clase se leían en los tejidos: las esposas de los mercaderes acomodados vestían datas de lana fina, a veces mezcladas con seda, y las humildes llevaban faldas desgastadas. Era temprano, pero el aire ya venía cargado de esa electricidad viscosa que acompaña a los días que, andando el tiempo, cargarán con el marbete de «hecho histórico». Entró el casero y le dijo que los hermanos De Witt estaban siendo linchados y que no convenía acercarse.
Barro, golpes, sangre: la multitud convertida en bestia. A Spinoza le subió un hervor por la nuca y se sintió emparedado en su estrecho tabuco. Tomó la capa y quiso salir, pero el casero se interpuso, pálido, preguntándole si acaso pretendía ofrecerse en sacrificio. Porque los orangistas, en aquella hora turbia, no comparecían como partido ni como facción, sino como turba.
Frente a la figura casi mítica del estatúder, a caballo entre el capitán general y el padre de la patria, al que los orangistas atribuían la salvación de las Provincias Unidas, los De Witt habían osado lo imperdonable: una República sin padre y un gobierno épico. Habían marginado al joven Guillermo de Orange, despojando al poder de su teatralidad, y habían sustituido la épica por el procedimiento; por si fuera poco, amparaban a ateos como Spinoza. Cuando llegó el desastre, la guerra con Francia e Inglaterra, el pueblo buscó culpables y los encontró. Los De Witt reunían todas las trazas del chivo expiatorio.
Spinoza soltó el brazo del casero y cruzó el umbral. Caminó como atraído por el eco de los gritos y el repiqueteo de los zuecos contra la piedra, oliendo el dulzor metálico de la sangre, entre artesanos de manos ennegrecidas que corrían calle abajo. Entonces el casero lo alcanzó, jadeante, y Spinoza vio un traje negro hecho jirones y un cuello blanco almidonado ya teñido de rojo. El casero lo arrastró hacia atrás. Había caído el telón. Durante años, Spinoza había levantado un edificio invisible, una arquitectura trabada por la sola lealtad a su coherencia. El mundo se le ofrecía como un mecanismo legible, un engranaje de axiomas y proposiciones donde nada sobraba y nada quedaba al azar. Su método geométrico había sido el resguardo último frente a la intemperie: cada proposición de la Ética, una quilla bien asentada en plena galerna. Y ahora, ¿qué?
Casi todos los filósofos han atravesado su noche oscura, ese trance decisivo en que el mundo irrumpe con su violencia
Casi todos los filósofos han atravesado su noche oscura, ese trance decisivo en que el mundo irrumpe con su violencia, con su absurdo y su miseria, y abaja las ideas del éter al fango. No siempre adopta la forma melodramática de una crisis íntima. A veces es un proceso infamante o una celda húmeda; otras, una dolencia física. Es ahí, y no en la serenidad del gabinete, donde la filosofía se templa, al descubrir que el horror no es un accidente adventicio ni un fallo del sistema, sino una potencia interna del ser humano. Boecio lo aprendió con grilletes y Agustín cuando Roma fue saqueada por los bárbaros; Maimónides, bajo el signo errante de la persecución y Montaigne, con el recuerdo aún caliente de la carnicería de San Bartolomé; Patočka lo advirtió entre interrogatorios; y Levinas, tras el cautiverio y la catástrofe, cuando el rostro del otro ya no podía ser mera abstracción. La filosofía, que no nace del sosiego, sino del espanto, se forja en esa noche sin estrellas en que la lámpara no alumbra el mundo y alguien decide proteger la llama con las manos.
Dijo que le era forzoso escribir. El casero le recordó que las palabras no se perdonan. Spinoza asintió. Luego prendió la vela y empuñó la pluma. Dejó consignado que lo allí visto haría que los extranjeros, antes rendidos a la ciudad, la mirasen en lo sucesivo con estupor y desprecio. Afuera caía la noche, espesa y sin estrellas, pero dentro persistía el mismo afán geométrico, letras como malecones de tinta frente al oleaje negro de la sinrazón, acaso porque, contra toda evidencia, se obstinaba en convocar esa facultad rarísima, improbable y casi quimérica, sin la cual nada humano se sostiene.
Los cadáveres mutilados de Johan y Cornelis De Witt fueron expuestos públicamente, colgados boca abajo, y la ciudad pasó página como si nada hubiera ocurrido. Para Spinoza no fue un simple delito, sino un eclipse del orden moral, un descenso repentino a un lugar donde la sombra ya no era simple carencia de luz, sino la presencia positiva de algo espeso y viscoso que corrompía lo que tocaba. El mismo pueblo al que había dedicado su Tratado Teológico-Político, pensado como cuerpo deliberante, se había trocado en mandíbula colectiva, sin cabeza ni corazón, entregado a la dentellada ciega. Si la razón era un puente tendido sobre el caos, aquel día la multitud lo incendió sin titubeos, arrojando antorchas desde ambas riberas.
Aunque Spinoza no abjuró de sus principios, su imagen del ser humano se ensombreció. Las personas podían aglomerarse en mero vulgus, formando una fuerza ciega que embiste sin comprender. Así y todo, no se volvió un cínico. Siguió escribiendo con obstinación sobre la libertad, que dejó de parecerle un don natural y se le reveló como un dique precario levantado palmo a palmo contra la inercia del oleaje. Había atravesado la noche más severa de la razón, aquella en la que el pensamiento descubre que no gobierna el mundo, que ni lo rige, ni lo encauza ni lo redime. La lámpara temblaba, no por flaqueza de la llama, sino porque el aire se había vuelto inhóspito; y aun así, él la protegía con las manos, para que no extinguiera del todo.







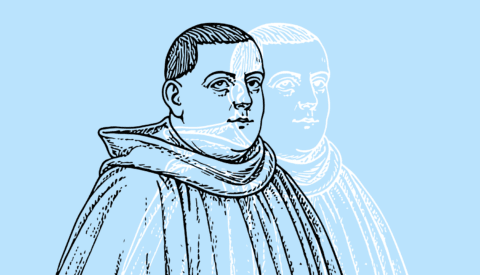



COMENTARIOS