Realismo teológico o la razón con faldas
El año que viene se cumple, en efecto, el quinto centenario de la Escuela de Salamanca. Para los frailes, la razón no era enemiga de la fe, sino su dialecto más fino.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
Convento de San Esteban. Figúrense un silencio abacial solo interrumpido por el eco del claustro, el tintineo de los rosarios, el crujido de bancos, el roce áspero de los hábitos y quién sabe si el sorbeteo ocasional del caldo aguachirlado por parte de algún sacristán. Añadan un aire helado que corta las pelotas con la aceración de un silogismo. Allí, a la chita callando, unos frailones cocinaban a fuego lento un guisote de teología, política, metafísica y economía servido en cuenco de lo divino. Y qué vigor les infundió aquel brebaje…
¡Cinco siglos, señores! Quinientos años desde que el dominico Francisco de Vitoria tomara posesión de su cátedra y, sin darse importancia, prendiese fuego al pensamiento europeo con la tea del Espíritu Santo. El año que viene se cumple, en efecto, el quinto centenario de la Escuela de Salamanca y, salvo milagro o repentina iluminancia ministerial, nadie parece dispuesto a encender ni una mísera candela.
Lo que nació como lectura teológica acabó siendo arquitectura del mundo. Por eso no cabe conmemorar el aniversario de un profesor concreto, sino el parto glorioso de una conciencia europea. La Escuela de Salamanca inventó una criatura híbrida que los medievales habrían mirado con el ceño fruncido y los modernos con un tic de suficiencia. Una ontología que no se contentaba con flotar en las alturas y que bajaba a la liza de lo mundano. Tomó a Dios por principio y a la persona por método, entendiendo que la teología debía ser también episteme. De ahí la novedad: el ser no era mera categoría, sino sustancia operativa; el bien no era arquetipo platónico, sino cálculo prudencial.
Llamémoslo, a falta de una expresión mejor, realismo teológico: la voluntad de comprender el mundo como un texto divino legible. Salamanca no reformó la fe, como Lutero, ni la trocó por la política, como Maquiavelo, sino que la depuró con la paciencia de un destilador. A falta de cisma, los frailes de Salamanca inventaron un método. Decían que el hombre es imagen de Dios no por la santidad, que a menudo se desluce, sino por la capacidad de razonar. La razón no era por tanto enemiga de la fe, sino su dialecto más fino, poco menos que la lengua en que Dios podía explicarse sin necesidad de milagros.
Lo que nació como lectura teológica acabó siendo arquitectura del mundo
En aquellas aulas se discutía el precio justo, la propiedad, la soberanía y la dignidad, dos siglos antes de Adam Smith y tres antes de Rousseau, cuando Europa aún rumiaba concilios con la paciencia con que una vaca mastica el heno. El realismo teológico de Salamanca bajó la fe del púlpito y la sentó a la mesa del cambista. Fue la primera globalización ética. En pleno tiempo de conquista, los dominicos, conscientes de que el poder sin ley es dentadura de lobo, se atrevieron a inquirir si el Nuevo Mundo era botín o prójimo. Y fue Vitoria quien lanzó una pedrada teológica que aún resuena: los indios eran señores de sus bienes y de sus vidas. De esos debates nació algo más que una doctrina: nació toda una civilización con conciencia de sí.
Habrá quien se fotografíe bajo la rana plateresca sin sospechar que esa fachada fue mascarón de una singladura irrepetible. El dieciséis salmantino fue mocedad de la inteligencia europea y aurora del pensamiento hispánico. Ya se sabe que en este país es costumbre lucir el jardín y dejar secar la raíz. Pero fue allí, y no en Oxford ni en la Sorbona, donde aprendimos a pensar. Como si el Tormes, además de truchas, arrastrara ideas, de aquellos claustros surgió una manera nueva de entender el mundo; un realismo teológico que obligaba a pensar el mundo dos veces, a buscar en cada fenómeno el reflejo de una ley más alta.
Realismo teológico. No el viejo realismo de los universales, aquel que enfrentó a tomistas y nominalistas en las aulas medievales, sino otro más encarnado. Uno que no discutía la existencia de las esencias, sino la justicia de los hechos. Lo que los salmantinos fundaron no fue una teoría del ser, sino una teología que aprendió a estar con los pies en la tierra. Allí se cruzaban teología, derecho, astronomía, metafísica y economía, como si los diferentes saberes fueran parte de una misma tela inconsútil. Los teólogos de Salamanca no pretendían huir al éter, como los místicos, ni arrojar a Dios de la mente, como los modernos, sino descifrar la realidad entera como una maquinaria de causas y fines dentro del gran reloj divino. La fe, para ellos, no era una siesta del espíritu ni una coartada para no pensar, sino una arquitectura de sentido.
Lo que los salmantinos fundaron no fue una teoría del ser, sino una teología que aprendió a estar con los pies en la tierra
El hábito no hace al monje, pero ayuda. En manos de Vitoria, Soto o Azpilcueta, la teología se volvió brújula para andar por lo visible: la justicia de la guerra, la libertad humana, el precio del pan. Frente a la teología medieval, que descendía de las estrellas al hombre con paso de ángel, ellos ascendían del hombre a lo eterno con paso de fraile. No secularizaron el mundo, sino que, antes bien, lo obligaron a rendir cuentas. Pensar era rezar con los ojos abiertos. En vez de rendir el juicio a la autoridad, Salamanca enseñó a inteligir dentro de la obediencia; en vez de ahogar la razón en el dogma, la convirtió en su método. En un tiempo de certezas e incendios, inventaron una lucidez con misericordia y una caridad que razonaba. La suya fue la última tentativa de armonizar lo invisible y lo contable, el ser y el salario, la oración y el argumento, con la paciencia de un físico deslumbrado.
Domingo de Soto era teólogo, jurista y, sin saberlo, físico de vocación. Habló del movimiento de los cuerpos cuando Galileo aún estaba amorrado a la teta de su reverenda madre. Fue uno de los primeros que entendió que pensar era hacer justicia. En su Relectio de dominio escribió que los indios no podían ser despojados de sus bienes ni por infieles ni por capricho de ningún rey majadero. Lo largó con la calma de quien lanza un rayo y se queda mirando cómo arde el bosque. Soto no era beato de refectorio, sino fraile con seso y con redaños. Decía que la persona yerra y el necio renuncia a pensar. Algunos doctos se santiguaban como si vieran al diablo recitando en latín.
No lejos de él, Melchor Cano, dominico de Cuenca, decidió que la fe necesitaba método o acabaría devorándose a sí misma. En su De locis theologicis trazó el mapa de las fuentes del saber divino y humano. Cuando la Iglesia se jugó el alma en Trento, Cano alzó la voz para proclamar que la obediencia sin razón era servidumbre. Obstinado en hacer de la teología una ciencia, Cano enfrentaba al Papa con la razón como quien encierra dos tigres en el mismo cubil. Algunos percibieron el inminente beef, diríamos hoy, y levantaron la oreja como conejillos ávidos de moviola; el problema es que, después de escucharlo, lo olvidaron. Si hubiera nacido alemán, lo habrían llamado reformador; por ser castellano, lo llamaron impertinente y pasaron a otra cosa.
En vez de rendir el juicio a la autoridad, Salamanca enseñó a inteligir dentro de la obediencia; en vez de ahogar la razón en el dogma, la convirtió en su método
Y luego estaba el jesuita Francisco Suárez, que pasó media vida devanándose la sesera sobre qué significa exactamente «ser». En 1597, publicó sus Disputationes Metaphysicae. Suárez no quiso reformar el mundo, sino entenderlo desde los cimientos: si Dios es ser absoluto y el hombre ser contingente, ¿en qué punto se tocan? Su respuesta, sutil hasta la extenuación, inspiró a Leibniz y abrumó a media Europa. Suárez era fraile, no volatinero, y por eso no se quedó levitando entre querubines. Bajó del éter a la entraña y fundó una teología tan carnal que hasta las ideas tenían callos. En su De legibus ac Deo legislatore soltó la bomba: toda autoridad viene de Dios, pero hace escala en el pueblo, que la presta por pacto y no por milagro. ¡Toma ya, y que tiemble el trono! Si la soberanía reside en la comunidad, no en la corona, los príncipes son administradores, no dueños; mayordomos del Altísimo con nómina de los hombres. Lo que hoy llamamos constitucionalismo nació allí, en una celda sin brasero y con olor a cera.
Por los mismos claustros pasaba el Doctor Navarrus, un cura de Barásoain llamado Martín de Azpilcueta que sabía más de dinero que muchos cambistas. Se sentó a contar monedas como quien cuenta avemarías y descubrió que la abundancia las abate, que el precio baila al son de la escasez y que hasta la justicia pesa en balanza. Lo dejó escrito en su Comentario resolutorio de cambios, una suerte de manual de economía moral para tiempos en que el alma y la bolsa aún se saludaban. Comprendió que el mercado es criatura humana, no divina, y que el precio justo no se fija por decreto ni capricho real, sino por la necesidad.
Quien bien cuenta, poco yerra. Azpilcueta atisbó la ley de la oferta y la demanda cuando el capitalismo era aún un ruido de lonja y de galeón —rumor distante, clamor de mercaderes de muelles de Levante, diría Machado— y los banqueros rezaban antes de abrir la caja. Su economía era la del realismo teológico: no adoraba la moneda, ídolo de oro sucio, pero tampoco la demonizaba; la entendía como criatura de Dios sujeta a examen. Fue, sin saberlo, el abuelo de la economía moderna, aunque jamás saliera en los billetes. Azpilcueta comprendió que la riqueza sin corazón siempre se corrompe. ¿Dinero fácil? Nada que no se pueda pesar con justicia —dejó dicho a los cryptobros hace medio milenio— merece llamarse riqueza.
Por no hablar de Bartolomé de Medina, que postuló el concepto de la «opinión probable», filigrana teológica de prudencia moral y, bien mirado, realismo teológico hecho cordura castellana: admitir que el mundo no está hecho de dogmas pétreos sino de proporciones divinamente razonables, como una balanza celestial en manos de un notario un poco temblón. Vino a decir que entre el dogma y el delirio existe una zona habitable y acogedora. Medina, que enseñó en Salamanca y luego en Alcalá, entendió que uno raras veces posee certezas y que, cuando dos opiniones son razonables, cabe seguirse la más probable.
¿Relativismo? Nada más lejos… Lo de Medina era ética con cogulla y sentido común. Cinco siglos después, su «opinión probable» resucita en versión bufa: los sondeos pontifican y los opinadores repican. Lo que Medina ideó como antídoto del fanatismo degenera en jarabe de idiotas y bebistrajo de estadistas. Antes la prudencia era virtud de sabios y hoy parece coartada de pusilánimes. Será por haber trocado la filosofía por la encuesta y el latín por el inglés de aeropuerto que hoy muchos no sabrían distinguir a Suárez de un aeropuerto ni a Soto de un cantante melódico. Todavía peores son los libertarios a la americana, que dibujan a los teólogos de Salamanca con motosierra y confunden a Francisco de Vitoria con Ayn Rand, con Rand Paul y hasta con RuPaul.
Cinco siglos, velay que sí, y nadie o casi nadie que celebre la onomástica. ¿Será que, como sostiene Carlos Madrid, nuestra filosofía no se venera porque no la fundaron pelucas, sino faldas? La modernidad, reconozcámoslo, pensaba en español y escribía en latín. ¡Qué le vamos a hacer si la Escuela de Salamanca fue cosa de frailes! Sea como fuere, el aniversario se acerca y lo más probable es que lo despache un simposio de cartón piedra a cargo de varios cátedros alcanforados, cuando no con el más solemne de los silencios. No faltará quien frunza el ceño ante la idea de recordar a tipos con sayal y faldumenta, como si la inteligencia estuviera reñida con llevar escapulario. ¿No es momento de encender otra vez la candela, aunque sea pequeña, aunque sea sola, y mantenerla viva contra la incuria y la desmemoria? Porque mucho me temo que, o encendemos la llama, o nos quedaremos a oscuras.



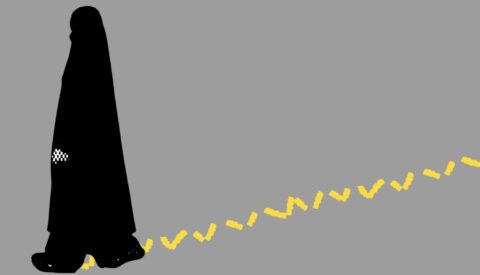

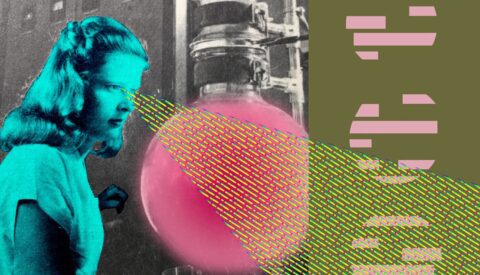






COMENTARIOS