¿Escuchar reguetón activa menos neuronas que escuchar música clásica?
Las neuronas también bailan al ritmo del reguetón. Un estudio confirma que estimula con más intensidad las regiones del cerebro asociadas al placer y al movimiento.
Artículo
Si quieres apoyar el periodismo de calidad y comprometido puedes hacerte socio de Ethic y recibir en tu casa los 4 números en papel que editamos al año a partir de una cuota mínima de 30 euros, (IVA y gastos de envío a ESPAÑA incluidos).
COLABORA2025

Artículo
«Los seres humanos somos una especie musical tanto como lingüística», asegura Oliver Sacks en Musicofilia. Relatos de la música y el cerebro, reivindicando que la sensibilidad hacia la música está en la naturaleza del ser humano. El neurólogo afirma que el acto de escuchar música se realiza con todo el cuerpo, que lo que oímos en los primeros años de infancia se nos puede quedar grabado de por vida y que la música tiene el potencial de «tranquilizarnos, animarnos, reconfortarnos, emocionarnos o ayudarnos a organizar o a sincronizarnos en el trabajo y el ocio».
Por encima de todo, Sacks reivindica la musicoterapia para ayudar a pacientes con Parkinson, amnesia, epilepsia o lesiones cerebrales. De hecho, habla de cómo la memoria musical puede tener especial peso en los primeros años de infancia y que quizás es la que nos acompañe durante más tiempo en la vejez. «La percepción musical, la sensibilidad musical, la emoción musical y la memoria musical pueden sobrevivir mucho tiempo después de que otras formas de memoria hayan desaparecido. La música adecuada puede servir para orientar y estabilizar a un paciente cuando casi nada más puede hacerlo», señala. Gracias a los avances en tecnología de imagen cerebral, ahora se puede saber cuáles son algunas de las regiones cerebrales que se activan o estimulan.
Desde siempre, la música clásica ha reinado y se ha llevado las loas por sus efectos atenuadores de la ansiedad y la depresión y por su ayuda para estimular las funciones cognitivas de la atención y de la memoria. Es elegida como la mejor opción para iniciar a la infancia en la música, coronada como la elección de la élite cultural y protagonista de múltiples playlists de Spotify para estudio y concentración.
Pero lo cierto es que estudios demuestran que todo tipo de música puede activar toda una serie de procesos cerebrales que están íntimamente relacionados con patrones de predicción, emoción, acción y aprendizaje.
Aunque el reguetón no necesariamente activa más circuitos neuronales, sí actúa con más intensidad en zonas concretas del cerebro
En esto interviene un desarrollo neuronal, pero también influye la experiencia subjetiva del oyente, no siempre consciente, como su expectativa sobre la música o el nivel de familiaridad con la canción que se escucha. También puede influir, explica Sacks, el ritmo o la armonía de la música, que pueden impactar no solo a nivel cerebral, sino también fisiológico, modulando la frecuencia cardíaca, la respiración y la tensión muscular.
Y el reguetón, a pesar de su mala fama entre algunos círculos, no está exento de beneficios. El neurocirujano y compositor Jesús Martín-Fernández ha llevado a cabo un estudio explorando los efectos de este género en el cerebro y ha llegado a la conclusión de que tiene más capacidad que otros formatos musicales de activar los circuitos relacionados con el movimiento, el placer y la recompensa. El autor comparó la actividad cerebral de personas sanas al escuchar diferentes géneros musicales: reguetón, música clásica, folklore y electrónica.
Aunque el reguetón no necesariamente activa más regiones cerebrales o más circuitos neuronales, sí actúa con más intensidad que otros estilos en algunas zonas concretas. Mientras que unas podrían tener un efecto más evocador, el reguetón pone en marcha a la persona que lo escucha. La música clásica tiene más complejidad y es, por tanto, menos predecible para el cerebro. Sin embargo, la base rítmica del reguetón es repetitiva y genera una especie de «pulso interno» en el oyente, que le predispone al movimiento (por lo que hay una mayor activación en esta zona).
Lo que es seguro es que la relación entre cerebro humano y música es una historia de la que aún queda mucho por contar. Como dice el propio Martín- Fernández, sigue habiendo un gran interrogante: «¿Por qué el cerebro está programado —y con una estructura minuciosamente articulada— para sentir placer con la música si esta no ofrece ninguna ventaja evolutiva? Aunque aún no tenemos la respuesta, como diría el doctor Robert Zatorre, pareciera como si la música y el cerebro estuvieran hechos el uno para el otro».



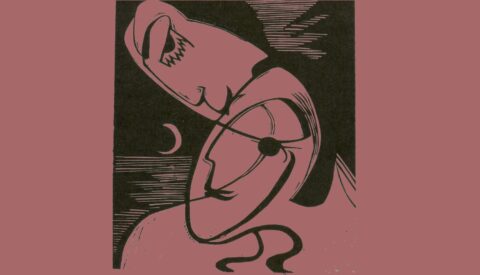

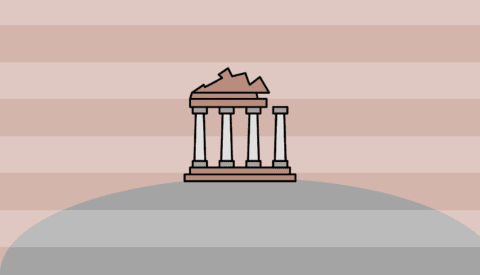


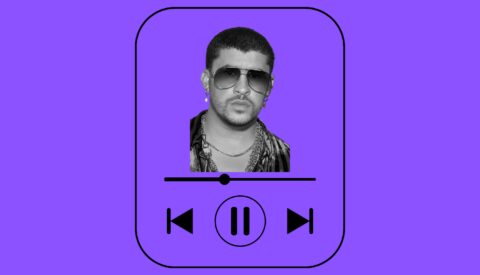


COMENTARIOS